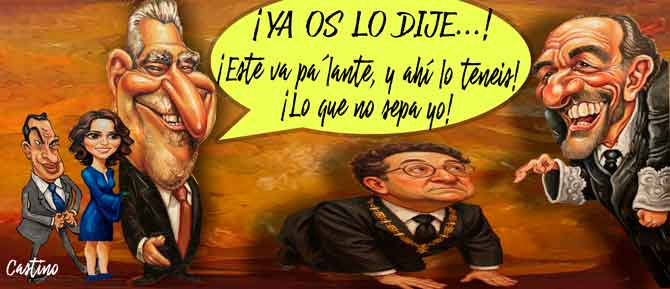
LA DEFENSA QUE NO FUE: CUANDO EL ACUSADO DEBE ACUSAR AL SISTEMA
"Fue una derrota anunciada desde el momento mismo en que Álvaro García Ortiz aceptó el terreno de juego"
El hasta ahora Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación especial, multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales. El abogado José Manuel Rivero analiza esta condena, explicando que García Ortiz se enfrentaba a una derrota anunciada, desde el mismo momento que optó por la estrategia de connivencia, sin atreverse a exponer públicamente el carácter político del proceso (...).
Por JOSÉ MANUEL RIVERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
![[Img #88093]](https://canarias-semanal.org/upload/images/11_2025/4500_8508_157_1162_jos-e-manuel-rivero-1.jpg) Álvaro García Ortiz ha sido condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación especial, multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales.
Álvaro García Ortiz ha sido condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación especial, multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales.
El veredicto llegó sin que la sentencia estuviese redactada, con cinco magistrados conservadores votando a favor frente a dos progresistas que emitirán votos particulares, y en una fecha —el 20 de noviembre de 2024, cincuenta años después de la muerte de Franco— que multiplicaba exponencialmente su carga simbólica.
La defensa optó por la estrategia de connivencia: aceptó la legitimidad del tribunal, respetó las reglas del juego procesal, apeló a la lógica jurídica y solicitó la absolución basándose en la ausencia de prueba directa. Los periodistas negaron haber recibido información de García Ortiz. La UCO excedió los límites temporales autorizados. Los indicios eran insuficientes. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pidieron la absolución. Sin embargo, la lógica jurídica apuntaba en una dirección y la decisión del Supremo marchó en otra. Fue una derrota anunciada desde el momento mismo en que se aceptó el terreno de juego.
" Cuando el proceso es político y se presenta como jurídico, aceptar el terreno jurídico es consentir la derrota política"
VERGÈS Y LA RUPTURA COMO TÁCTICA POLÍTICA Y JURÍDICA
Jacques Vergès, el abogado que defendió a los combatientes argelinos del FLN, a Klaus Barbie y a algunos de los personajes más controvertidos del siglo XX, formuló hace más de medio siglo una distinción que sigue iluminando los procesos políticos encubiertos de juridicidad: la diferencia entre la estrategia de connivencia y la estrategia de ruptura. En la connivencia, el acusado acepta las reglas, respeta la autoridad del tribunal y confía en que la lógica del derecho prevalecerá sobre las razones del poder. En la ruptura, el acusado niega la legitimidad misma del proceso, se erige en acusador de quienes lo juzgan y transforma el juicio en un escenario donde exponer públicamente la naturaleza política de la acusación y la parcialidad estructural del sistema que lo persigue. Vergès lo resumió con claridad meridiana: si el acusado acepta el orden público que lo juzga, el proceso es posible como diálogo; si lo rechaza, el aparato judicial se desintegra y nace el proceso de ruptura.
García Ortiz optó por la connivencia. Cabe preguntarse qué habría ocurrido si, en lugar de aceptar las reglas del juego, hubiese adoptado una estrategia de ruptura inspirada en el método Vergès. No se trata de especular con lo imposible, sino de explorar lo que pudo ser y no fue: un ejercicio de defensa que, más allá del resultado individual del proceso, hubiese desnudado públicamente la naturaleza política de la operación judicial emprendida contra él.
Una defensa de ruptura en este caso no habría perseguido la absolución dentro de la lógica interna del tribunal —esa batalla estaba perdida de antemano por la composición ideológica de la Sala—, sino transformar el proceso en tribuna para exponer ante la opinión pública nacional e internacional la instrumentalización política de la justicia penal en España.
DIMITROV EN LEIPZIG, FIDEL EN SANTIAGO: DE ACUSADO A ACUSADOR
La historia del siglo XX ofrece dos precedentes paradigmáticos de esta estrategia. El primero es Georgi Dimitrov en el juicio de Leipzig de 1933. Acusado por los nazis de haber incendiado el Reichstag junto a otros comunistas, Dimitrov renunció a la asistencia letrada y asumió personalmente su defensa. No argumentó inocencia dentro del marco procesal, sino que convirtió el estrado en escenario de acusación contra el régimen nazi. Cuando Hermann Göring compareció como testigo de cargo, Dimitrov lo confrontó directamente, desnudando las contradicciones de la acusación y ridiculizando la inconsistencia de las pruebas.
El presidente del tribunal le advirtió repetidamente que se comportara, que no atacara al gobierno alemán, que dirigiera sus palabras a los jueces y no a la audiencia. Dimitrov respondió con firmeza: si no quería ser yunque, debía ser martillo. El tribunal acabó absolviéndolo a él y a sus compañeros búlgaros, contra todos los pronósticos y contra los deseos expresos de Hitler. La estrategia de ruptura había logrado lo imposible: trasladar la batalla del terreno judicial al terreno político, movilizar la opinión pública internacional y obligar al sistema a retroceder para no quedar completamente desacreditado ante el mundo.
El segundo precedente, aún más resonante por su impacto histórico, es el de Fidel Castro en el juicio por el asalto al Cuartel Moncada. El 16 de octubre de 1953, ante el Tribunal de Urgencias de Santiago de Cuba, Castro pronunció su alegato de autodefensa que pasaría a la historia con el título de "La historia me absolverá". Acusado de haber liderado el ataque fallido al cuartel Moncada el 26 de julio de ese mismo año, Castro —abogado de profesión— asumió personalmente su defensa después de haber sido deliberadamente separado del juicio principal que se celebraba en el Palacio de Justicia, precisamente porque sus preguntas a los oficiales y soldados de la dictadura estaban haciendo evidentes los crímenes cometidos contra los jóvenes revolucionarios capturados. El régimen de Batista lo trasladó a una sala de enfermeras del hospital Saturnino Lora para juzgarlo en condiciones de aislamiento y control. Allí, durante dos horas de un juicio que duró cuatro en total, Castro desplegó una defensa de ruptura magistral que transformó por completo el significado del proceso.
Castro no pidió clemencia. No suplicó absolución. No aceptó el marco de legalidad que pretendía juzgarlo. En su lugar, acusó directamente al régimen de Batista de ser inconstitucional, de haber llegado al poder mediante un golpe de Estado que invalidaba toda autoridad legal que pudiera reclamarse. Denunció la tortura y el asesinato de setenta de sus compañeros. Expuso sistemáticamente los seis problemas fundamentales que aquejaban a Cuba —tierra, industrialización, vivienda, desempleo, educación y salud— y presentó un programa político completo de cinco leyes revolucionarias que implementaría cuando el pueblo recuperara su soberanía. Invocó constantemente a José Martí, declarando que el único autor intelectual del asalto al Moncada era precisamente Martí, el padre de la independencia cubana, inscribiendo así su acción en la tradición histórica de liberación nacional. Y culminó su alegato con palabras que resonarían durante décadas: "Condenadme, no importa, la Historia me absolverá".
El tribunal lo condenó a quince años de prisión. Pero el veredicto fue irrelevante. Lo que Castro había logrado era infinitamente más valioso que la absolución individual: había convertido el juicio en manifiesto político, había transformado su condena en acta de acusación contra la dictadura, había sentado las bases programáticas del movimiento revolucionario que tres años después, tras su liberación por amnistía en 1955, desembarcaría en el yate Granma para iniciar la guerra de guerrillas que culminaría con el triunfo revolucionario de 1959. El alegato, reconstruido desde la memoria y publicado clandestinamente por sus seguidores, se convirtió en el documento fundacional del Movimiento 26 de Julio. La derrota judicial fue victoria política absoluta. El proceso que debía ejemplarizar el castigo contra los insurrectos terminó deslegitimando al régimen que lo instrumentalizaba y legitimando la insurrección que pretendía castigar.
UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA DESVELAR EL LAWFARE EN ESPAÑA
García Ortiz pudo haber seguido ese camino. Desde el primer día del juicio, su defensa debería haber articulado un discurso que identificara públicamente el proceso como operación política encubierta de juridicidad. No se trataba de defender su inocencia técnica —aunque la hubiese—, sino de acusar al tribunal de ser instrumento de una estrategia de desestabilización institucional orquestada desde sectores conservadores del poder judicial en connivencia con la oposición política. Cada intervención procesal debería haber sido una pieza más de ese alegato político: la composición de la Sala, con cinco magistrados alineados ideológicamente frente a dos progresistas, no era accidente estadístico sino diseño deliberado. El anuncio del veredicto antes de la redacción de la sentencia no era anomalía procesal sino mensaje político. La fecha del fallo —20 de noviembre, cincuenta años después de la muerte de Franco— no era casualidad del calendario sino simbolismo calculado. La coincidencia temporal con las detenciones por corrupción del Partido Popular en Almería y la revelación de la compra del ático por parte de la pareja de Ayuso no era azar sino estrategia de desplazamiento mediático.
Una defensa de ruptura habría convertido cada sesión del juicio en tribuna pública para denunciar que lo que se juzgaba no era la presunta revelación de datos reservados, sino la independencia misma de la Fiscalía General del Estado frente a presiones políticas. Habría señalado que el verdadero delito que se castigaba era haber ejercido el cargo sin plegarse a los intereses de sectores que esperaban su subordinación. Habría expuesto ante los medios de comunicación nacionales e internacionales que el proceso formaba parte de un patrón más amplio de lawfare —guerra jurídica— mediante el cual sectores del poder judicial español actúan como actores políticos encubiertos, decidiendo el curso institucional del país sin mandato democrático alguno. Habría interpelado directamente a los magistrados, no para convencerlos —empresa imposible—, sino para dejar constancia pública de que actuaban como poder político y no como poder judicial sometido a la ley. Habría invocado la tradición constitucionalista española, habría citado la Constitución de 1978 como marco de legitimidad democrática que el propio tribunal estaba violando al instrumentalizar políticamente la justicia penal. Habría convertido cada pregunta a los testigos, cada solicitud de diligencias probatorias denegadas, cada restricción procesal impuesta por la Sala, en evidencia acumulada de parcialidad estructural del tribunal.
Los objetivos de esta estrategia habrían sido múltiples y trascendentes. En primer lugar, politizar explícitamente lo que se presentaba como proceso técnico-jurídico, obligando a que la opinión pública comprendiera que tras la fachada de legalidad operaba un conflicto de poder. En segundo lugar, generar un marco narrativo alternativo que compitiera con el relato dominante difundido por los medios conservadores, creando división en la percepción pública del caso y erosionando la legitimidad del veredicto incluso antes de producirse. En tercer lugar, internacionalizar el asunto mediante denuncias ante organismos europeos de derechos humanos y llamadas de atención a la comunidad jurídica internacional sobre la instrumentalización política de la justicia en España, generando presión externa que pudiera condicionar futuros movimientos del sistema judicial español. En cuarto lugar, sentar precedente doctrinal y estratégico para futuras defensas de cargos públicos sometidos a procesos similares, creando un repertorio de argumentación que desnaturalice la apariencia de neutralidad técnica con que suelen revestirse estas operaciones. En quinto lugar, movilizar políticamente a la base electoral progresista y a los sectores democráticos de la sociedad española que perciben con alarma creciente la deriva autoritaria de ciertos sectores del poder judicial, convirtiendo el proceso en catalizador de conciencia política sobre el problema estructural de la falta de democratización del poder judicial español.
"La sentencia llegará con su andamiaje jurídico. Contendrá razonamientos que justificarán sobre el papel lo que ya está decidido en la realidad"
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE UNA DEFENSA POLÍTICA
La defensa de ruptura no busca ganar dentro del sistema, porque reconoce que el sistema está amañado. Busca deslegitimar públicamente el proceso, exponer sus costuras políticas, movilizar a la opinión pública y forzar al poder a mostrar su verdadera cara. Es una apuesta por la derrota jurídica pero por la victoria política. Es aceptar la condena individual para lograr la condena colectiva del sistema que condena. Vergès lo sabía. Castro lo demostró. En un mundo donde los procesos se desarrollan abiertos a la publicidad mundial, la estrategia de ruptura puede resultar más eficaz para la idea defendida y también para el procesado, porque transforma la derrota judicial en victoria moral y política. El caso Dimitrov lo probó al conseguir la absolución. El caso Castro lo elevó a paradigma al convertir la condena en acta fundacional de una revolución. En ambos casos, el acusado salió del proceso más fuerte políticamente de lo que había entrado, porque supo convertir el tribunal en tribuna y la acusación en acusación invertida.
García Ortiz no solo habría defendido su persona mediante esta estrategia. Habría defendido la independencia institucional de la Fiscalía, la separación real de poderes, la democratización pendiente del poder judicial español y la posibilidad misma de que los cargos públicos progresistas ejerzan sus funciones sin ser objeto de lawfare. Habría señalado que su caso no era aislado sino parte de un patrón sistemático: el intento de criminalizar judicialmente lo que no puede derrotarse democráticamente. Habría recordado que el aparato judicial heredado del franquismo nunca fue plenamente desmantelado, que sectores significativos del poder judicial español mantienen una cultura institucional que los sitúa por encima del resto de las estructuras del Estado, que operan con la convicción de estar legitimados para corregir el rumbo político del país cuando este no se ajusta a sus preferencias ideológicas. Habría establecido la conexión histórica explícita: cincuenta años después de la muerte de Franco, el aparato judicial construido por la dictadura seguía operando como poder fáctico que condiciona y limita el ejercicio democrático del gobierno.
Habría podido, además, articular un concepto preciso de quién representa realmente al pueblo en este conflicto. Al igual que Castro definió al pueblo como todas las fuerzas, clases y sectores sociales afectados por el régimen batistiano, García Ortiz habría podido señalar que el pueblo español —el que votó democráticamente al gobierno actual— ve cómo un poder no electo, no sometido a control democrático, interviene políticamente para condicionar y debilitar la acción del gobierno que ese pueblo eligió. Habría expuesto que la legitimidad democrática reside en las urnas, no en la inamovilidad de magistrados cuyo nombramiento responde a cuotas partidarias pero que una vez en el cargo actúan como poder político autónomo sin rendición de cuentas. Habría formulado la pregunta que debería estar en el centro del debate público español: ¿quién gobierna realmente España, el gobierno elegido democráticamente o sectores del poder judicial que actúan como fuerza política conservadora permanente?
La sentencia condenatoria habría llegado igual. Los cinco magistrados conservadores habrían votado igual. La inhabilitación, la multa y la indemnización se habrían impuesto igual. Pero el significado político del proceso habría sido radicalmente diferente. En lugar de una derrota que refuerza el relato de la culpabilidad —"si lo condenaron, algo habrá hecho"—, habría quedado instalada en el debate público la convicción de que lo ocurrido fue un ajuste de cuentas político revestido de legalidad. En lugar de aceptar pasivamente el veredicto como producto de un sistema neutral de justicia, la ciudadanía habría comprendido que asistía a un episodio más de la larga guerra entre un poder judicial sin control democrático y un gobierno de coalición socialdemócrata al que sectores conservadores consideran ilegítimo por razones extralegales. En lugar de quedar aislado como imputado individual, García Ortiz habría quedado convertido en símbolo de resistencia institucional frente al lawfare. Su alegato, transcrito y difundido, habría servido como documento de referencia para comprender la naturaleza del conflicto político español contemporáneo, del mismo modo que "La historia me absolverá" sirvió para comprender la naturaleza del conflicto cubano de 1953.
Vergès enseñó que hay momentos en que defender es acusar, que hay procesos en los que la única defensa posible es la ofensiva, que hay tribunales cuya legitimidad debe ser negada públicamente porque su parcialidad es estructural y no accidental. Castro lo demostró convirtiendo su juicio en manifiesto revolucionario que sentó las bases programáticas de la transformación política de Cuba. El proceso contra García Ortiz reunía todas las condiciones para una defensa de ruptura: composición ideológicamente sesgada de la Sala, coincidencia temporal sospechosa con otros acontecimientos políticos, ausencia de prueba directa reconocida por la propia acusación, denegación de retransmitir en directo por medios audiovisuales el juicio, anuncio del veredicto antes de su motivación escrita. Cada uno de estos elementos no era defecto procesal sino síntoma político. La defensa de ruptura habría convertido cada síntoma en acusación pública contra el sistema.
No se hizo. Se eligió la connivencia. Se aceptó la legitimidad del tribunal, se respetaron sus reglas, se confió en la lógica jurídica. Y se perdió, como era previsible desde el principio. Porque cuando el proceso es político y se presenta como jurídico, aceptar el terreno jurídico es consentir la derrota política. La estrategia de ruptura no garantiza la victoria, pero garantiza que la derrota tenga sentido, que no sea estéril, que sirva para algo más que para confirmar el poder de quienes juzgan. Convierte al condenado en acusador, transforma el juicio en tribuna y hace del veredicto una evidencia pública de lo que se pretendía ocultar: que no estamos ante justicia, sino ante política con toga.
García Ortiz debió autodefenderse, aún a pesar que, por condicionantes sociales, corporativos e ideológicos nunca estaría a la altura, ni perseguir los objetivos políticos de Dimitrov o Fidel. Pero bien pudo convertir su proceso en alegato histórico contra el cesarismo judicial que aún gobierna sectores decisivos del sistema judicial español. La trayectoria y padrinazgos de los componentes conservadores de la Sala enjuiciadora. Pudo forzar al Supremo a mostrar su verdadera naturaleza ante los ojos del país y del mundo. Pudo perder el juicio y ganar la batalla política. Pudo dejar un documento que sirviera de programa para la necesaria reforma democrática del poder judicial español. Pudo pronunciar palabras que resonaran durante décadas como las de Castro: "Condenadme, no importa, la Historia me absolverá". Optó por el camino inverso, aunque llegó a decir una frase inocua final: “la verdad no se filtra, la verdad se defiende”. Y hoy tenemos una condena que refuerza al sistema en lugar de cuestionarlo, que consolida la narrativa conservadora en lugar de desafiarla, que deja intacta la legitimidad del tribunal en lugar de exponerla como ficción.
La sentencia llegará con su andamiaje jurídico. Contendrá razonamientos que justificarán sobre el papel lo que ya está decidido en la realidad. Y quedará como precedente que habilita futuros procesos similares contra otros cargos públicos progresistas. Porque la única lección que el sistema ha aprendido de este episodio es que puede seguir haciéndolo. Que puede instrumentalizar políticamente la justicia penal sin que nadie le obligue a pagar el precio de la deslegitimación pública. Que puede condenar sin que la condena se vuelva contra quien condena.
Vergès sabía que hay derrotas más valiosas que ciertas victorias. Que hay condenas que deslegitiman a quien las dicta más que a quien las sufre. Que hay procesos donde el verdadero juicio lo emite la historia y no el tribunal. Castro lo demostró magistralmente: su condena a quince años de prisión por el Moncada se convirtió en credencial revolucionaria, su alegato en programa político que movilizó a un pueblo entero, su derrota judicial en victoria histórica. El proceso contra García Ortiz pudo ser uno de esos. No lo fue. Y esa es, quizás, la derrota más profunda de todas: no la que se consumó en el veredicto, sino la que se produjo en la estrategia que renunció a combatir antes de ser derrotada. La historia aún no ha emitido su veredicto sobre el 20-N de 2024. Pero le habría resultado mucho más fácil absolver a García Ortiz si García Ortiz hubiese sabido acusar primero.
(*) José Manuel Rivero. Abogado y analista político.
VÍDEO RELACIONADO:
Por JOSÉ MANUEL RIVERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
![[Img #88093]](https://canarias-semanal.org/upload/images/11_2025/4500_8508_157_1162_jos-e-manuel-rivero-1.jpg) Álvaro García Ortiz ha sido condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación especial, multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales.
Álvaro García Ortiz ha sido condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación especial, multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales.
El veredicto llegó sin que la sentencia estuviese redactada, con cinco magistrados conservadores votando a favor frente a dos progresistas que emitirán votos particulares, y en una fecha —el 20 de noviembre de 2024, cincuenta años después de la muerte de Franco— que multiplicaba exponencialmente su carga simbólica.
La defensa optó por la estrategia de connivencia: aceptó la legitimidad del tribunal, respetó las reglas del juego procesal, apeló a la lógica jurídica y solicitó la absolución basándose en la ausencia de prueba directa. Los periodistas negaron haber recibido información de García Ortiz. La UCO excedió los límites temporales autorizados. Los indicios eran insuficientes. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pidieron la absolución. Sin embargo, la lógica jurídica apuntaba en una dirección y la decisión del Supremo marchó en otra. Fue una derrota anunciada desde el momento mismo en que se aceptó el terreno de juego.
" Cuando el proceso es político y se presenta como jurídico, aceptar el terreno jurídico es consentir la derrota política"
VERGÈS Y LA RUPTURA COMO TÁCTICA POLÍTICA Y JURÍDICA
Jacques Vergès, el abogado que defendió a los combatientes argelinos del FLN, a Klaus Barbie y a algunos de los personajes más controvertidos del siglo XX, formuló hace más de medio siglo una distinción que sigue iluminando los procesos políticos encubiertos de juridicidad: la diferencia entre la estrategia de connivencia y la estrategia de ruptura. En la connivencia, el acusado acepta las reglas, respeta la autoridad del tribunal y confía en que la lógica del derecho prevalecerá sobre las razones del poder. En la ruptura, el acusado niega la legitimidad misma del proceso, se erige en acusador de quienes lo juzgan y transforma el juicio en un escenario donde exponer públicamente la naturaleza política de la acusación y la parcialidad estructural del sistema que lo persigue. Vergès lo resumió con claridad meridiana: si el acusado acepta el orden público que lo juzga, el proceso es posible como diálogo; si lo rechaza, el aparato judicial se desintegra y nace el proceso de ruptura.
García Ortiz optó por la connivencia. Cabe preguntarse qué habría ocurrido si, en lugar de aceptar las reglas del juego, hubiese adoptado una estrategia de ruptura inspirada en el método Vergès. No se trata de especular con lo imposible, sino de explorar lo que pudo ser y no fue: un ejercicio de defensa que, más allá del resultado individual del proceso, hubiese desnudado públicamente la naturaleza política de la operación judicial emprendida contra él.
Una defensa de ruptura en este caso no habría perseguido la absolución dentro de la lógica interna del tribunal —esa batalla estaba perdida de antemano por la composición ideológica de la Sala—, sino transformar el proceso en tribuna para exponer ante la opinión pública nacional e internacional la instrumentalización política de la justicia penal en España.
DIMITROV EN LEIPZIG, FIDEL EN SANTIAGO: DE ACUSADO A ACUSADOR
La historia del siglo XX ofrece dos precedentes paradigmáticos de esta estrategia. El primero es Georgi Dimitrov en el juicio de Leipzig de 1933. Acusado por los nazis de haber incendiado el Reichstag junto a otros comunistas, Dimitrov renunció a la asistencia letrada y asumió personalmente su defensa. No argumentó inocencia dentro del marco procesal, sino que convirtió el estrado en escenario de acusación contra el régimen nazi. Cuando Hermann Göring compareció como testigo de cargo, Dimitrov lo confrontó directamente, desnudando las contradicciones de la acusación y ridiculizando la inconsistencia de las pruebas.
El presidente del tribunal le advirtió repetidamente que se comportara, que no atacara al gobierno alemán, que dirigiera sus palabras a los jueces y no a la audiencia. Dimitrov respondió con firmeza: si no quería ser yunque, debía ser martillo. El tribunal acabó absolviéndolo a él y a sus compañeros búlgaros, contra todos los pronósticos y contra los deseos expresos de Hitler. La estrategia de ruptura había logrado lo imposible: trasladar la batalla del terreno judicial al terreno político, movilizar la opinión pública internacional y obligar al sistema a retroceder para no quedar completamente desacreditado ante el mundo.
El segundo precedente, aún más resonante por su impacto histórico, es el de Fidel Castro en el juicio por el asalto al Cuartel Moncada. El 16 de octubre de 1953, ante el Tribunal de Urgencias de Santiago de Cuba, Castro pronunció su alegato de autodefensa que pasaría a la historia con el título de "La historia me absolverá". Acusado de haber liderado el ataque fallido al cuartel Moncada el 26 de julio de ese mismo año, Castro —abogado de profesión— asumió personalmente su defensa después de haber sido deliberadamente separado del juicio principal que se celebraba en el Palacio de Justicia, precisamente porque sus preguntas a los oficiales y soldados de la dictadura estaban haciendo evidentes los crímenes cometidos contra los jóvenes revolucionarios capturados. El régimen de Batista lo trasladó a una sala de enfermeras del hospital Saturnino Lora para juzgarlo en condiciones de aislamiento y control. Allí, durante dos horas de un juicio que duró cuatro en total, Castro desplegó una defensa de ruptura magistral que transformó por completo el significado del proceso.
Castro no pidió clemencia. No suplicó absolución. No aceptó el marco de legalidad que pretendía juzgarlo. En su lugar, acusó directamente al régimen de Batista de ser inconstitucional, de haber llegado al poder mediante un golpe de Estado que invalidaba toda autoridad legal que pudiera reclamarse. Denunció la tortura y el asesinato de setenta de sus compañeros. Expuso sistemáticamente los seis problemas fundamentales que aquejaban a Cuba —tierra, industrialización, vivienda, desempleo, educación y salud— y presentó un programa político completo de cinco leyes revolucionarias que implementaría cuando el pueblo recuperara su soberanía. Invocó constantemente a José Martí, declarando que el único autor intelectual del asalto al Moncada era precisamente Martí, el padre de la independencia cubana, inscribiendo así su acción en la tradición histórica de liberación nacional. Y culminó su alegato con palabras que resonarían durante décadas: "Condenadme, no importa, la Historia me absolverá".
El tribunal lo condenó a quince años de prisión. Pero el veredicto fue irrelevante. Lo que Castro había logrado era infinitamente más valioso que la absolución individual: había convertido el juicio en manifiesto político, había transformado su condena en acta de acusación contra la dictadura, había sentado las bases programáticas del movimiento revolucionario que tres años después, tras su liberación por amnistía en 1955, desembarcaría en el yate Granma para iniciar la guerra de guerrillas que culminaría con el triunfo revolucionario de 1959. El alegato, reconstruido desde la memoria y publicado clandestinamente por sus seguidores, se convirtió en el documento fundacional del Movimiento 26 de Julio. La derrota judicial fue victoria política absoluta. El proceso que debía ejemplarizar el castigo contra los insurrectos terminó deslegitimando al régimen que lo instrumentalizaba y legitimando la insurrección que pretendía castigar.
UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA DESVELAR EL LAWFARE EN ESPAÑA
García Ortiz pudo haber seguido ese camino. Desde el primer día del juicio, su defensa debería haber articulado un discurso que identificara públicamente el proceso como operación política encubierta de juridicidad. No se trataba de defender su inocencia técnica —aunque la hubiese—, sino de acusar al tribunal de ser instrumento de una estrategia de desestabilización institucional orquestada desde sectores conservadores del poder judicial en connivencia con la oposición política. Cada intervención procesal debería haber sido una pieza más de ese alegato político: la composición de la Sala, con cinco magistrados alineados ideológicamente frente a dos progresistas, no era accidente estadístico sino diseño deliberado. El anuncio del veredicto antes de la redacción de la sentencia no era anomalía procesal sino mensaje político. La fecha del fallo —20 de noviembre, cincuenta años después de la muerte de Franco— no era casualidad del calendario sino simbolismo calculado. La coincidencia temporal con las detenciones por corrupción del Partido Popular en Almería y la revelación de la compra del ático por parte de la pareja de Ayuso no era azar sino estrategia de desplazamiento mediático.
Una defensa de ruptura habría convertido cada sesión del juicio en tribuna pública para denunciar que lo que se juzgaba no era la presunta revelación de datos reservados, sino la independencia misma de la Fiscalía General del Estado frente a presiones políticas. Habría señalado que el verdadero delito que se castigaba era haber ejercido el cargo sin plegarse a los intereses de sectores que esperaban su subordinación. Habría expuesto ante los medios de comunicación nacionales e internacionales que el proceso formaba parte de un patrón más amplio de lawfare —guerra jurídica— mediante el cual sectores del poder judicial español actúan como actores políticos encubiertos, decidiendo el curso institucional del país sin mandato democrático alguno. Habría interpelado directamente a los magistrados, no para convencerlos —empresa imposible—, sino para dejar constancia pública de que actuaban como poder político y no como poder judicial sometido a la ley. Habría invocado la tradición constitucionalista española, habría citado la Constitución de 1978 como marco de legitimidad democrática que el propio tribunal estaba violando al instrumentalizar políticamente la justicia penal. Habría convertido cada pregunta a los testigos, cada solicitud de diligencias probatorias denegadas, cada restricción procesal impuesta por la Sala, en evidencia acumulada de parcialidad estructural del tribunal.
Los objetivos de esta estrategia habrían sido múltiples y trascendentes. En primer lugar, politizar explícitamente lo que se presentaba como proceso técnico-jurídico, obligando a que la opinión pública comprendiera que tras la fachada de legalidad operaba un conflicto de poder. En segundo lugar, generar un marco narrativo alternativo que compitiera con el relato dominante difundido por los medios conservadores, creando división en la percepción pública del caso y erosionando la legitimidad del veredicto incluso antes de producirse. En tercer lugar, internacionalizar el asunto mediante denuncias ante organismos europeos de derechos humanos y llamadas de atención a la comunidad jurídica internacional sobre la instrumentalización política de la justicia en España, generando presión externa que pudiera condicionar futuros movimientos del sistema judicial español. En cuarto lugar, sentar precedente doctrinal y estratégico para futuras defensas de cargos públicos sometidos a procesos similares, creando un repertorio de argumentación que desnaturalice la apariencia de neutralidad técnica con que suelen revestirse estas operaciones. En quinto lugar, movilizar políticamente a la base electoral progresista y a los sectores democráticos de la sociedad española que perciben con alarma creciente la deriva autoritaria de ciertos sectores del poder judicial, convirtiendo el proceso en catalizador de conciencia política sobre el problema estructural de la falta de democratización del poder judicial español.
"La sentencia llegará con su andamiaje jurídico. Contendrá razonamientos que justificarán sobre el papel lo que ya está decidido en la realidad"
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE UNA DEFENSA POLÍTICA
La defensa de ruptura no busca ganar dentro del sistema, porque reconoce que el sistema está amañado. Busca deslegitimar públicamente el proceso, exponer sus costuras políticas, movilizar a la opinión pública y forzar al poder a mostrar su verdadera cara. Es una apuesta por la derrota jurídica pero por la victoria política. Es aceptar la condena individual para lograr la condena colectiva del sistema que condena. Vergès lo sabía. Castro lo demostró. En un mundo donde los procesos se desarrollan abiertos a la publicidad mundial, la estrategia de ruptura puede resultar más eficaz para la idea defendida y también para el procesado, porque transforma la derrota judicial en victoria moral y política. El caso Dimitrov lo probó al conseguir la absolución. El caso Castro lo elevó a paradigma al convertir la condena en acta fundacional de una revolución. En ambos casos, el acusado salió del proceso más fuerte políticamente de lo que había entrado, porque supo convertir el tribunal en tribuna y la acusación en acusación invertida.
García Ortiz no solo habría defendido su persona mediante esta estrategia. Habría defendido la independencia institucional de la Fiscalía, la separación real de poderes, la democratización pendiente del poder judicial español y la posibilidad misma de que los cargos públicos progresistas ejerzan sus funciones sin ser objeto de lawfare. Habría señalado que su caso no era aislado sino parte de un patrón sistemático: el intento de criminalizar judicialmente lo que no puede derrotarse democráticamente. Habría recordado que el aparato judicial heredado del franquismo nunca fue plenamente desmantelado, que sectores significativos del poder judicial español mantienen una cultura institucional que los sitúa por encima del resto de las estructuras del Estado, que operan con la convicción de estar legitimados para corregir el rumbo político del país cuando este no se ajusta a sus preferencias ideológicas. Habría establecido la conexión histórica explícita: cincuenta años después de la muerte de Franco, el aparato judicial construido por la dictadura seguía operando como poder fáctico que condiciona y limita el ejercicio democrático del gobierno.
Habría podido, además, articular un concepto preciso de quién representa realmente al pueblo en este conflicto. Al igual que Castro definió al pueblo como todas las fuerzas, clases y sectores sociales afectados por el régimen batistiano, García Ortiz habría podido señalar que el pueblo español —el que votó democráticamente al gobierno actual— ve cómo un poder no electo, no sometido a control democrático, interviene políticamente para condicionar y debilitar la acción del gobierno que ese pueblo eligió. Habría expuesto que la legitimidad democrática reside en las urnas, no en la inamovilidad de magistrados cuyo nombramiento responde a cuotas partidarias pero que una vez en el cargo actúan como poder político autónomo sin rendición de cuentas. Habría formulado la pregunta que debería estar en el centro del debate público español: ¿quién gobierna realmente España, el gobierno elegido democráticamente o sectores del poder judicial que actúan como fuerza política conservadora permanente?
La sentencia condenatoria habría llegado igual. Los cinco magistrados conservadores habrían votado igual. La inhabilitación, la multa y la indemnización se habrían impuesto igual. Pero el significado político del proceso habría sido radicalmente diferente. En lugar de una derrota que refuerza el relato de la culpabilidad —"si lo condenaron, algo habrá hecho"—, habría quedado instalada en el debate público la convicción de que lo ocurrido fue un ajuste de cuentas político revestido de legalidad. En lugar de aceptar pasivamente el veredicto como producto de un sistema neutral de justicia, la ciudadanía habría comprendido que asistía a un episodio más de la larga guerra entre un poder judicial sin control democrático y un gobierno de coalición socialdemócrata al que sectores conservadores consideran ilegítimo por razones extralegales. En lugar de quedar aislado como imputado individual, García Ortiz habría quedado convertido en símbolo de resistencia institucional frente al lawfare. Su alegato, transcrito y difundido, habría servido como documento de referencia para comprender la naturaleza del conflicto político español contemporáneo, del mismo modo que "La historia me absolverá" sirvió para comprender la naturaleza del conflicto cubano de 1953.
Vergès enseñó que hay momentos en que defender es acusar, que hay procesos en los que la única defensa posible es la ofensiva, que hay tribunales cuya legitimidad debe ser negada públicamente porque su parcialidad es estructural y no accidental. Castro lo demostró convirtiendo su juicio en manifiesto revolucionario que sentó las bases programáticas de la transformación política de Cuba. El proceso contra García Ortiz reunía todas las condiciones para una defensa de ruptura: composición ideológicamente sesgada de la Sala, coincidencia temporal sospechosa con otros acontecimientos políticos, ausencia de prueba directa reconocida por la propia acusación, denegación de retransmitir en directo por medios audiovisuales el juicio, anuncio del veredicto antes de su motivación escrita. Cada uno de estos elementos no era defecto procesal sino síntoma político. La defensa de ruptura habría convertido cada síntoma en acusación pública contra el sistema.
No se hizo. Se eligió la connivencia. Se aceptó la legitimidad del tribunal, se respetaron sus reglas, se confió en la lógica jurídica. Y se perdió, como era previsible desde el principio. Porque cuando el proceso es político y se presenta como jurídico, aceptar el terreno jurídico es consentir la derrota política. La estrategia de ruptura no garantiza la victoria, pero garantiza que la derrota tenga sentido, que no sea estéril, que sirva para algo más que para confirmar el poder de quienes juzgan. Convierte al condenado en acusador, transforma el juicio en tribuna y hace del veredicto una evidencia pública de lo que se pretendía ocultar: que no estamos ante justicia, sino ante política con toga.
García Ortiz debió autodefenderse, aún a pesar que, por condicionantes sociales, corporativos e ideológicos nunca estaría a la altura, ni perseguir los objetivos políticos de Dimitrov o Fidel. Pero bien pudo convertir su proceso en alegato histórico contra el cesarismo judicial que aún gobierna sectores decisivos del sistema judicial español. La trayectoria y padrinazgos de los componentes conservadores de la Sala enjuiciadora. Pudo forzar al Supremo a mostrar su verdadera naturaleza ante los ojos del país y del mundo. Pudo perder el juicio y ganar la batalla política. Pudo dejar un documento que sirviera de programa para la necesaria reforma democrática del poder judicial español. Pudo pronunciar palabras que resonaran durante décadas como las de Castro: "Condenadme, no importa, la Historia me absolverá". Optó por el camino inverso, aunque llegó a decir una frase inocua final: “la verdad no se filtra, la verdad se defiende”. Y hoy tenemos una condena que refuerza al sistema en lugar de cuestionarlo, que consolida la narrativa conservadora en lugar de desafiarla, que deja intacta la legitimidad del tribunal en lugar de exponerla como ficción.
La sentencia llegará con su andamiaje jurídico. Contendrá razonamientos que justificarán sobre el papel lo que ya está decidido en la realidad. Y quedará como precedente que habilita futuros procesos similares contra otros cargos públicos progresistas. Porque la única lección que el sistema ha aprendido de este episodio es que puede seguir haciéndolo. Que puede instrumentalizar políticamente la justicia penal sin que nadie le obligue a pagar el precio de la deslegitimación pública. Que puede condenar sin que la condena se vuelva contra quien condena.
Vergès sabía que hay derrotas más valiosas que ciertas victorias. Que hay condenas que deslegitiman a quien las dicta más que a quien las sufre. Que hay procesos donde el verdadero juicio lo emite la historia y no el tribunal. Castro lo demostró magistralmente: su condena a quince años de prisión por el Moncada se convirtió en credencial revolucionaria, su alegato en programa político que movilizó a un pueblo entero, su derrota judicial en victoria histórica. El proceso contra García Ortiz pudo ser uno de esos. No lo fue. Y esa es, quizás, la derrota más profunda de todas: no la que se consumó en el veredicto, sino la que se produjo en la estrategia que renunció a combatir antes de ser derrotada. La historia aún no ha emitido su veredicto sobre el 20-N de 2024. Pero le habría resultado mucho más fácil absolver a García Ortiz si García Ortiz hubiese sabido acusar primero.
(*) José Manuel Rivero. Abogado y analista político.
VÍDEO RELACIONADO:

























Chorche | Martes, 25 de Noviembre de 2025 a las 12:31:09 horas
La asociación Defiéndete en Derecho pide (respetuosamente) la dimisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La asociación Defiéndete en Derecho presentó hace meses un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial, suscrito por 10.500 personas de todos los sectores de la sociedad civil española, solicitando el no procesamiento del Fiscal General del Estado, sin haber recibido respuesta alguna a dicho escrito.
Decíamos en nuestro escrito que: “Observamos una reiterada politización y paralización de órganos e instituciones esenciales para la Administración de Justicia, así como una abusiva utilización de los tribunales en cuestiones propias del ámbito político. Nos preocupa, por ello, la intromisión constante y progresiva de órganos judiciales en las funciones y tareas del Parlamento. Tenemos la misma sensación cívica de desprotección e impunidad ante evidentes excesos judiciales, aunque puntuales, con gran trascendencia pública.”
Decíamos asimismo que nuestra Asociación no alcanzaba a comprender “cómo un secreto revelado por un obligado tributario, que mantiene un conflicto con la Administración de Hacienda y la de Justicia, y sobre el que es el primero en comunicar públicamente una supuesta negociación con la Fiscalía competente por la imputación de un delito fiscal, se transforma en una imputación al máximo representante de la Fiscalía General del Estado por haber desmentido determinadas informaciones falsas sobre el secreto revelado precisamente por el contribuyente afectado por esa investigación.”
Hemos asistido después a un juicio mediático cuyo desenlace ha sido hecho público en una fecha cargada de simbolismo en la historia de nuestro país, simbolismo perfectamente conocido por los magistrados del Alto Tribunal (lo contrario sería suponer una impericia injustificable), habiéndose publicitado la sentencia con una inusitada celeridad —en lo que no es la práctica jurídica habitual de ese Tribunal— y sin estar redactado el contenido de la misma; anomalías todas ellas haciendo difícil de comprender en fecha tan señalada.
Cabe recordar y reiterar que, ante la denuncia espuria de un sindicato de ultraderecha, unos funcionarios de la Administración Pública y miembros del Tribunal Supremo se han mostrado alineados con los intereses políticos conservadores tras una deliberación que apenas ha durado siete días, para un asunto que ha sido calificado por todos los operadores como de una trascendencia de especial gravedad. Y, sustituyendo a la ponente prevista para la redacción de la sentencia, muestran una suerte de celebración del 50 aniversario de la muerte de un dictador.
Creemos que esta situación genera un enorme descrédito para la administración funcionarial de la Justicia. Y, por todo ello, somos conscientes de la necesidad de reaccionar ante situaciones sobrevenidas que no debemos democráticamente consentir.
El 10 de diciembre se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se proclamó en 1948 y que se vulnera tanto a escala mundial como, en este caso y otros, en España. ¿Dónde queda el “in dubio pro reo” (en caso de duda, a favor del reo) y el artículo de esa declaración universal que protege la presunción de inocencia? ¿Dónde queda la libertad de prensa, cuando se obvia paladinamente la declaración de periodistas sujetos a la obligación de no revelar sus fuentes de información?
Creemos respetuosamente que esos preceptos se han vulnerado y nos parece prudente exigir (también con el mayor respeto a la independencia del Poder Judicial) la inmediata dimisión de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo en pleno. Precisamente para que el Poder Judicial sea eso: independiente.
Opinamos que es preceptivo, si es que la soberanía reside en el pueblo, como dicta nuestra Constitución, norma de obligado cumplimiento para todos y, especialmente, para quienes, como son los jueces, deben hacerla cumplir.
En consecuencia, llamamos a toda la ciudadanía que esté de acuerdo con nuestra proposición para que firme el apoyo público a este escrito, a fin de remitírselo al Defensor del Pueblo y al Consejo del Poder Judicial, por considerar que es presumible la vulneración de derechos constitucionales que habrán de dirimirse una vez conocida la sentencia y los votos particulares de la Sala.
Firmar
**** s: **** **** defiendetenderecho **** /
Accede para votar (0) (0) Accede para responder