
GREG GODELS: IMPERIALISMO, MULTIPOLARIDAD Y PALESTINA
Por Greg Godels
Resulta una fuente constante de frustración que un segmento importante de la izquierda sostenga la idea de que debilitar el ![[Img #87062]](https://canarias-semanal.org/upload/images/10_2025/2173_godels2.jpg) control histórico de Estados Unidos sobre los niveles más altos del sistema jerárquico del imperialismo constituye —en sí misma— un ataque al imperialismo.
control histórico de Estados Unidos sobre los niveles más altos del sistema jerárquico del imperialismo constituye —en sí misma— un ataque al imperialismo.
Muchos de nuestros compañeros, incluidos aquellos que afirman estar luchando por un futuro socialista, confunden el debilitamiento del papel hegemónico de EE. UU. en el sistema imperialista con un paso automático hacia un futuro más justo, una paz duradera o una transición hacia el socialismo.
Es cierto que quienes resisten al Estado-nación más poderoso del sistema imperialista en defensa de su soberanía, autonomía y derecho a elegir su propio camino merecen siempre nuestro apoyo pleno y entusiasta. Sin embargo, la victoria en esa lucha no garantiza necesariamente un futuro mejor para las clases trabajadoras.
Como ya ocurriera frecuentemente en las luchas anticoloniales del periodo de posguerra, los pueblos pueden terminar siendo gobernados por una élite local ambiciosa, explotadora y antidemocrática que continúa —o incluso intensifica— la opresión, aunque con un rostro más familiar.
También puede suceder de que el poder derrotado o en decadencia sea reemplazado por otra gran potencia aún más fuerte. Alemania y Turquía, tras ser derrotadas en la Primera Guerra Mundial, perdieron muchas de sus colonias a manos de los vencedores. Despues de la Segunda Guerra Mundial, algunas colonias japonesas fueron recolonizadas por nuevas potencias dominantes. Y Vietnam, tras derrotar a Francia, fue sometido a la órbita de Estados Unidos —una situación que sólo logró revertirse gracias al heroísmo del propio pueblo vietnamita.
Creer que la caída o el declive de Estados Unidos como potencia dominante en el sistema imperialista pondría fin al imperialismo es no comprender su verdadera naturaleza. El imperialismo persiste como una fase del capitalismo mientras exista el capitalismo monopolista. La lucha definitiva contra el imperialismo es, en esencia, la lucha contra el capitalismo.
No debemos confundir a los actores del sistema imperialista mundial con el sistema en sí, del mismo modo que no deberíamos identificar a una empresa capitalista individual con el capitalismo como sistema.
La historia no ofrece ejemplos en los que la caída de una gran potencia global o semi-global haya dado lugar a una época de paz y prosperidad mundial. Ni la caída del Imperio Romano, ni del Imperio Bizantino, ni del Sacro Imperio Romano Germánico trajeron consigo una era de armonía.
Tampoco lo hicieron el ascenso y caída de la República de Venecia, la República de los Países Bajos o los imperios coloniales de Portugal y España. En tiempos de Lenin, las rivalidades que desafiaban la hegemonía británica derivaron en guerras mundiales en lugar de paz. Y su desenlace tampoco trajo armonía: las rivalidades capitalistas con Alemania y Japón provocaron aún más agresiones y guerras devastadoras. Tras la disolución del otrora dominante Imperio Británico, Estados Unidos asumió el rol de máxima potencia mundial y lo ejerció con brutalidad. No hay motivos para creer que las cosas serán diferentes si Estados Unidos fuera desplazado de su trono. El capitalismo y su tendencia hacia la guerra y el sufrimiento persisten.
Por ello, la historia no respalda la idea de que el mundo unipolar pueda ser reemplazado por un sistema capitalista multipolar sostenible, basado en el respeto mutuo y la armonía. La mera multipolaridad, como solución a la opresión imperialista, simplemente no encuentra precedente en la historia mundial.
Por supuesto, es probable que el dominio estadounidense en el sistema imperialista mundial esté disminuyendo. La derrota decisiva en Vietnam fue un gran revés para la capacidad del gobierno de EE. UU. de dictar órdenes a Estados más débiles. La retirada de Afganistán tras veinte años de guerra también muestra signos de debilitamiento. La resistencia de Corea del Norte y la resiliencia de Cuba son igualmente indicativas de los límites actuales del imperialismo estadounidense.
Además, el ascenso de la República Popular China como potencia económica y militar es percibido por EE. UU. como una amenaza en ambos frentes, aunque no hay razones para pensar que China represente una amenaza mayor para el sistema imperialista que el propio Estado del Vaticano. Ambas entidades expresan con justicia su rechazo a los excesos del imperialismo, pero hacen poco por contribuir materialmente a su derrota.
Es deseable debilitar, marginar o desactivar el poder del gran imperio imperialista, pero la izquierda no debe hacerse ilusiones: esto no pondrá fin al imperialismo, ni representará un golpe decisivo al capitalismo, ni necesariamente beneficiará a largo plazo a las clases trabajadoras.
Un ejemplo reciente del error de creer que la multipolaridad basta —la ilusión romántica de que el imperialismo se reduce al imperialismo estadounidense— es el entusiasmo que generó entre algunos sectores de izquierda la reunión de principios de septiembre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), a la que asistieron los presidentes Xi Jinping, Vladímir Putin, el primer ministro Narendra Modi y otros líderes euroasiáticos. El profesor Michael Hudson celebró el encuentro diciendo:
“Los principios anunciados por Xi, Putin y los demás miembros de la OCS sientan las bases para detallar los principios de un nuevo orden económico internacional, aquel que se prometió hace 80 años al final de la Segunda Guerra Mundial, pero que fue pervertido hasta volverse irreconocible. Los países asiáticos y del resto del Sur Global esperan que todo haya sido solo un largo desvío en la historia, lejos de las reglas básicas de la civilización, la diplomacia, el comercio y las finanzas internacionales.”
Hudson anticipa un nuevo orden económico que cumpliría aquella promesa de hace ocho décadas. Pero no explica en qué se diferencia este nuevo orden capitalista del anterior, más allá del lenguaje idealista de sus promotores. No nos dice cómo se evitarán las rivalidades inter-imperialistas entre grandes potencias capitalistas. No demuestra cómo podría domesticarse la naturaleza competitiva y despiadada de las relaciones sociales capitalistas. Su argumento se apoya en declaraciones bienintencionadas emitidas en una conferencia, como si aquellas palabras no hubieran sido pronunciadas ya en Bretton Woods hace 80 años.
Se ha subrayado mucho el anuncio amistoso entre Xi y Modi: “socios, no rivales”. Pero como apunta agudamente Yves Smith:
“Un nuevo artículo en Indian Punchline, titulado India reniega del ‘espíritu de Tianjin’ y se acerca a la UE, sugiere que se ha exagerado la idea de que India se ha volcado por completo hacia el bloque SCO-BRICS. El punto clave del artículo es que, tan pronto como Modi regresó a Delhi, su ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, se reunió con los políticos europeos más hostiles a Rusia, en una ostentosa demostración de distanciamiento del eje Rusia-India-China.”
Además, Modi no asistió a la cumbre virtual del BRICS convocada por Lula da Silva, y en su lugar, Jaishankar aprovechó para quejarse de los déficits comerciales de India con los países BRICS, subrayando que representan sus mayores desequilibrios y que esperan una corrección: difícilmente un gesto de confianza hacia sus “hermanos” del BRICS. Más bien, un ejemplo de regateo geopolítico.
China Popular tampoco abraza el idealismo romántico de nuestros compañeros de izquierda, como señala Tang Xiaoyang, catedrático de relaciones internacionales en la Universidad de Tsinghua:
“China es muy cautelosa al cooperar con Rusia y Corea del Norte. A diferencia de lo que se retrata en Occidente, no son aliados. Su visión sobre la guerra y la seguridad es muy diferente. China no ha participado en una guerra desde hace más de cuatro décadas. Lo que quiere es estabilidad en sus fronteras.”
Uno podría concluir que las esperanzas de la izquierda en un nuevo orden internacional más justo liderado por el BRICS no son más que una quimera. El BRICS parece ser, en el mejor de los casos, una alianza económica oportunista, sin el peso político o militar necesario para imponer un mundo multipolar al actual orden unipolar.
También existe un argumento teórico que justifica el entusiasmo de ciertos sectores de la izquierda por la idea de la multipolaridad como solución al imperialismo. Es un argumento antiguo. Lo formuló Karl Kautsky en su artículo Ultraimperialismo, publicado en Die Neue Zeit en septiembre de 1914, apenas un mes después del inicio de la Primera Guerra Mundial.
En resumen (analizo estos argumentos con más detalle [aquí, aquí y aquí]), Kautsky sostenía que las grandes potencias acabarían por repartirse el mundo y acordarían evitar futuras competencias y rivalidades. Reconocerían la irracionalidad y los costes de la guerra, y optarían por un imperialismo armónico que él denominó “ultraimperialismo”.
Decía:
“La competencia frenética entre gigantescas empresas, bancos y multimillonarios obligó a los grandes grupos financieros, que absorbían a los más pequeños, a concebir el concepto de cartel. Del mismo modo, el resultado de la guerra mundial entre grandes potencias imperialistas podría ser una federación de las más fuertes, que renuncien a la carrera armamentística.”
Hoy, los defensores de la multipolaridad —los nuevos ultraimperialistas— imaginan un mundo en el que un grupo selecto de países poderosos expulsa a EE. UU. de la dirección del sistema capitalista mundial, como castigo por su mal comportamiento, y logra que sus vasallos europeos se alineen. En su lugar, se instauraría un nuevo orden “armónico” y de “ganar-ganar” (win-win) que eliminaría las desigualdades entre el “norte global” y el “sur global”.
Los encargados de llevar a cabo y hacer cumplir ese nuevo orden serían un grupo heterogéneo de Estados capitalistas divididos en clases, liderados por una colección aún más diversa de déspotas, teócratas y populistas. Salvo una excepción, ninguno de los miembros del BRICS+ promueve otra cosa que no sea el capitalismo; la mayoría es hostil a cualquier sistema alternativo como el socialismo.
En 1915, Lenin se burló abiertamente de los postulados de Kautsky en el prólogo a Imperialismo y revolución mundial de Bujarin, al calificar de absurda la idea del “ultraimperialismo”:
“Razonando en abstracto, uno podría llegar a las conclusiones de Kautsky... Su ruptura con el marxismo le ha llevado no a rechazar ni olvidar la política, ni a pasar por alto los múltiples y diversos conflictos y transformaciones que caracterizan especialmente la época imperialista; tampoco a convertirse en un apologista del imperialismo, sino a soñar con un ‘capitalismo pacífico’. Ese ‘capitalismo pacífico’ ha sido reemplazado por un imperialismo militante, catastrófico... Soñar con una etapa de ‘ultraimperialismo’, sin saber siquiera si es realizable, es todo menos marxista...
Para mañana tenemos marxismo a crédito, como promesa diferida. Para hoy, teoría oportunista pequeñoburguesa, y no solo teoría: es el intento de suavizar las contradicciones.”
Las ideas clave aquí son “capitalismo pacífico”, “marxismo a crédito” y “suavizar contradicciones”. Lenin se escandaliza de que Kautsky —quien se consideraba marxista— contemple siquiera la posibilidad de un capitalismo pacífico, algo que contradice la lógica misma de las relaciones sociales capitalistas. Debería ser una llamada de atención para los defensores contemporáneos de la multipolaridad.
El “marxismo a crédito” es una crítica mordaz a la idea de posponer la confrontación con el capitalismo, confiando ingenuamente en que algún día las grandes potencias capitalistas llegarán a un acuerdo que elimine el imperialismo. Para los “multipolaristas” de hoy, esto equivale a seguir aplazando indefinidamente el enfrentamiento con el sistema.
De igual modo, Kautsky “suaviza” las contradicciones entre Estados capitalistas rivales al imaginar un acuerdo imposible para garantizar relaciones “armoniosas”, una idea que Lenin rechaza de plano. En resumen, considera que el ultraimperialismo es una retirada del proyecto socialista. Lo mismo puede decirse del proyecto multipolar.
Demasiados sectores de la izquierda se niegan a mirar la multipolaridad bajo el prisma de la teoría leninista del imperialismo, especialmente como se expresa con gran claridad en su folleto de 1916, "El imperialismo, fase superior del capitalismo".
Lenin plantea una hipótesis: supongamos que las potencias imperialistas logran repartirse el mundo y establecen una alianza dedicada a la paz y la prosperidad mutua. ¿Ese sistema multipolar idealizado —lo que Kautsky llama “ultraimperialismo”— acabaría con los conflictos, tensiones y luchas de todo tipo?
“La pregunta solo necesita formularse con claridad para que la única respuesta posible sea negativa... En la realidad del sistema capitalista, y no en las fantasías banales de párrocos ingleses o del ‘marxista’ alemán Kautsky, las alianzas inter-imperialistas o ultra-imperialistas, adopten la forma que adopten —ya sea una coalición contra otra o una alianza general entre todas las potencias imperialistas— no son más que una ‘tregua’ entre guerras. Las alianzas pacíficas preparan el terreno para las guerras, y a su vez surgen de ellas; una es condición de la otra. Ambas se alternan como formas distintas de una misma lucha basada en las conexiones y relaciones del imperialismo dentro de la economía y la política mundial.” [énfasis de Lenin]
Por tanto, mientras el capitalismo exista, Lenin defiende la existencia de una lucha de clases constante también a nivel internacional, lucha que se manifiesta en rivalidades y guerras entre imperios.
Desde luego, es posible rechazar el argumento de Lenin, incluso su teoría del imperialismo. También puede uno elogiarla como válida en su tiempo pero superada hoy por los cambios en el capitalismo global. Eso equivaldría a decir que el sistema que Lenin analizó ya no existe y ha sido sustituido por otro.
Hay precedentes de revisiones a la teoría de Lenin. En 1965, Kwame Nkrumah argumentó que el imperialismo había abandonado en gran medida el proyecto colonial en favor de una forma más racional, eficiente, pero igual de brutal y explotadora: el neocolonialismo. Su libro "El neocolonialismo: la última etapa del imperialismo" defiende esa tesis con fuerza.
No se puede asumir que la teoría de Lenin sea la última palabra sobre el imperialismo actual. Esa es precisamente la línea que sigue Carlos Garrido en su reciente ensayo Por qué Rusia y China NO son imperialistas: una evaluación marxista-leninista del desarrollo del imperialismo desde 1917.
Garrido aborda de manera ambiciosa muchos temas en este breve texto, incluyendo los errores de los “marxistas-leninistas dogmáticos”, el lugar que ocupan Rusia y China en el sistema imperialista, la metodología marxista, el papel actual del capital financiero, la noción de superimperialismo de Michael Hudson, la importancia de Bretton Woods y el abandono del patrón oro, así como la relevancia de la teoría de Lenin en la economía global contemporánea.
Tratar todos estos temas aquí nos alejaría demasiado de la discusión principal, aunque ciertamente merecen mayor estudio.
En lo esencial, Garrido escribe:
“Me parece que la etapa imperialista que Lenin analizó correctamente en 1917 experimenta un desarrollo parcialmente cualitativo en los años posteriores a la guerra, con la creación del sistema de Bretton Woods. Esto no convierte a Lenin en alguien ‘equivocado’, simplemente significa que el objeto de su estudio —que él evaluó correctamente en su momento— ha evolucionado, y cualquier persona comprometida con la visión marxista debe actualizar su comprensión del imperialismo. Bretton Woods transforma el imperialismo de un fenómeno internacional a uno global, ya no encarnado exclusivamente en grandes potencias imperialistas, sino en instituciones financieras globales (el FMI y el Banco Mundial) controladas por Estados Unidos y estructuradas en torno a la hegemonía del dólar.”
Añade que con el abandono del patrón oro por parte de Nixon, “el imperialismo se vuelve sinónimo de unipolaridad y hegemonismo estadounidense”.
Esto es erróneo. Como el propio Garrido afirma, “el imperialismo [en tiempos de Lenin] no era simplemente una política (como afirmaban los kautskianos), sino una evolución integral del modo de vida capitalista.” [énfasis es mío]
Del mismo modo, el imperialismo actual no es un conjunto de políticas gubernamentales, sino una expresión estructural del capitalismo contemporáneo.
Y sin embargo, Garrido cae en la misma confusión que Kautsky, al identificar el imperialismo con determinadas decisiones políticas: Bretton Woods y la salida del patrón oro. Todo el entramado comercial y financiero del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial fue producto de decisiones estratégicas. Estas no surgieron de un “nuevo” imperialismo, sino del abrumador poder económico de Estados Unidos tras la guerra. Como el propio Garrido reconoce, ese poder está siendo desafiado hoy, pero lo que está en disputa son las políticas y el dominio estadounidense, no el sistema imperialista como tal.
La “transformación” que cree detectar no es más que una reconfiguración del orden internacional prebélico, con Nueva York sustituyendo a Londres como centro financiero del capitalismo global. Es el paso del viejo mundo colonial, con sus sangrientas rivalidades y alianzas cambiantes, a un sistema neocolonial dominado por Estados Unidos, que asumió el papel de guardián del capitalismo durante la Guerra Fría. La base monopolista del capitalismo sigue siendo cualitativamente la misma; lo que cambia es la superestructura, adaptada a las circunstancias históricas. El sistema de Bretton Woods y la posterior abolición del patrón oro son reflejo de esa evolución.
¿Cómo funciona el “nuevo” imperialismo, según Garrido?
“Lo que importa es que el capitalismo ha evolucionado hacia una etapa superior; el imperialismo que Lenin describió en 1917 ya no es la ‘última’ etapa del capitalismo, sino que ha dado paso —mediante su desarrollo dialéctico— a una nueva forma marcada por el fortalecimiento del capital financiero. Estamos finalmente en la era del capitalismo-imperialismo que Marx anticipó en el tomo III de El Capital, donde la lógica dominante de la acumulación ha pasado de M-D-M’ a D-D’, es decir, del capital productivo al capital financiero parasitario que genera interés.”
La interpretación que hace Garrido del tomo III de El Capital entra en conflicto con la lectura que hacemos muchos otros. En el capítulo 51, el último que Marx completó, Engels señala que la economía política moderna solo se comprende plenamente cuando el análisis se desplaza del proceso de circulación al de producción. Marx deja claro que el valor no surge de la distribución ni del comercio, sino del trabajo asalariado en la producción de mercancías. Por eso afirma que:
“La verdadera ciencia de la economía moderna sólo comienza cuando el análisis teórico pasa del proceso de circulación al proceso de producción.” (El Capital, tomo III, Ed. International Publishers, p. 337).
Marx no ignoraba los mercados financieros ni se sorprendería ante los instrumentos especulativos actuales (como los derivados). Los explicaba bajo el concepto de “capital ficticio”, es decir, capital anticipado sobre valor futuro, promesas o “apuestas” que circulan entre capitalistas, adquiridas en función de su posible valor posterior. Este tipo de capital prolifera en momentos de sobreacumulación —cuando el capital se concentra en pocas manos y las oportunidades de inversión en la economía real se reducen—, pero desaparece como por arte de magia si las expectativas no se cumplen.
El error de Garrido al interpretar el papel del capital financiero le lleva a afirmar que “la mayor parte de las ganancias del sistema imperialista se acumulan mediante deuda e intereses.” Incluso en su auge antes del colapso financiero de 2007–2009, las finanzas (junto con seguros e inmuebles) representaban, en el mejor de los casos, el 40 % de los beneficios en EE. UU.; hoy, con el auge de las tecnológicas del NASDAQ, esa proporción es incluso menor.
Además, con la desindustrialización, la producción de mercancías ha sido trasladada a China, Indonesia, Vietnam, India, Brasil, Europa del Este y otras zonas de bajos salarios, mientras EE. UU. se ha convertido en el centro de las finanzas globales. Si la producción se detiene, todo el edificio del capital ficticio se derrumba, junto con sus beneficios también ficticios.
Como Marx explica en los tres tomos de El Capital, la producción de mercancías es la base del modo de producción capitalista, y el trabajo asalariado es la fuente del valor, no las maniobras de los estafadores de Wall Street.
Garrido, como muchos defensores de la multipolaridad, intenta separar el imperialismo del capitalismo, ya sea modificando los mecanismos de explotación, negando la lógica de la competencia capitalista o redefiniendo sus características. Su contribución específica es desplazar la injusticia imperialista desde la explotación laboral hacia la deuda y el interés financiero.
En el mundo de los “multipolaristas de izquierda”, los verdaderos antiimperialistas son los Estados del BRICS (para Garrido, Rusia y China). Pero para quienes no están tan inclinados al debate teórico, hay una prueba más sencilla: Palestina. Si hay una agresión imperialista clara en este momento —el genocidio del pueblo palestino a manos de un Estado teocrático expansionista—, ¿dónde están esos “antiimperialistas”? ¿Han organizado una oposición internacional, interrumpido el comercio, impuesto sanciones, retirado reconocimiento o enviado ayuda o combatientes voluntarios?
En el pasado, China y la URSS apoyaron material y militarmente a Vietnam en su lucha contra el imperialismo; la URSS estuvo al borde de la guerra para proteger a Cuba en los años 60; los cubanos lucharon y murieron en Angola contra el imperialismo y el apartheid en los años 90. Incluso EE. UU. se unió a la URSS para frenar los planes imperialistas de Reino Unido, Francia e Israel sobre el Canal de Suez en 1956.
¿Harán algo similar los actuales “antiimperialistas” más allá de discursos? ¿O la multipolaridad es tan solo pura palabrería?
Por Greg Godels
Resulta una fuente constante de frustración que un segmento importante de la izquierda sostenga la idea de que debilitar el ![[Img #87062]](https://canarias-semanal.org/upload/images/10_2025/2173_godels2.jpg) control histórico de Estados Unidos sobre los niveles más altos del sistema jerárquico del imperialismo constituye —en sí misma— un ataque al imperialismo.
control histórico de Estados Unidos sobre los niveles más altos del sistema jerárquico del imperialismo constituye —en sí misma— un ataque al imperialismo.
Muchos de nuestros compañeros, incluidos aquellos que afirman estar luchando por un futuro socialista, confunden el debilitamiento del papel hegemónico de EE. UU. en el sistema imperialista con un paso automático hacia un futuro más justo, una paz duradera o una transición hacia el socialismo.
Es cierto que quienes resisten al Estado-nación más poderoso del sistema imperialista en defensa de su soberanía, autonomía y derecho a elegir su propio camino merecen siempre nuestro apoyo pleno y entusiasta. Sin embargo, la victoria en esa lucha no garantiza necesariamente un futuro mejor para las clases trabajadoras.
Como ya ocurriera frecuentemente en las luchas anticoloniales del periodo de posguerra, los pueblos pueden terminar siendo gobernados por una élite local ambiciosa, explotadora y antidemocrática que continúa —o incluso intensifica— la opresión, aunque con un rostro más familiar.
También puede suceder de que el poder derrotado o en decadencia sea reemplazado por otra gran potencia aún más fuerte. Alemania y Turquía, tras ser derrotadas en la Primera Guerra Mundial, perdieron muchas de sus colonias a manos de los vencedores. Despues de la Segunda Guerra Mundial, algunas colonias japonesas fueron recolonizadas por nuevas potencias dominantes. Y Vietnam, tras derrotar a Francia, fue sometido a la órbita de Estados Unidos —una situación que sólo logró revertirse gracias al heroísmo del propio pueblo vietnamita.
Creer que la caída o el declive de Estados Unidos como potencia dominante en el sistema imperialista pondría fin al imperialismo es no comprender su verdadera naturaleza. El imperialismo persiste como una fase del capitalismo mientras exista el capitalismo monopolista. La lucha definitiva contra el imperialismo es, en esencia, la lucha contra el capitalismo.
No debemos confundir a los actores del sistema imperialista mundial con el sistema en sí, del mismo modo que no deberíamos identificar a una empresa capitalista individual con el capitalismo como sistema.
La historia no ofrece ejemplos en los que la caída de una gran potencia global o semi-global haya dado lugar a una época de paz y prosperidad mundial. Ni la caída del Imperio Romano, ni del Imperio Bizantino, ni del Sacro Imperio Romano Germánico trajeron consigo una era de armonía.
Tampoco lo hicieron el ascenso y caída de la República de Venecia, la República de los Países Bajos o los imperios coloniales de Portugal y España. En tiempos de Lenin, las rivalidades que desafiaban la hegemonía británica derivaron en guerras mundiales en lugar de paz. Y su desenlace tampoco trajo armonía: las rivalidades capitalistas con Alemania y Japón provocaron aún más agresiones y guerras devastadoras. Tras la disolución del otrora dominante Imperio Británico, Estados Unidos asumió el rol de máxima potencia mundial y lo ejerció con brutalidad. No hay motivos para creer que las cosas serán diferentes si Estados Unidos fuera desplazado de su trono. El capitalismo y su tendencia hacia la guerra y el sufrimiento persisten.
Por ello, la historia no respalda la idea de que el mundo unipolar pueda ser reemplazado por un sistema capitalista multipolar sostenible, basado en el respeto mutuo y la armonía. La mera multipolaridad, como solución a la opresión imperialista, simplemente no encuentra precedente en la historia mundial.
Por supuesto, es probable que el dominio estadounidense en el sistema imperialista mundial esté disminuyendo. La derrota decisiva en Vietnam fue un gran revés para la capacidad del gobierno de EE. UU. de dictar órdenes a Estados más débiles. La retirada de Afganistán tras veinte años de guerra también muestra signos de debilitamiento. La resistencia de Corea del Norte y la resiliencia de Cuba son igualmente indicativas de los límites actuales del imperialismo estadounidense.
Además, el ascenso de la República Popular China como potencia económica y militar es percibido por EE. UU. como una amenaza en ambos frentes, aunque no hay razones para pensar que China represente una amenaza mayor para el sistema imperialista que el propio Estado del Vaticano. Ambas entidades expresan con justicia su rechazo a los excesos del imperialismo, pero hacen poco por contribuir materialmente a su derrota.
Es deseable debilitar, marginar o desactivar el poder del gran imperio imperialista, pero la izquierda no debe hacerse ilusiones: esto no pondrá fin al imperialismo, ni representará un golpe decisivo al capitalismo, ni necesariamente beneficiará a largo plazo a las clases trabajadoras.
Un ejemplo reciente del error de creer que la multipolaridad basta —la ilusión romántica de que el imperialismo se reduce al imperialismo estadounidense— es el entusiasmo que generó entre algunos sectores de izquierda la reunión de principios de septiembre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), a la que asistieron los presidentes Xi Jinping, Vladímir Putin, el primer ministro Narendra Modi y otros líderes euroasiáticos. El profesor Michael Hudson celebró el encuentro diciendo:
“Los principios anunciados por Xi, Putin y los demás miembros de la OCS sientan las bases para detallar los principios de un nuevo orden económico internacional, aquel que se prometió hace 80 años al final de la Segunda Guerra Mundial, pero que fue pervertido hasta volverse irreconocible. Los países asiáticos y del resto del Sur Global esperan que todo haya sido solo un largo desvío en la historia, lejos de las reglas básicas de la civilización, la diplomacia, el comercio y las finanzas internacionales.”
Hudson anticipa un nuevo orden económico que cumpliría aquella promesa de hace ocho décadas. Pero no explica en qué se diferencia este nuevo orden capitalista del anterior, más allá del lenguaje idealista de sus promotores. No nos dice cómo se evitarán las rivalidades inter-imperialistas entre grandes potencias capitalistas. No demuestra cómo podría domesticarse la naturaleza competitiva y despiadada de las relaciones sociales capitalistas. Su argumento se apoya en declaraciones bienintencionadas emitidas en una conferencia, como si aquellas palabras no hubieran sido pronunciadas ya en Bretton Woods hace 80 años.
Se ha subrayado mucho el anuncio amistoso entre Xi y Modi: “socios, no rivales”. Pero como apunta agudamente Yves Smith:
“Un nuevo artículo en Indian Punchline, titulado India reniega del ‘espíritu de Tianjin’ y se acerca a la UE, sugiere que se ha exagerado la idea de que India se ha volcado por completo hacia el bloque SCO-BRICS. El punto clave del artículo es que, tan pronto como Modi regresó a Delhi, su ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, se reunió con los políticos europeos más hostiles a Rusia, en una ostentosa demostración de distanciamiento del eje Rusia-India-China.”
Además, Modi no asistió a la cumbre virtual del BRICS convocada por Lula da Silva, y en su lugar, Jaishankar aprovechó para quejarse de los déficits comerciales de India con los países BRICS, subrayando que representan sus mayores desequilibrios y que esperan una corrección: difícilmente un gesto de confianza hacia sus “hermanos” del BRICS. Más bien, un ejemplo de regateo geopolítico.
China Popular tampoco abraza el idealismo romántico de nuestros compañeros de izquierda, como señala Tang Xiaoyang, catedrático de relaciones internacionales en la Universidad de Tsinghua:
“China es muy cautelosa al cooperar con Rusia y Corea del Norte. A diferencia de lo que se retrata en Occidente, no son aliados. Su visión sobre la guerra y la seguridad es muy diferente. China no ha participado en una guerra desde hace más de cuatro décadas. Lo que quiere es estabilidad en sus fronteras.”
Uno podría concluir que las esperanzas de la izquierda en un nuevo orden internacional más justo liderado por el BRICS no son más que una quimera. El BRICS parece ser, en el mejor de los casos, una alianza económica oportunista, sin el peso político o militar necesario para imponer un mundo multipolar al actual orden unipolar.
También existe un argumento teórico que justifica el entusiasmo de ciertos sectores de la izquierda por la idea de la multipolaridad como solución al imperialismo. Es un argumento antiguo. Lo formuló Karl Kautsky en su artículo Ultraimperialismo, publicado en Die Neue Zeit en septiembre de 1914, apenas un mes después del inicio de la Primera Guerra Mundial.
En resumen (analizo estos argumentos con más detalle [aquí, aquí y aquí]), Kautsky sostenía que las grandes potencias acabarían por repartirse el mundo y acordarían evitar futuras competencias y rivalidades. Reconocerían la irracionalidad y los costes de la guerra, y optarían por un imperialismo armónico que él denominó “ultraimperialismo”.
Decía:
“La competencia frenética entre gigantescas empresas, bancos y multimillonarios obligó a los grandes grupos financieros, que absorbían a los más pequeños, a concebir el concepto de cartel. Del mismo modo, el resultado de la guerra mundial entre grandes potencias imperialistas podría ser una federación de las más fuertes, que renuncien a la carrera armamentística.”
Hoy, los defensores de la multipolaridad —los nuevos ultraimperialistas— imaginan un mundo en el que un grupo selecto de países poderosos expulsa a EE. UU. de la dirección del sistema capitalista mundial, como castigo por su mal comportamiento, y logra que sus vasallos europeos se alineen. En su lugar, se instauraría un nuevo orden “armónico” y de “ganar-ganar” (win-win) que eliminaría las desigualdades entre el “norte global” y el “sur global”.
Los encargados de llevar a cabo y hacer cumplir ese nuevo orden serían un grupo heterogéneo de Estados capitalistas divididos en clases, liderados por una colección aún más diversa de déspotas, teócratas y populistas. Salvo una excepción, ninguno de los miembros del BRICS+ promueve otra cosa que no sea el capitalismo; la mayoría es hostil a cualquier sistema alternativo como el socialismo.
En 1915, Lenin se burló abiertamente de los postulados de Kautsky en el prólogo a Imperialismo y revolución mundial de Bujarin, al calificar de absurda la idea del “ultraimperialismo”:
“Razonando en abstracto, uno podría llegar a las conclusiones de Kautsky... Su ruptura con el marxismo le ha llevado no a rechazar ni olvidar la política, ni a pasar por alto los múltiples y diversos conflictos y transformaciones que caracterizan especialmente la época imperialista; tampoco a convertirse en un apologista del imperialismo, sino a soñar con un ‘capitalismo pacífico’. Ese ‘capitalismo pacífico’ ha sido reemplazado por un imperialismo militante, catastrófico... Soñar con una etapa de ‘ultraimperialismo’, sin saber siquiera si es realizable, es todo menos marxista...
Para mañana tenemos marxismo a crédito, como promesa diferida. Para hoy, teoría oportunista pequeñoburguesa, y no solo teoría: es el intento de suavizar las contradicciones.”
Las ideas clave aquí son “capitalismo pacífico”, “marxismo a crédito” y “suavizar contradicciones”. Lenin se escandaliza de que Kautsky —quien se consideraba marxista— contemple siquiera la posibilidad de un capitalismo pacífico, algo que contradice la lógica misma de las relaciones sociales capitalistas. Debería ser una llamada de atención para los defensores contemporáneos de la multipolaridad.
El “marxismo a crédito” es una crítica mordaz a la idea de posponer la confrontación con el capitalismo, confiando ingenuamente en que algún día las grandes potencias capitalistas llegarán a un acuerdo que elimine el imperialismo. Para los “multipolaristas” de hoy, esto equivale a seguir aplazando indefinidamente el enfrentamiento con el sistema.
De igual modo, Kautsky “suaviza” las contradicciones entre Estados capitalistas rivales al imaginar un acuerdo imposible para garantizar relaciones “armoniosas”, una idea que Lenin rechaza de plano. En resumen, considera que el ultraimperialismo es una retirada del proyecto socialista. Lo mismo puede decirse del proyecto multipolar.
Demasiados sectores de la izquierda se niegan a mirar la multipolaridad bajo el prisma de la teoría leninista del imperialismo, especialmente como se expresa con gran claridad en su folleto de 1916, "El imperialismo, fase superior del capitalismo".
Lenin plantea una hipótesis: supongamos que las potencias imperialistas logran repartirse el mundo y establecen una alianza dedicada a la paz y la prosperidad mutua. ¿Ese sistema multipolar idealizado —lo que Kautsky llama “ultraimperialismo”— acabaría con los conflictos, tensiones y luchas de todo tipo?
“La pregunta solo necesita formularse con claridad para que la única respuesta posible sea negativa... En la realidad del sistema capitalista, y no en las fantasías banales de párrocos ingleses o del ‘marxista’ alemán Kautsky, las alianzas inter-imperialistas o ultra-imperialistas, adopten la forma que adopten —ya sea una coalición contra otra o una alianza general entre todas las potencias imperialistas— no son más que una ‘tregua’ entre guerras. Las alianzas pacíficas preparan el terreno para las guerras, y a su vez surgen de ellas; una es condición de la otra. Ambas se alternan como formas distintas de una misma lucha basada en las conexiones y relaciones del imperialismo dentro de la economía y la política mundial.” [énfasis de Lenin]
Por tanto, mientras el capitalismo exista, Lenin defiende la existencia de una lucha de clases constante también a nivel internacional, lucha que se manifiesta en rivalidades y guerras entre imperios.
Desde luego, es posible rechazar el argumento de Lenin, incluso su teoría del imperialismo. También puede uno elogiarla como válida en su tiempo pero superada hoy por los cambios en el capitalismo global. Eso equivaldría a decir que el sistema que Lenin analizó ya no existe y ha sido sustituido por otro.
Hay precedentes de revisiones a la teoría de Lenin. En 1965, Kwame Nkrumah argumentó que el imperialismo había abandonado en gran medida el proyecto colonial en favor de una forma más racional, eficiente, pero igual de brutal y explotadora: el neocolonialismo. Su libro "El neocolonialismo: la última etapa del imperialismo" defiende esa tesis con fuerza.
No se puede asumir que la teoría de Lenin sea la última palabra sobre el imperialismo actual. Esa es precisamente la línea que sigue Carlos Garrido en su reciente ensayo Por qué Rusia y China NO son imperialistas: una evaluación marxista-leninista del desarrollo del imperialismo desde 1917.
Garrido aborda de manera ambiciosa muchos temas en este breve texto, incluyendo los errores de los “marxistas-leninistas dogmáticos”, el lugar que ocupan Rusia y China en el sistema imperialista, la metodología marxista, el papel actual del capital financiero, la noción de superimperialismo de Michael Hudson, la importancia de Bretton Woods y el abandono del patrón oro, así como la relevancia de la teoría de Lenin en la economía global contemporánea.
Tratar todos estos temas aquí nos alejaría demasiado de la discusión principal, aunque ciertamente merecen mayor estudio.
En lo esencial, Garrido escribe:
“Me parece que la etapa imperialista que Lenin analizó correctamente en 1917 experimenta un desarrollo parcialmente cualitativo en los años posteriores a la guerra, con la creación del sistema de Bretton Woods. Esto no convierte a Lenin en alguien ‘equivocado’, simplemente significa que el objeto de su estudio —que él evaluó correctamente en su momento— ha evolucionado, y cualquier persona comprometida con la visión marxista debe actualizar su comprensión del imperialismo. Bretton Woods transforma el imperialismo de un fenómeno internacional a uno global, ya no encarnado exclusivamente en grandes potencias imperialistas, sino en instituciones financieras globales (el FMI y el Banco Mundial) controladas por Estados Unidos y estructuradas en torno a la hegemonía del dólar.”
Añade que con el abandono del patrón oro por parte de Nixon, “el imperialismo se vuelve sinónimo de unipolaridad y hegemonismo estadounidense”.
Esto es erróneo. Como el propio Garrido afirma, “el imperialismo [en tiempos de Lenin] no era simplemente una política (como afirmaban los kautskianos), sino una evolución integral del modo de vida capitalista.” [énfasis es mío]
Del mismo modo, el imperialismo actual no es un conjunto de políticas gubernamentales, sino una expresión estructural del capitalismo contemporáneo.
Y sin embargo, Garrido cae en la misma confusión que Kautsky, al identificar el imperialismo con determinadas decisiones políticas: Bretton Woods y la salida del patrón oro. Todo el entramado comercial y financiero del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial fue producto de decisiones estratégicas. Estas no surgieron de un “nuevo” imperialismo, sino del abrumador poder económico de Estados Unidos tras la guerra. Como el propio Garrido reconoce, ese poder está siendo desafiado hoy, pero lo que está en disputa son las políticas y el dominio estadounidense, no el sistema imperialista como tal.
La “transformación” que cree detectar no es más que una reconfiguración del orden internacional prebélico, con Nueva York sustituyendo a Londres como centro financiero del capitalismo global. Es el paso del viejo mundo colonial, con sus sangrientas rivalidades y alianzas cambiantes, a un sistema neocolonial dominado por Estados Unidos, que asumió el papel de guardián del capitalismo durante la Guerra Fría. La base monopolista del capitalismo sigue siendo cualitativamente la misma; lo que cambia es la superestructura, adaptada a las circunstancias históricas. El sistema de Bretton Woods y la posterior abolición del patrón oro son reflejo de esa evolución.
¿Cómo funciona el “nuevo” imperialismo, según Garrido?
“Lo que importa es que el capitalismo ha evolucionado hacia una etapa superior; el imperialismo que Lenin describió en 1917 ya no es la ‘última’ etapa del capitalismo, sino que ha dado paso —mediante su desarrollo dialéctico— a una nueva forma marcada por el fortalecimiento del capital financiero. Estamos finalmente en la era del capitalismo-imperialismo que Marx anticipó en el tomo III de El Capital, donde la lógica dominante de la acumulación ha pasado de M-D-M’ a D-D’, es decir, del capital productivo al capital financiero parasitario que genera interés.”
La interpretación que hace Garrido del tomo III de El Capital entra en conflicto con la lectura que hacemos muchos otros. En el capítulo 51, el último que Marx completó, Engels señala que la economía política moderna solo se comprende plenamente cuando el análisis se desplaza del proceso de circulación al de producción. Marx deja claro que el valor no surge de la distribución ni del comercio, sino del trabajo asalariado en la producción de mercancías. Por eso afirma que:
“La verdadera ciencia de la economía moderna sólo comienza cuando el análisis teórico pasa del proceso de circulación al proceso de producción.” (El Capital, tomo III, Ed. International Publishers, p. 337).
Marx no ignoraba los mercados financieros ni se sorprendería ante los instrumentos especulativos actuales (como los derivados). Los explicaba bajo el concepto de “capital ficticio”, es decir, capital anticipado sobre valor futuro, promesas o “apuestas” que circulan entre capitalistas, adquiridas en función de su posible valor posterior. Este tipo de capital prolifera en momentos de sobreacumulación —cuando el capital se concentra en pocas manos y las oportunidades de inversión en la economía real se reducen—, pero desaparece como por arte de magia si las expectativas no se cumplen.
El error de Garrido al interpretar el papel del capital financiero le lleva a afirmar que “la mayor parte de las ganancias del sistema imperialista se acumulan mediante deuda e intereses.” Incluso en su auge antes del colapso financiero de 2007–2009, las finanzas (junto con seguros e inmuebles) representaban, en el mejor de los casos, el 40 % de los beneficios en EE. UU.; hoy, con el auge de las tecnológicas del NASDAQ, esa proporción es incluso menor.
Además, con la desindustrialización, la producción de mercancías ha sido trasladada a China, Indonesia, Vietnam, India, Brasil, Europa del Este y otras zonas de bajos salarios, mientras EE. UU. se ha convertido en el centro de las finanzas globales. Si la producción se detiene, todo el edificio del capital ficticio se derrumba, junto con sus beneficios también ficticios.
Como Marx explica en los tres tomos de El Capital, la producción de mercancías es la base del modo de producción capitalista, y el trabajo asalariado es la fuente del valor, no las maniobras de los estafadores de Wall Street.
Garrido, como muchos defensores de la multipolaridad, intenta separar el imperialismo del capitalismo, ya sea modificando los mecanismos de explotación, negando la lógica de la competencia capitalista o redefiniendo sus características. Su contribución específica es desplazar la injusticia imperialista desde la explotación laboral hacia la deuda y el interés financiero.
En el mundo de los “multipolaristas de izquierda”, los verdaderos antiimperialistas son los Estados del BRICS (para Garrido, Rusia y China). Pero para quienes no están tan inclinados al debate teórico, hay una prueba más sencilla: Palestina. Si hay una agresión imperialista clara en este momento —el genocidio del pueblo palestino a manos de un Estado teocrático expansionista—, ¿dónde están esos “antiimperialistas”? ¿Han organizado una oposición internacional, interrumpido el comercio, impuesto sanciones, retirado reconocimiento o enviado ayuda o combatientes voluntarios?
En el pasado, China y la URSS apoyaron material y militarmente a Vietnam en su lucha contra el imperialismo; la URSS estuvo al borde de la guerra para proteger a Cuba en los años 60; los cubanos lucharon y murieron en Angola contra el imperialismo y el apartheid en los años 90. Incluso EE. UU. se unió a la URSS para frenar los planes imperialistas de Reino Unido, Francia e Israel sobre el Canal de Suez en 1956.
¿Harán algo similar los actuales “antiimperialistas” más allá de discursos? ¿O la multipolaridad es tan solo pura palabrería?




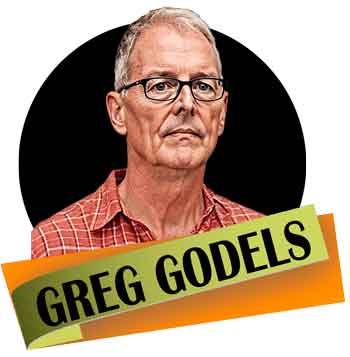





















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.91