
¿NO TE HAS PREGUNTADO POR QUÉ NI "LOS TIRIOS" NI "LOS TROYANOS" HABLAN YA DE SIRIA?
Para la casi totalidad de los medios de comunicacion de una y otra parte, Siria ha dejado de existir, ha desaparecido. Y con ella tambien los sirios
El periodista francés Loïc Ramirez publicó en "Le Monde Diplomatique" en junio de 2025 la crónica que de manera resumida reproducimos. Loïc, que viajó a Latakia poco después de la caída del gobierno sirio y la toma del poder por parte del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, permaneció allí varios días, alojado con una familia siria. En esta crónica nos cuenta lo que allí vivió.
El siguiente reportaje fue escrito por el periodista francés Loïc Ramirez y publicado originalmente en Le Monde Diplomatique en junio de 2025. Loïc, que viajó a Latakia poco después de la caída del gobierno sirio y la toma del poder por parte del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, permaneció allí varios días, alojado con una familia alauita.
En esta crónica íntima y estremecedora —traducida y adaptada para el público hispanohablante—, relata lo que vio, escuchó y vivió entre quienes hoy son perseguidos por su identidad religiosa y su supuesta cercanía con el régimen anterior. Esta no es una historia de grandes cifras ni de geopolítica, sino de vidas cotidianas atrapadas en el colapso de un país.
“YA NO SOMOS PERSONAS, SOMOS OBJETIVOS”
Cada mañana, Hala prepara pan lavash con aceite de oliva, huevos cocidos y hummus, y enciende su primer cigarro del día. Es una rutina que repite casi mecánicamente, como un ritual para conservar algo de normalidad. Me alojé con ella durante cinco días en su pequeño apartamento del barrio Al Thawrah, en la ciudad costera de Latakia, Siria.
Me pidió que no dijera que era periodista. Me presentó a sus vecinos como un “amigo de la familia”. También me pidió que borrara nuestros mensajes. En la Siria de 2025, la desconfianza ya no es precaución, sino supervivencia.
Hala es alauita, una rama del islam que los grupos islamistas consideran herética. Desde la caída de Bashar al-Ásad en diciembre de 2024, su comunidad ha sido convertida en objetivo. El poder está ahora en manos de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), una coalición de grupos yihadistas surgida del antiguo Frente Al-Nusra. Todas las minorías religiosas —cristianos, drusos, chiíes, kurdos y, sobre todo, alauitas— han quedado expuestas a la violencia, la exclusión y el odio.
“Antes teníamos amigos de todas las religiones. Hoy muchos ni nos miran. Se nos acusa de todo lo que hizo el régimen”, explica Hala.
La realidad, sin embargo, es más compleja: aunque al-Ásad era alauita, el aparato del Estado sirio no estuvo compuesto exclusivamente por esa comunidad. Pero ahora el estigma es colectivo.
"ANTES SABÍAS CÓMO CUIDARTE... AHORA TE PUEDEN MATAR SOLO POR NACER"
Mustafa, otro vecino, es ex profesor de filosofía. Se define como comunista y “no creyente”. Está casado con una mujer suní, y su familia nunca aceptó del todo esa unión.
“Durante el régimen de Ásad no podías hablar contra el presidente, pero sabías cómo evitar problemas. Ahora basta con ser alauita para estar en peligro”.
Los ataques no son teóricos. En marzo de 2025, brigadas del HTS descendieron desde Idlib hasta los pueblos costeros, oficialmente para “eliminar restos del régimen”. En la práctica, se trató de una campaña de terror étnico-religioso.
“En esta misma calle mataron a un vecino”, cuenta Hala. “Dejaron su cuerpo varias horas en la calle, como advertencia”.
Ali, exoficial de la marina y jubilado desde 2020, apenas se deja ver. Ha destruido todos sus documentos militares.
“Me dijeron que los soldados recibieron la orden de no resistir. ¿Quién la dio? No lo sabemos”, dice con tristeza. Su pensión fue suspendida y reclamarla sería un suicidio.
“LOS MISMOS QUE MATAN, LUEGO INVESTIGAN”
Una mañana, una familia llegó al apartamento de Hala. Venían de Al-Mukhtaria, un pueblo arrasado durante las masacres de marzo. El padre relató cómo su hijo fue asesinado frente a su esposa, y cómo los islamistas exigían dinero a las familias para permitir enterrar los cuerpos. Días después, aparecieron policías...
“Eran los mismos hombres que mataron”, denunció.
Sara, hija del matrimonio, de 21 años, apenas logra hablar. Saca de su bolsillo un pañuelo blanco donde ha guardado los casquillos recogidos tras el asesinato de su hermano. Estudiante de Derecho, ahora ya no sale de casa. “
"Tengo miedo”, dice simplemente.
UNA CIUDAD QUE SONRÍE DE DÍA Y TIEMBLA DE NOCHE
Latakia parece, por momentos, una ciudad viva: calles llenas, cafés abiertos, brisa mediterránea. Pero es una calma mentirosa. El miedo se ha vuelto parte de la arquitectura urbana. En redes sociales circulan historias de chicas alauitas secuestradas, trasladadas a Idlib y obligadas a casarse con combatientes islamistas.
Alya, sobrina de Hala, cuenta que antes salía a bailar con sus amigas. Hoy no se atreve.
“Ya no es solo miedo... es una sensación de que alguien, en algún lugar, ha decidido que nuestra vida vale menos”.
“INSHALLAH”
Radia, farmacéutica y madre de tres niñas, me recibe con un plato de melón en su pequeña botica.
“Los medicamentos son sirios. Nuestra industria sigue viva”, dice con orgullo
También me muestra preservativos importados de China y registrados por el anterior Ministerio de Salud. ¿Cree que ahora los prohibirán?
“Esos idiotas no pueden prohibir lo que ni entienden”, responde entre risas.
Al anochecer, salimos a caminar por el malecón. El mar brilla tranquilo, como si nada pasara. Pero entre la multitud hay silencio. Hay miradas que esquivan, pasos que se aceleran.
Hala me muestra en su móvil vídeos del verano pasado: bailes, risas, niños corriendo por la playa de Wadi Qandil. Me mira. Le digo que quizás algún día vuelva a bailar. “Inshallah”, responde, sin esperanza, aunque también sin resignación.
El siguiente reportaje fue escrito por el periodista francés Loïc Ramirez y publicado originalmente en Le Monde Diplomatique en junio de 2025. Loïc, que viajó a Latakia poco después de la caída del gobierno sirio y la toma del poder por parte del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, permaneció allí varios días, alojado con una familia alauita.
En esta crónica íntima y estremecedora —traducida y adaptada para el público hispanohablante—, relata lo que vio, escuchó y vivió entre quienes hoy son perseguidos por su identidad religiosa y su supuesta cercanía con el régimen anterior. Esta no es una historia de grandes cifras ni de geopolítica, sino de vidas cotidianas atrapadas en el colapso de un país.
“YA NO SOMOS PERSONAS, SOMOS OBJETIVOS”
Cada mañana, Hala prepara pan lavash con aceite de oliva, huevos cocidos y hummus, y enciende su primer cigarro del día. Es una rutina que repite casi mecánicamente, como un ritual para conservar algo de normalidad. Me alojé con ella durante cinco días en su pequeño apartamento del barrio Al Thawrah, en la ciudad costera de Latakia, Siria.
Me pidió que no dijera que era periodista. Me presentó a sus vecinos como un “amigo de la familia”. También me pidió que borrara nuestros mensajes. En la Siria de 2025, la desconfianza ya no es precaución, sino supervivencia.
Hala es alauita, una rama del islam que los grupos islamistas consideran herética. Desde la caída de Bashar al-Ásad en diciembre de 2024, su comunidad ha sido convertida en objetivo. El poder está ahora en manos de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), una coalición de grupos yihadistas surgida del antiguo Frente Al-Nusra. Todas las minorías religiosas —cristianos, drusos, chiíes, kurdos y, sobre todo, alauitas— han quedado expuestas a la violencia, la exclusión y el odio.
“Antes teníamos amigos de todas las religiones. Hoy muchos ni nos miran. Se nos acusa de todo lo que hizo el régimen”, explica Hala.
La realidad, sin embargo, es más compleja: aunque al-Ásad era alauita, el aparato del Estado sirio no estuvo compuesto exclusivamente por esa comunidad. Pero ahora el estigma es colectivo.
"ANTES SABÍAS CÓMO CUIDARTE... AHORA TE PUEDEN MATAR SOLO POR NACER"
Mustafa, otro vecino, es ex profesor de filosofía. Se define como comunista y “no creyente”. Está casado con una mujer suní, y su familia nunca aceptó del todo esa unión.
“Durante el régimen de Ásad no podías hablar contra el presidente, pero sabías cómo evitar problemas. Ahora basta con ser alauita para estar en peligro”.
Los ataques no son teóricos. En marzo de 2025, brigadas del HTS descendieron desde Idlib hasta los pueblos costeros, oficialmente para “eliminar restos del régimen”. En la práctica, se trató de una campaña de terror étnico-religioso.
“En esta misma calle mataron a un vecino”, cuenta Hala. “Dejaron su cuerpo varias horas en la calle, como advertencia”.
Ali, exoficial de la marina y jubilado desde 2020, apenas se deja ver. Ha destruido todos sus documentos militares.
“Me dijeron que los soldados recibieron la orden de no resistir. ¿Quién la dio? No lo sabemos”, dice con tristeza. Su pensión fue suspendida y reclamarla sería un suicidio.
“LOS MISMOS QUE MATAN, LUEGO INVESTIGAN”
Una mañana, una familia llegó al apartamento de Hala. Venían de Al-Mukhtaria, un pueblo arrasado durante las masacres de marzo. El padre relató cómo su hijo fue asesinado frente a su esposa, y cómo los islamistas exigían dinero a las familias para permitir enterrar los cuerpos. Días después, aparecieron policías...
“Eran los mismos hombres que mataron”, denunció.
Sara, hija del matrimonio, de 21 años, apenas logra hablar. Saca de su bolsillo un pañuelo blanco donde ha guardado los casquillos recogidos tras el asesinato de su hermano. Estudiante de Derecho, ahora ya no sale de casa. “
"Tengo miedo”, dice simplemente.
UNA CIUDAD QUE SONRÍE DE DÍA Y TIEMBLA DE NOCHE
Latakia parece, por momentos, una ciudad viva: calles llenas, cafés abiertos, brisa mediterránea. Pero es una calma mentirosa. El miedo se ha vuelto parte de la arquitectura urbana. En redes sociales circulan historias de chicas alauitas secuestradas, trasladadas a Idlib y obligadas a casarse con combatientes islamistas.
Alya, sobrina de Hala, cuenta que antes salía a bailar con sus amigas. Hoy no se atreve.
“Ya no es solo miedo... es una sensación de que alguien, en algún lugar, ha decidido que nuestra vida vale menos”.
“INSHALLAH”
Radia, farmacéutica y madre de tres niñas, me recibe con un plato de melón en su pequeña botica.
“Los medicamentos son sirios. Nuestra industria sigue viva”, dice con orgullo
También me muestra preservativos importados de China y registrados por el anterior Ministerio de Salud. ¿Cree que ahora los prohibirán?
“Esos idiotas no pueden prohibir lo que ni entienden”, responde entre risas.
Al anochecer, salimos a caminar por el malecón. El mar brilla tranquilo, como si nada pasara. Pero entre la multitud hay silencio. Hay miradas que esquivan, pasos que se aceleran.
Hala me muestra en su móvil vídeos del verano pasado: bailes, risas, niños corriendo por la playa de Wadi Qandil. Me mira. Le digo que quizás algún día vuelva a bailar. “Inshallah”, responde, sin esperanza, aunque también sin resignación.










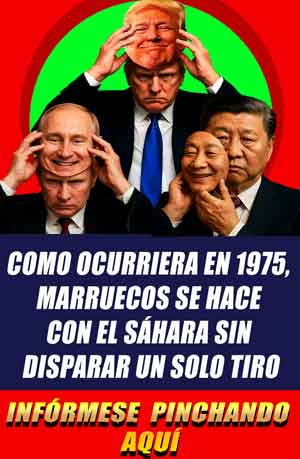
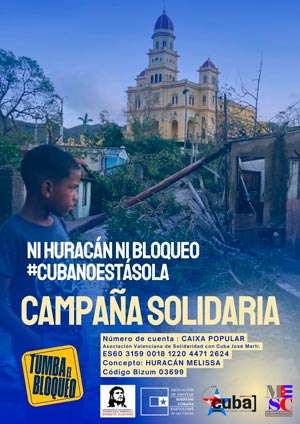















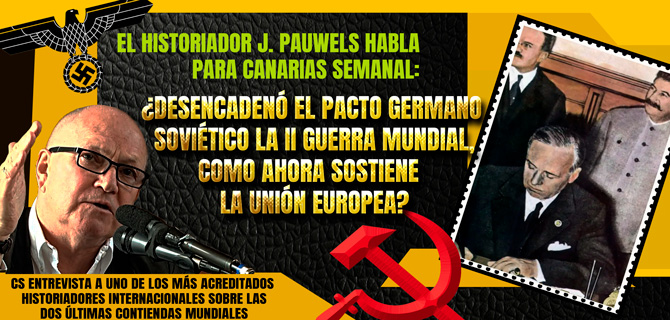





Mis asuntos | Sábado, 25 de Octubre de 2025 a las 17:42:43 horas
Los antecedentes y los hechos son extraños, muy extraños. Según páginas de la red bien fundamentadas, todo ha sido una traición por parte de todos a Bashar Al-Ásad, empezando por Putin y los propios rusos, los cuales podían haber acabado fácilmente con las columnas de cortacabezas turco-sionistas-sauditas desde el aire, no dejando ni los tornillos de los vehículos en los que se desplazaban, un poco como hicieron los gringos con los iraquíes en su huída de Kuwait. Evidentemente, esto ha sido un golpe muy duro al eje de la resistencia palestino-libanés e iraquí apoyado por Irán y sólo sirve al proyecto del gran Israhell, incluyendo el genocidio cometido en Gaza por auténticos psicópatas enfermos, los siones, con su proyecto racista y genocida. Hoy por hoy, las élites gobernantes sauditas, turcas, egipcias, jordanas, marroquíes, etc. son prosionistas, los tienen comprados o corrompidos, porque si no no se comprende su actitud suicida, ya que acabarán esclavizados al poder sión una vez que éste se haga más fuerte en tamaño sobre todo, porque más fuerte en bombas y explosivos es imposible. Personalmente comprendo la actitud rusa en Ucrania, no puede haber nazis en las puertas de tu casa, y más usados como carne de cañón por el proyecto occidental de apoderarse de los recursos rusos por la jeta, una vez balcanizada Rusia. Pero me es incomprensible la actitud rusa en Oriente Medio, ya que los mismos que mueven los hilos en Ucrania son los que usan la locura sionista como Rottweiller controlador del petróleo árabe, hoy por hoy sangre que mueve al capitalismo. O hay división entre los dos lados del Atlántico y algún extraño trueque con los rusos por parte de los del otro lado del oceáno, o las simpatias prosionistas de Putin y todo el clan de San Petersburgo son excesivas. Tan excesivas que pueden costar caro a Rusia, cuidado con el Rottweiller, que hoy el rabo mueve al perro, pero es capaz de mover a toda la manada de lobos. Al tiempo.
Accede para votar (0) (0) Accede para responder