
DESMONTANDO AL PATO DONALD Y LA "CULTURA DEL CAPITAL": EL LEGADO DE ARMAND MATTELART
La comunicación como campo de batalla política
Armand Mattelart, fallecido recientemente en París, dedicó su vida a desmontar los engranajes ideológicos de la comunicación capitalista. Desde su experiencia latinoamericana hasta sus análisis sobre la globalización, su obra representa una herramienta clave para entender cómo operan los medios como estructuras de poder. En un breve recorrido por su pensamiento, nuestro colaborador Cristóbal García Vera reivindica su legado como uno de los más lúcidos críticos de la cultura contemporánea (...).
Por CRISTÓBAL GARCÍA VERA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El pasado 31 de octubre fallecía en París, a los 89 años, el ![[Img #87700]](https://canarias-semanal.org/upload/images/11_2025/1501_garcia-vera.jpg) destacado investigador y teórico de la comunicación Armand Mattelart (1936‑2025), una de las figuras más decisivas para comprender la relación entre los medios de comunicación, la cultura, el poder y la globalización capitalista, como paso previo imprescindible para poder pensar y articular una política cultural emancipadora.
destacado investigador y teórico de la comunicación Armand Mattelart (1936‑2025), una de las figuras más decisivas para comprender la relación entre los medios de comunicación, la cultura, el poder y la globalización capitalista, como paso previo imprescindible para poder pensar y articular una política cultural emancipadora.
UNA FORMACIÓN HETERODOXA Y PRODUCTIVA: DE LA DEMOGRAFÍA A LA COMUNICACIÓN
Mattelart nació en Bélgica, en 1936, y comenzó sus estudios en Derecho en la Universidad Católica de Lovaina, para luego profundizar en Demografía en la Sorbona de París. Esta formación aparentemente “ajena” al campo de la comunicación fue, sin embargo, la base que le permitió forjar su enfoque analítico.
Al estudiar poblaciones, flujos, estructuras y desarrollo, adquirió un modo de ver que posteriormente trasladaría al análisis de los medios. No como elementos aislados, sino como partes de un sistema mayor e interrelacionado.
En 1962 se trasladó a Chile como profesor de sociología de la población. Allí publicó trabajos como su Manual de análisis demográfico (1964) y estudió las políticas de natalidad impulsadas por EE.UU., situándose en el cruce entre desarrollo, soberanía y poder. En ese periodo su trabajo no estaba dedicado aún a la comunicación, pero ya estaba “mirando el sistema” en su conjunto.
A partir de 1967 su interés se desplazó hacia los medios: en lugar de estudiar el movimiento de personas, empezó a analizar el movimiento de información, símbolos y estrategias de dominación ideológica. Esta transición da cuenta de uno de los rasgos más distintivos de su obra: ver los medios como poblaciones simbólicas, con flujos, estructuras y relaciones de fuerza.
El perfil múltiple de Mattelart —académico, editor, realizador cinematográfico, militante político— no fue un mero accidente biográfico, sino el reflejo de su convicción de que la teoría debía emerger de la praxis.
Circuló entre Chile y Francia, entre el aula y el activismo, entre la publicación y el cine. Tras el golpe de Estado en Chile en 1973, regresó a Francia donde su mirada crítica se radicalizó, inyectando al campo de la comunicación una perspectiva forjada en la urgencia política latinoamericana y contra los saberes establecidos.
EL CRISOL CHILENO: COMUNICACIÓN COMO CAMPO DE BATALLA (1962‑1973)
Los años en Chile, en efecto, constituyeron para Mattelart un laboratorio teórico y práctico. En el país sudamericano no se comportó como un observador, sino como actor intelectual en el diseño de políticas de comunicación, en un clima de cambio social y durísima confrontación política. Su vinculación con el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) de la Universidad Católica de Chile le permitió trabajar con Michèle Mattelart y Mabel Piccini en contacto directo con los actores del proceso de la Unidad Popular.
Desde ese escenario desarrolló su tesis central: la comunicación es un campo de lucha política, de lucha de clases. En obras de esa época como El medio de comunicación de masas en la lucha de clases (1971) criticó la idea de que pudiera existir un “libertad de prensa” neutra. Esa supuesta libertad -explicaba- no era más que una “utopía clasista”, que ignora que la clase dominante posee los medios de producción de información y convierte su visión particular en visión general. Así, incluso lo que aparece como entretenimiento “inocente” es en realidad un mecanismo de reproducción cultural de la dominación de clase.
En este contexto, participó en debates clave como el de la Editorial Quimantú (1971‑1973) del gobierno de la Unidad Popular. La pregunta estratégica que Mattelart planteó se refiririó a la tensión entre forma y contenido en cualquier contenido cultural y en la comunicación. ¿Bastaba con “meter un contenido socialista” dentro de los géneros expresivos heredados del capitalismo (cómic, fotonovela) o era necesario repensar la forma misma como espacio de la lucha de clases? Desde esta orientación teórica, en el fondo Mattelart reprochaba a la izquierda reformista chilena su intento de “domesticar” los medios y de atraer a las clases medias, en lugar de movilizar desde su propia base.
LA DECONSTRUCCIÓN DEL IMPERIO SIMBÓLICO: "PARA LEER AL PATO DONALD"
La obra más emblemática de Mattelart, escrita junto a Ariel Dorfman, es Para leer al Pato Donald (1971). En ella se revela el sentido de su tarea. Analizar cómo los cómics de Disney, bajo la apariencia de entretenimiento apolítico, funcionan en realidad como vehículos del imperialismo cultural estadounidense y la reproducción simbólica de la dependencia. Su tesis marxista se articula de esta manera: el “Tercer Mundo” aparece en esas historietas como un lugar exótico, atrasado y casi infantil, donde los personajes del “centro” llegan para imponer el orden y extraer.
![[Img #87689]](https://canarias-semanal.org/upload/images/11_2025/3682_mattelart1.jpg)
Metodológicamente, el análisis de Mattelart se centra en ausencias estructurantes: ausencia de producción, el mito del enriquecimiento sin trabajo, el individualismo heroico del rico Tío Gilito. Estos mecanismos operan naturalizando la ideología capitalista. Se disimula la explotación, se presenta el capitalismo como consumo perpetuo, se legitima el privilegio y se elimina el conflicto entre clases. Y todo ello, con un producto cultural orientado al sector de la población, los niños, que se encuentran en la decisiva etapa en que se sientan las bases de la personalidad, la identidad y los hábitos sociales.
El enfoque de Mattelart para "destripar" las entrañas ideológicas del Pato Donald combina semiología estructural (signos, formatos, géneros) con una reflexión marxista sobre ideología (por qué esos signos existen: para servir a la clase dominante). No por casualidad, el libro fue censurado tras el golpe de Augusto Pinochet en Chile, en 1973.
FUNDAMENTOS DE UNA TEORÍA MATERIALISTA: LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA COMUNICACIÓN
Mattelart, considerado uno de los fundadores del campo de la economía política de la comunicación, ofrece un enfoque que nada tiene que ver con los reduccionismos economicistas. Frente a otras definiciones que pretendían reducir los medios a meras expresiones del capital, él propuso una lectura materialista más completa según la cual la racionalidad económica no basta para explicar los sistemas de comunicación. Inspirado en Antonio Gramsci, planteó que la dominación cultural internacional requiere la construcción de hegemonía nacional y alianzas de clase dentro del propio país. En su enfoque, la lucha ideológica es parte constitutiva de la acumulación de capital, porque contribuye, decisivamente, a regular la producción y reproducción de valor y de poder.
En ese marco desarrolló el concepto de “modos de producción de la comunicación”, que articula instrumentos de producción (tecnología), métodos de trabajo (géneros y formatos), relaciones de producción (propiedad, emisor‑receptor) y superestructura ideológico‑política.
Para Mattelart, los medios no solo reproducen las relaciones de producción: constituyen fuerzas productivas. Con este enfoque renovó la mirada materialista desde la cultura, integrando tecnología, poder y flujo simbólico en un solo marco de análisis.
LA MIRADA GLOBAL
![[Img #87691]](https://canarias-semanal.org/upload/images/11_2025/3252_mundo.jpg) Tras su exilio en Francia, Mattelart adoptó una perspectiva explícitamente global. Obras como La invención de la comunicación (1994) o La comunicación‑mundo (1992) representan la madurez de su pensamiento. En ella la comunicación es presentada como un sistema diseñado para la gestión de territorios, la estandarización de mercados y el control de poblaciones.
Tras su exilio en Francia, Mattelart adoptó una perspectiva explícitamente global. Obras como La invención de la comunicación (1994) o La comunicación‑mundo (1992) representan la madurez de su pensamiento. En ella la comunicación es presentada como un sistema diseñado para la gestión de territorios, la estandarización de mercados y el control de poblaciones.
El concepto de “comunicación‑mundo” fue su herramienta para analizar la globalización capitalista: bajo la idea de “globalización cultural” se oculta un proceso de homogeneización y concentración del poder simbólico. Abordó con una mirada crítica, y de conjunto, las redes globales, los flujos de información, las corporaciones mediáticas y las desigualdades de flujos Norte‑Sur.
En este sentido, rechazó el mito tecnológico de la sociedad de la información como "progreso neutro". Según él, la noción de “sociedad de la información” funciona como una nueva doctrina estratégica de hegemonía, que hace pasar la conexión por libertad y oculta que en la era post‑11 de septiembre la comunicación digital es también vigilancia, control y concentración. En este tramo final de su obra continuó defendiendo la cultura y la comunicación como bienes comunes, espacios de emancipación democrática frente a la mercantilización y la vigilancia del capital.
UN LEGADO PARA LA CRÍTICA Y LA ACCIÓN
![[Img #87692]](https://canarias-semanal.org/upload/images/11_2025/6777_comunicacion.jpg) Mattelart deja tras de sí una obra que no se agota en los pasillos de la academia, sino que se extiende al activismo, al cine, a las políticas culturales y al debate público. Su mirada comprometida nos recuerda que los medios no son canales neutrales, sino espacios donde se reproducen la lucha de clases y otros conflictos sociales.
Mattelart deja tras de sí una obra que no se agota en los pasillos de la academia, sino que se extiende al activismo, al cine, a las políticas culturales y al debate público. Su mirada comprometida nos recuerda que los medios no son canales neutrales, sino espacios donde se reproducen la lucha de clases y otros conflictos sociales.
Su legado reside en haber ofrecido al estudio de la comunicación un enfoque crítico, histórico y materialista. Nos enseñó a leer los medios y a decodificar la ideología que subyace tras la apariencia de neutralidad de la industria del entretenimiento.
En tiempos en que las grandes plataformas dominan los flujos globales de información, y crean la visión del mundo de millones de "usuarios" atrapados en una ilusión de libertad, su obra no podría tener una mayor vigencia. Continúa siendo, hoy, una referencia obligada para quienes quieren entender la concentración mediática, el papel de la cultura en la globalización capitalista y la vigilancia digital. Una puerta ideal para empezar a comprender hasta que punto la batalla por la comunicación es una parte esencial de la batalla por conquistar una sociedad verdaderamente democrática.
Por CRISTÓBAL GARCÍA VERA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El pasado 31 de octubre fallecía en París, a los 89 años, el ![[Img #87700]](https://canarias-semanal.org/upload/images/11_2025/1501_garcia-vera.jpg) destacado investigador y teórico de la comunicación Armand Mattelart (1936‑2025), una de las figuras más decisivas para comprender la relación entre los medios de comunicación, la cultura, el poder y la globalización capitalista, como paso previo imprescindible para poder pensar y articular una política cultural emancipadora.
destacado investigador y teórico de la comunicación Armand Mattelart (1936‑2025), una de las figuras más decisivas para comprender la relación entre los medios de comunicación, la cultura, el poder y la globalización capitalista, como paso previo imprescindible para poder pensar y articular una política cultural emancipadora.
UNA FORMACIÓN HETERODOXA Y PRODUCTIVA: DE LA DEMOGRAFÍA A LA COMUNICACIÓN
Mattelart nació en Bélgica, en 1936, y comenzó sus estudios en Derecho en la Universidad Católica de Lovaina, para luego profundizar en Demografía en la Sorbona de París. Esta formación aparentemente “ajena” al campo de la comunicación fue, sin embargo, la base que le permitió forjar su enfoque analítico.
Al estudiar poblaciones, flujos, estructuras y desarrollo, adquirió un modo de ver que posteriormente trasladaría al análisis de los medios. No como elementos aislados, sino como partes de un sistema mayor e interrelacionado.
En 1962 se trasladó a Chile como profesor de sociología de la población. Allí publicó trabajos como su Manual de análisis demográfico (1964) y estudió las políticas de natalidad impulsadas por EE.UU., situándose en el cruce entre desarrollo, soberanía y poder. En ese periodo su trabajo no estaba dedicado aún a la comunicación, pero ya estaba “mirando el sistema” en su conjunto.
A partir de 1967 su interés se desplazó hacia los medios: en lugar de estudiar el movimiento de personas, empezó a analizar el movimiento de información, símbolos y estrategias de dominación ideológica. Esta transición da cuenta de uno de los rasgos más distintivos de su obra: ver los medios como poblaciones simbólicas, con flujos, estructuras y relaciones de fuerza.
El perfil múltiple de Mattelart —académico, editor, realizador cinematográfico, militante político— no fue un mero accidente biográfico, sino el reflejo de su convicción de que la teoría debía emerger de la praxis.
Circuló entre Chile y Francia, entre el aula y el activismo, entre la publicación y el cine. Tras el golpe de Estado en Chile en 1973, regresó a Francia donde su mirada crítica se radicalizó, inyectando al campo de la comunicación una perspectiva forjada en la urgencia política latinoamericana y contra los saberes establecidos.
EL CRISOL CHILENO: COMUNICACIÓN COMO CAMPO DE BATALLA (1962‑1973)
Los años en Chile, en efecto, constituyeron para Mattelart un laboratorio teórico y práctico. En el país sudamericano no se comportó como un observador, sino como actor intelectual en el diseño de políticas de comunicación, en un clima de cambio social y durísima confrontación política. Su vinculación con el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) de la Universidad Católica de Chile le permitió trabajar con Michèle Mattelart y Mabel Piccini en contacto directo con los actores del proceso de la Unidad Popular.
Desde ese escenario desarrolló su tesis central: la comunicación es un campo de lucha política, de lucha de clases. En obras de esa época como El medio de comunicación de masas en la lucha de clases (1971) criticó la idea de que pudiera existir un “libertad de prensa” neutra. Esa supuesta libertad -explicaba- no era más que una “utopía clasista”, que ignora que la clase dominante posee los medios de producción de información y convierte su visión particular en visión general. Así, incluso lo que aparece como entretenimiento “inocente” es en realidad un mecanismo de reproducción cultural de la dominación de clase.
En este contexto, participó en debates clave como el de la Editorial Quimantú (1971‑1973) del gobierno de la Unidad Popular. La pregunta estratégica que Mattelart planteó se refiririó a la tensión entre forma y contenido en cualquier contenido cultural y en la comunicación. ¿Bastaba con “meter un contenido socialista” dentro de los géneros expresivos heredados del capitalismo (cómic, fotonovela) o era necesario repensar la forma misma como espacio de la lucha de clases? Desde esta orientación teórica, en el fondo Mattelart reprochaba a la izquierda reformista chilena su intento de “domesticar” los medios y de atraer a las clases medias, en lugar de movilizar desde su propia base.
LA DECONSTRUCCIÓN DEL IMPERIO SIMBÓLICO: "PARA LEER AL PATO DONALD"
La obra más emblemática de Mattelart, escrita junto a Ariel Dorfman, es Para leer al Pato Donald (1971). En ella se revela el sentido de su tarea. Analizar cómo los cómics de Disney, bajo la apariencia de entretenimiento apolítico, funcionan en realidad como vehículos del imperialismo cultural estadounidense y la reproducción simbólica de la dependencia. Su tesis marxista se articula de esta manera: el “Tercer Mundo” aparece en esas historietas como un lugar exótico, atrasado y casi infantil, donde los personajes del “centro” llegan para imponer el orden y extraer.
![[Img #87689]](https://canarias-semanal.org/upload/images/11_2025/3682_mattelart1.jpg)
Metodológicamente, el análisis de Mattelart se centra en ausencias estructurantes: ausencia de producción, el mito del enriquecimiento sin trabajo, el individualismo heroico del rico Tío Gilito. Estos mecanismos operan naturalizando la ideología capitalista. Se disimula la explotación, se presenta el capitalismo como consumo perpetuo, se legitima el privilegio y se elimina el conflicto entre clases. Y todo ello, con un producto cultural orientado al sector de la población, los niños, que se encuentran en la decisiva etapa en que se sientan las bases de la personalidad, la identidad y los hábitos sociales.
El enfoque de Mattelart para "destripar" las entrañas ideológicas del Pato Donald combina semiología estructural (signos, formatos, géneros) con una reflexión marxista sobre ideología (por qué esos signos existen: para servir a la clase dominante). No por casualidad, el libro fue censurado tras el golpe de Augusto Pinochet en Chile, en 1973.
FUNDAMENTOS DE UNA TEORÍA MATERIALISTA: LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA COMUNICACIÓN
Mattelart, considerado uno de los fundadores del campo de la economía política de la comunicación, ofrece un enfoque que nada tiene que ver con los reduccionismos economicistas. Frente a otras definiciones que pretendían reducir los medios a meras expresiones del capital, él propuso una lectura materialista más completa según la cual la racionalidad económica no basta para explicar los sistemas de comunicación. Inspirado en Antonio Gramsci, planteó que la dominación cultural internacional requiere la construcción de hegemonía nacional y alianzas de clase dentro del propio país. En su enfoque, la lucha ideológica es parte constitutiva de la acumulación de capital, porque contribuye, decisivamente, a regular la producción y reproducción de valor y de poder.
En ese marco desarrolló el concepto de “modos de producción de la comunicación”, que articula instrumentos de producción (tecnología), métodos de trabajo (géneros y formatos), relaciones de producción (propiedad, emisor‑receptor) y superestructura ideológico‑política.
Para Mattelart, los medios no solo reproducen las relaciones de producción: constituyen fuerzas productivas. Con este enfoque renovó la mirada materialista desde la cultura, integrando tecnología, poder y flujo simbólico en un solo marco de análisis.
LA MIRADA GLOBAL
![[Img #87691]](https://canarias-semanal.org/upload/images/11_2025/3252_mundo.jpg) Tras su exilio en Francia, Mattelart adoptó una perspectiva explícitamente global. Obras como La invención de la comunicación (1994) o La comunicación‑mundo (1992) representan la madurez de su pensamiento. En ella la comunicación es presentada como un sistema diseñado para la gestión de territorios, la estandarización de mercados y el control de poblaciones.
Tras su exilio en Francia, Mattelart adoptó una perspectiva explícitamente global. Obras como La invención de la comunicación (1994) o La comunicación‑mundo (1992) representan la madurez de su pensamiento. En ella la comunicación es presentada como un sistema diseñado para la gestión de territorios, la estandarización de mercados y el control de poblaciones.
El concepto de “comunicación‑mundo” fue su herramienta para analizar la globalización capitalista: bajo la idea de “globalización cultural” se oculta un proceso de homogeneización y concentración del poder simbólico. Abordó con una mirada crítica, y de conjunto, las redes globales, los flujos de información, las corporaciones mediáticas y las desigualdades de flujos Norte‑Sur.
En este sentido, rechazó el mito tecnológico de la sociedad de la información como "progreso neutro". Según él, la noción de “sociedad de la información” funciona como una nueva doctrina estratégica de hegemonía, que hace pasar la conexión por libertad y oculta que en la era post‑11 de septiembre la comunicación digital es también vigilancia, control y concentración. En este tramo final de su obra continuó defendiendo la cultura y la comunicación como bienes comunes, espacios de emancipación democrática frente a la mercantilización y la vigilancia del capital.
UN LEGADO PARA LA CRÍTICA Y LA ACCIÓN
![[Img #87692]](https://canarias-semanal.org/upload/images/11_2025/6777_comunicacion.jpg) Mattelart deja tras de sí una obra que no se agota en los pasillos de la academia, sino que se extiende al activismo, al cine, a las políticas culturales y al debate público. Su mirada comprometida nos recuerda que los medios no son canales neutrales, sino espacios donde se reproducen la lucha de clases y otros conflictos sociales.
Mattelart deja tras de sí una obra que no se agota en los pasillos de la academia, sino que se extiende al activismo, al cine, a las políticas culturales y al debate público. Su mirada comprometida nos recuerda que los medios no son canales neutrales, sino espacios donde se reproducen la lucha de clases y otros conflictos sociales.
Su legado reside en haber ofrecido al estudio de la comunicación un enfoque crítico, histórico y materialista. Nos enseñó a leer los medios y a decodificar la ideología que subyace tras la apariencia de neutralidad de la industria del entretenimiento.
En tiempos en que las grandes plataformas dominan los flujos globales de información, y crean la visión del mundo de millones de "usuarios" atrapados en una ilusión de libertad, su obra no podría tener una mayor vigencia. Continúa siendo, hoy, una referencia obligada para quienes quieren entender la concentración mediática, el papel de la cultura en la globalización capitalista y la vigilancia digital. Una puerta ideal para empezar a comprender hasta que punto la batalla por la comunicación es una parte esencial de la batalla por conquistar una sociedad verdaderamente democrática.









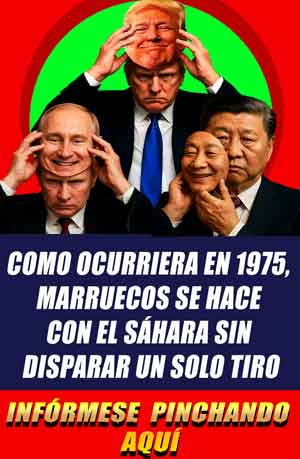
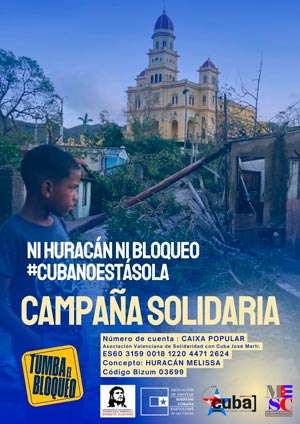
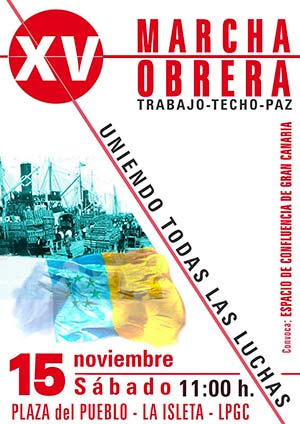













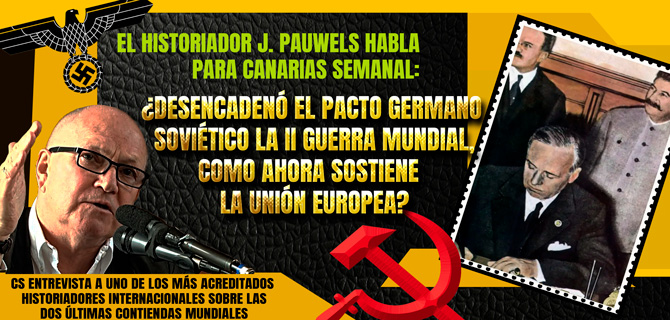





Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.122