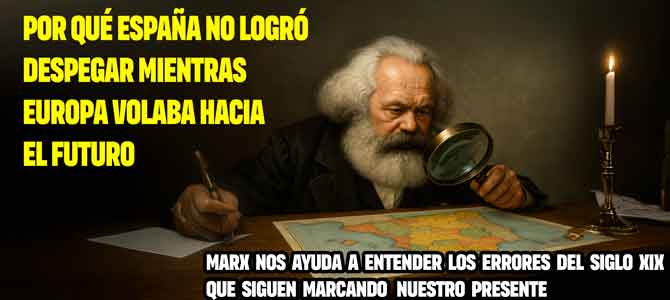
CUANDO EL CAPITALISMO LLEGA TARDE Y MAL: EL CASO ESPAÑOL SEGÚN MARX
¿Quién nos robó el futuro? La industria que nunca llegó y sus repercusiones en el presente
España no fue simplemente un país que “llegó tarde” al capitalismo. Fue un país que entró a ese modo de producción por la puerta equivocada, con las manos atadas y los pies llenos de cadenas feudales . Mientras Europa se lanzaba a la Revolución industrial, España tropezaba con sus propios fantasmas. En este artículo, nuestro colaborador, Manuel Medina, te llevará a descubrir de la mano de Carlos Marx, cómo ese paso en falso del siglo XIX aún resuena hoy en tu salario, en tu barrio, en tu región. No es historia muerta: es una bomba de relojería que continúa marcando nuestro presente. Y entenderla no es solo un ejercicio intelectual: es también un acto de supervivencia.
POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Karl Marx nunca llegó a poner un pie en España, pero eso no le impidió analizar su historia con una agudeza que todavía hoy sorprende.
Mientras muchos observadores europeos veían en España una nación exótica o simplemente atrasada, Marx se dio cuenta de que algo más profundo estaba ocurriendo: España no solo iba “detrás” en el camino hacia el capitalismo, sino que había entrado en él de una forma muy particular, llena de restos de pasado feudal, con muchas deformaciones y sin romper del todo con las viejas estructuras.
En este artículo queremos dar cuenta acerca de lo que observó Marx en el desarrollo histórico de España, por qué consideraba que la industrialización no había funcionado como en otros países. Ese conocimiento nos permitirá deducir qué consecuencias ha tenido eso incluso hoy.
Lo haremos paso a paso, con ejemplos históricos concretos y referencias actuales que nos ayuden a comprobar cómo aquel pasado continúa todavía perenne entre nosotros .
EL "MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA" Y SU ENTRADA DEFORMADA EN ESPAÑA
Empecemos por un concepto que podría para algunos sonar complicado: modo de producción. En pocas palabras, se refiere a cómo una sociedad organiza su economía. Es decir, quién posee las tierras, las fábricas, las herramientas, y cómo se reparte el trabajo y los productos.
En el modo de producción capitalista, la mayoría de la gente trabaja vendiendo su fuerza de trabajo —su tiempo y energía— a cambio de un salario. Quien contrata ese trabajo (el capitalista) obtiene ganancias gracias a que una parte de ese trabajo no se paga directamente: es lo que Marx llama “plusvalía”.
Pero en el caso español, Marx detectó que este modo de producción no se impuso limpiamente, como sí había ocurrido en países como Inglaterra. En lugar de destruir las viejas formas de propiedad feudal y reorganizar toda la sociedad sobre nuevas bases, en España lo nuevo convivió con lo viejo. Lo capitalista convivió con lo feudal. Lo moderno se montó encima de lo tradicional, sin llegar a reemplazarlo del todo.
Eso explica por qué la industrialización se dio de forma muy desigual: aparecieron zonas industriales modernas, como Cataluña o el País Vasco, pero buena parte del país seguía dependiendo del campo, de relaciones laborales antiguas y casi semifeudales, de grandes terratenientes y de una economía rural muy pobre.
Marx no lo vio como un simple “atraso técnico”, sino como una forma especial de entrar en el capitalismo: una forma distorsionada.
Además, Marx criticaba el modo en que desde Europa se observaba a España. Pensaba que los analistas de su época no entendían bien al país porque lo comparaban todo el tiempo con Francia o Inglaterra, sin tener en cuenta sus peculiaridades: una geografía difícil, una historia marcada por la enorme influencia de la nobleza y el clero, una población dispersa y un poder central débil o ineficiente. Por eso, insistía en mirar el caso español con herramientas concretas, sin caer en recetas generales.
LAS RAZONES DEL RETRASO INDUSTRIAL ESPAÑOL
Si España llegó tarde al capitalismo industrial, no fue por culpa del clima ni por “falta de ganas”. Hubo causas estructurales muy claras.
Una de ellas fue la fuerza del campo. A mediados del siglo XIX, la mayoría de la población vivía del trabajo rural, y lo hacía en condiciones muy duras. No era dueña de la tierra en la que trabajaba, vivía como arrendataria, aparcera o jornalera, y tenía muy poco poder para cambiar su situación.
Los grandes propietarios, en cambio, seguían controlando enormes extensiones, muchas veces sin trabajar la tierra directamente. Esto limitaba la capacidad de generar excedentes económicos que pudieran invertirse en industria.
Además, los recursos naturales que podrían haber impulsado una industria nacional no siempre estaban bien ubicados o eran de difícil acceso. El carbón, por ejemplo, era de baja calidad en muchas zonas, y el transporte resultaba carísimo por la falta de buenas infraestructuras. Las montañas, la falta de ferrocarriles y la escasa inversión del Estado complicaban todo aún más.
Otro problema fue que el mercado interno era pequeño y débil. Como los salarios eran bajos, la gente no tenía poder de compra. Y si la gente no puede comprar productos industriales, ¿para qué producirlos en masa? La demanda no crecía, y las fábricas no se multiplicaban. Todo esto se agravaba porque no había bancos potentes que ofrecieran crédito a largo plazo. Sin financiación, muchas ideas industriales se quedaban en el papel.
En cuanto a la política, el siglo XIX español fue un auténtico caos: guerras civiles, cambios de gobierno, pronunciamientos militares, pérdida de las colonias americanas… Todo esto generaba inestabilidad e inseguridad para invertir o planificar a largo plazo. El Estado intentaba intervenir, pero muchas veces lo hacía para proteger los intereses de las élites, no para modernizar de verdad la economía.
El resultado fue un desarrollo industrial fragmentado: unas pocas regiones muy avanzadas (como Barcelona o Bilbao), y el resto del país muy rezagado. Así nació una España partida en dos.
EJEMPLOS CONCRETOS: ISLAS INDUSTRIALES Y DESIERTO AGRARIO
En Cataluña, la industria textil creció gracias al algodón importado, a la cercanía con el puerto y a cierta tradición comercial. Pero incluso ahí, convivía con formas de trabajo muy tradicionales en el campo catalán, donde los jornaleros vivían en condiciones durísimas.
En el País Vasco, el hierro impulsó una siderurgia moderna, vinculada a bancos e inversores. Pero se trataba de una excepción: una zona privilegiada que era incapaz de arrastrar a todo el país.
Mientras tanto, Castilla-La Mancha, Extremadura o el interior andaluz seguían anclados en el campo, sin apenas industria. Los campesinos vivían sin propiedad, sin servicios, sin escuelas. Muchos emigraban a las ciudades, o más tarde, al extranjero.
Y para colmo, la red de ferrocarriles que se construyó no sirvió para unir al país, sino para sacar recursos: todos los caminos llevaban a Madrid o a los puertos. No se pensó en conectar pueblos entre sí, sino en exportar más rápido. Aún hoy, esa lógica de “sacar y vender” sigue palpitando en muchos aspectos de nuestra economía.
CONSECUENCIAS DE LARGO PLAZO QUE PERMANECEN VIGENTES
Las heridas de aquel desarrollo desigual no cicatrizaron. Al contrario: siguen abiertas. Una de las más visibles es la desigualdad territorial. Mientras Madrid, Cataluña o el País Vasco concentran inversión, empleo y servicios, otras regiones envejecen, pierden población y ven cómo sus jóvenes tienen que marcharse. Esa “España vacía” no es un fenómeno nuevo: es el resultado directo de una industrialización que nunca llegó.
Otra consecuencia es la debilidad del modelo productivo español. Hoy seguimos dependiendo del turismo, de la construcción y de los servicios poco cualificados. Falta una industria fuerte, tecnología propia, empleo estable. Cuando llega una crisis —como en 2008 o durante la pandemia—, esas carencias se hacen más evidentes: el paro sube más rápido, y la recuperación es más lenta.
También persiste la arrolladora dependencia del capital extranjero. Una buena parte de las grandes empresas energéticas, bancarias o industriales están en manos de inversores de fuera. Y eso significa que parte de los beneficios generados aquí terminan en otros países. Esta falta de autonomía también es una herencia de aquel siglo XIX en que España no generó suficiente capital propio.
Por último, las clases sociales siguen marcadas por esta historia: una burguesía que se acostumbró a depender del Estado o a pactar corruptelas con el poder viejo; una clase trabajadora fragmentada; y un campesinado que se disolvió sin ser absorbido por una industria moderna.
UN PASADO QUE SIGUE VIVO EN EL PRESENTE
Lo que ocurrió en el siglo XIX con el desarrollo capitalista en España no fue simplemente “un retraso” sin consecuencias. Fue una forma muy particular —y problemática— de incorporarse al capitalismo, que dejó una huella profunda en la estructura económica y social del país. Y esa huella no ha desaparecido. Al contrario: sigue marcando muchas de las realidades que vivimos hoy.
Una de las consecuencias más visibles es la desigualdad territorial. Aún hoy, buena parte de la riqueza industrial, financiera y tecnológica se concentra en unas pocas regiones: Madrid, Cataluña, País Vasco.
Mientras tanto, otras zonas —Extremadura, Castilla-La Mancha, partes de Andalucía, Galicia interior— siguen sufriendo altos niveles de desempleo, falta de inversión y despoblación. Esta España vacía y envejecida es hija directa de aquel modelo desigual del siglo XIX, que nunca logró integrar al conjunto del país en una economía industrial moderna.
Otro efecto persistente es la debilidad de la estructura productiva. España tiene una economía demasiado basada en sectores como el turismo, la construcción o el empleo precario en servicios. A pesar de los avances tecnológicos, aún falta una base industrial fuerte, capaz de sostener empleos estables y mejor remunerados. Esa debilidad es una herencia de aquella industrialización incompleta, que nunca se generalizó ni se consolidó del todo.
También sigue presente la dependencia del capital extranjero. Muchas grandes empresas estratégicas están en manos de inversores internacionales, y las decisiones clave sobre empleo o producción se toman fuera del país. Esa subordinación no es nueva: viene de lejos, de un proceso de modernización tutelado, condicionado por intereses ajenos y con poco margen de autonomía real.
Las “anomalías” del siglo XIX no son, pues, solo historia. Son también parte de nuestro presente. Y entenderlas no es un ejercicio de nostalgia, sino una herramienta para comprender por qué algunos problemas parecen reiterarse como si de una suerte de "día de la marmota" se tratara.
(*) MANUEL MEDINA es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esta materia
POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Karl Marx nunca llegó a poner un pie en España, pero eso no le impidió analizar su historia con una agudeza que todavía hoy sorprende.
Mientras muchos observadores europeos veían en España una nación exótica o simplemente atrasada, Marx se dio cuenta de que algo más profundo estaba ocurriendo: España no solo iba “detrás” en el camino hacia el capitalismo, sino que había entrado en él de una forma muy particular, llena de restos de pasado feudal, con muchas deformaciones y sin romper del todo con las viejas estructuras.
En este artículo queremos dar cuenta acerca de lo que observó Marx en el desarrollo histórico de España, por qué consideraba que la industrialización no había funcionado como en otros países. Ese conocimiento nos permitirá deducir qué consecuencias ha tenido eso incluso hoy.
Lo haremos paso a paso, con ejemplos históricos concretos y referencias actuales que nos ayuden a comprobar cómo aquel pasado continúa todavía perenne entre nosotros .
EL "MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA" Y SU ENTRADA DEFORMADA EN ESPAÑA
Empecemos por un concepto que podría para algunos sonar complicado: modo de producción. En pocas palabras, se refiere a cómo una sociedad organiza su economía. Es decir, quién posee las tierras, las fábricas, las herramientas, y cómo se reparte el trabajo y los productos.
En el modo de producción capitalista, la mayoría de la gente trabaja vendiendo su fuerza de trabajo —su tiempo y energía— a cambio de un salario. Quien contrata ese trabajo (el capitalista) obtiene ganancias gracias a que una parte de ese trabajo no se paga directamente: es lo que Marx llama “plusvalía”.
Pero en el caso español, Marx detectó que este modo de producción no se impuso limpiamente, como sí había ocurrido en países como Inglaterra. En lugar de destruir las viejas formas de propiedad feudal y reorganizar toda la sociedad sobre nuevas bases, en España lo nuevo convivió con lo viejo. Lo capitalista convivió con lo feudal. Lo moderno se montó encima de lo tradicional, sin llegar a reemplazarlo del todo.
Eso explica por qué la industrialización se dio de forma muy desigual: aparecieron zonas industriales modernas, como Cataluña o el País Vasco, pero buena parte del país seguía dependiendo del campo, de relaciones laborales antiguas y casi semifeudales, de grandes terratenientes y de una economía rural muy pobre.
Marx no lo vio como un simple “atraso técnico”, sino como una forma especial de entrar en el capitalismo: una forma distorsionada.
Además, Marx criticaba el modo en que desde Europa se observaba a España. Pensaba que los analistas de su época no entendían bien al país porque lo comparaban todo el tiempo con Francia o Inglaterra, sin tener en cuenta sus peculiaridades: una geografía difícil, una historia marcada por la enorme influencia de la nobleza y el clero, una población dispersa y un poder central débil o ineficiente. Por eso, insistía en mirar el caso español con herramientas concretas, sin caer en recetas generales.
LAS RAZONES DEL RETRASO INDUSTRIAL ESPAÑOL
Si España llegó tarde al capitalismo industrial, no fue por culpa del clima ni por “falta de ganas”. Hubo causas estructurales muy claras.
Una de ellas fue la fuerza del campo. A mediados del siglo XIX, la mayoría de la población vivía del trabajo rural, y lo hacía en condiciones muy duras. No era dueña de la tierra en la que trabajaba, vivía como arrendataria, aparcera o jornalera, y tenía muy poco poder para cambiar su situación.
Los grandes propietarios, en cambio, seguían controlando enormes extensiones, muchas veces sin trabajar la tierra directamente. Esto limitaba la capacidad de generar excedentes económicos que pudieran invertirse en industria.
Además, los recursos naturales que podrían haber impulsado una industria nacional no siempre estaban bien ubicados o eran de difícil acceso. El carbón, por ejemplo, era de baja calidad en muchas zonas, y el transporte resultaba carísimo por la falta de buenas infraestructuras. Las montañas, la falta de ferrocarriles y la escasa inversión del Estado complicaban todo aún más.
Otro problema fue que el mercado interno era pequeño y débil. Como los salarios eran bajos, la gente no tenía poder de compra. Y si la gente no puede comprar productos industriales, ¿para qué producirlos en masa? La demanda no crecía, y las fábricas no se multiplicaban. Todo esto se agravaba porque no había bancos potentes que ofrecieran crédito a largo plazo. Sin financiación, muchas ideas industriales se quedaban en el papel.
En cuanto a la política, el siglo XIX español fue un auténtico caos: guerras civiles, cambios de gobierno, pronunciamientos militares, pérdida de las colonias americanas… Todo esto generaba inestabilidad e inseguridad para invertir o planificar a largo plazo. El Estado intentaba intervenir, pero muchas veces lo hacía para proteger los intereses de las élites, no para modernizar de verdad la economía.
El resultado fue un desarrollo industrial fragmentado: unas pocas regiones muy avanzadas (como Barcelona o Bilbao), y el resto del país muy rezagado. Así nació una España partida en dos.
EJEMPLOS CONCRETOS: ISLAS INDUSTRIALES Y DESIERTO AGRARIO
En Cataluña, la industria textil creció gracias al algodón importado, a la cercanía con el puerto y a cierta tradición comercial. Pero incluso ahí, convivía con formas de trabajo muy tradicionales en el campo catalán, donde los jornaleros vivían en condiciones durísimas.
En el País Vasco, el hierro impulsó una siderurgia moderna, vinculada a bancos e inversores. Pero se trataba de una excepción: una zona privilegiada que era incapaz de arrastrar a todo el país.
Mientras tanto, Castilla-La Mancha, Extremadura o el interior andaluz seguían anclados en el campo, sin apenas industria. Los campesinos vivían sin propiedad, sin servicios, sin escuelas. Muchos emigraban a las ciudades, o más tarde, al extranjero.
Y para colmo, la red de ferrocarriles que se construyó no sirvió para unir al país, sino para sacar recursos: todos los caminos llevaban a Madrid o a los puertos. No se pensó en conectar pueblos entre sí, sino en exportar más rápido. Aún hoy, esa lógica de “sacar y vender” sigue palpitando en muchos aspectos de nuestra economía.
CONSECUENCIAS DE LARGO PLAZO QUE PERMANECEN VIGENTES
Las heridas de aquel desarrollo desigual no cicatrizaron. Al contrario: siguen abiertas. Una de las más visibles es la desigualdad territorial. Mientras Madrid, Cataluña o el País Vasco concentran inversión, empleo y servicios, otras regiones envejecen, pierden población y ven cómo sus jóvenes tienen que marcharse. Esa “España vacía” no es un fenómeno nuevo: es el resultado directo de una industrialización que nunca llegó.
Otra consecuencia es la debilidad del modelo productivo español. Hoy seguimos dependiendo del turismo, de la construcción y de los servicios poco cualificados. Falta una industria fuerte, tecnología propia, empleo estable. Cuando llega una crisis —como en 2008 o durante la pandemia—, esas carencias se hacen más evidentes: el paro sube más rápido, y la recuperación es más lenta.
También persiste la arrolladora dependencia del capital extranjero. Una buena parte de las grandes empresas energéticas, bancarias o industriales están en manos de inversores de fuera. Y eso significa que parte de los beneficios generados aquí terminan en otros países. Esta falta de autonomía también es una herencia de aquel siglo XIX en que España no generó suficiente capital propio.
Por último, las clases sociales siguen marcadas por esta historia: una burguesía que se acostumbró a depender del Estado o a pactar corruptelas con el poder viejo; una clase trabajadora fragmentada; y un campesinado que se disolvió sin ser absorbido por una industria moderna.
UN PASADO QUE SIGUE VIVO EN EL PRESENTE
Lo que ocurrió en el siglo XIX con el desarrollo capitalista en España no fue simplemente “un retraso” sin consecuencias. Fue una forma muy particular —y problemática— de incorporarse al capitalismo, que dejó una huella profunda en la estructura económica y social del país. Y esa huella no ha desaparecido. Al contrario: sigue marcando muchas de las realidades que vivimos hoy.
Una de las consecuencias más visibles es la desigualdad territorial. Aún hoy, buena parte de la riqueza industrial, financiera y tecnológica se concentra en unas pocas regiones: Madrid, Cataluña, País Vasco.
Mientras tanto, otras zonas —Extremadura, Castilla-La Mancha, partes de Andalucía, Galicia interior— siguen sufriendo altos niveles de desempleo, falta de inversión y despoblación. Esta España vacía y envejecida es hija directa de aquel modelo desigual del siglo XIX, que nunca logró integrar al conjunto del país en una economía industrial moderna.
Otro efecto persistente es la debilidad de la estructura productiva. España tiene una economía demasiado basada en sectores como el turismo, la construcción o el empleo precario en servicios. A pesar de los avances tecnológicos, aún falta una base industrial fuerte, capaz de sostener empleos estables y mejor remunerados. Esa debilidad es una herencia de aquella industrialización incompleta, que nunca se generalizó ni se consolidó del todo.
También sigue presente la dependencia del capital extranjero. Muchas grandes empresas estratégicas están en manos de inversores internacionales, y las decisiones clave sobre empleo o producción se toman fuera del país. Esa subordinación no es nueva: viene de lejos, de un proceso de modernización tutelado, condicionado por intereses ajenos y con poco margen de autonomía real.
Las “anomalías” del siglo XIX no son, pues, solo historia. Son también parte de nuestro presente. Y entenderlas no es un ejercicio de nostalgia, sino una herramienta para comprender por qué algunos problemas parecen reiterarse como si de una suerte de "día de la marmota" se tratara.
(*) MANUEL MEDINA es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esta materia

























Chorche | Lunes, 13 de Octubre de 2025 a las 21:09:11 horas
Si el fasciocapitalismo no se hubiera cargado la II República otro gallo nos cantaría. En aquel breve periodo nos pusimos a la cabeza de Europa promulgando leyes de justicia y progreso. Era de contar que la oligarquía, los terratenientes y la iglesia no lo sabrían digerir. Así se fraguan los golpes de estado.
Accede para votar (0) (0) Accede para responder