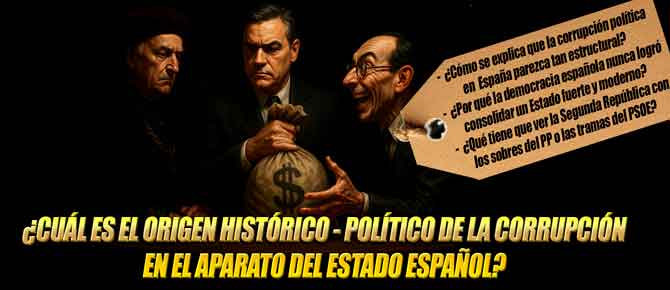
NI REVOLUCIÓN BURGUESA NI RUPTURA: ASÍ FUE COMO SE FABRICÓ LA CORRUPCIÓN A LA ESPAÑOLA EN EL APARATO DEL ESTADO
La España de los sobres y los privilegios: ¿Una herencia o una estrategia?
La corrupción política en España no es una anomalía moderna, sino el resultado de una herencia histórica mal resuelta. Cuando la burguesía española renunció a disputar el poder a la vieja aristocracia y prefirió hacer negocios bajo su sombra, se sentaron las bases de un sistema político donde el poder se hereda, el Estado se reparte y la ley se acomoda. En este artículo, su autor, Manuel Medina, explora cómo la ausencia de una revolución burguesa en el siglo XIX dejó una profunda marca en la cultura y la práctica política española que se ha mantenido casi intacta hasta nuestros días.
POR MANUEL MEDINA(*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
Cuando hablamos de España y su historia moderna solemos pensar en reyes, guerras y conquistas. Lo que muchas veces queda en segundo plano es una lucha más silenciosa, más estructural, pero mucho más decisiva: la lucha por el poder entre la aristocracia terrateniente —los dueños de la tierra— y la burguesía —los que tenían el dinero, las fábricas y los bancos.
En este duelo histórico, que en otros países como Francia o Inglaterra terminó con la burguesía tomando el mando y creando un Estado a su medida, las cosas fueron distintas en España. Aquí, la burguesía nunca llegó a mandar del todo. O mejor dicho: nunca se atrevió a disputar en serio el poder a la vieja oligarquía agraria semifeudal.
UN COMBATE DESIGUAL DESDE EL PRINCIPIO
España sí tuvo una burguesía: comerciantes, banqueros, industriales. Pero esta clase nació con siglos de retraso respecto a Europa occidental. Mientras en Francia la Revolución de 1789 barría a la nobleza feudal, en España los grandes propietarios de tierras seguían dominando la economía, la política y el ejército. Para cuando la burguesía española empezó a organizarse como clase ya tenía el terreno muy cuesta arriba.
¿Y qué hizo entonces esta burguesía? ¿Se enfrentó con decisión a la vieja aristocracia, como en otras revoluciones burguesas? No. Prefirió pactar.
El historiador marxista Ramos Oliveira lo explica de forma brutalmente clara: la burguesía española, aún sabiendo que no podía crear su propio Estado, se conformó con hacer negocios al abrigo del poder de los terratenientes.
En lugar de construir una democracia liberal fuerte y un capitalismo competitivo, eligieron convivir con el viejo orden a cambio de algunos privilegios y contratos lucrativos.
UN COMPROMISO A LA ESPAÑOLA
Pero este “compromiso” no fue un pacto equilibrado. Fue un acuerdo donde la aristocracia seguía mandando, y la burguesía aceptaba su subordinación política a cambio de ventajas económicas. En otras palabras: el Estado seguía funcionando al servicio de los intereses de la tierra, no del capital industrial, ni del desarrollo capitalista nacional.
¿Y por qué es importante esto? Porque ese pacto truncado explica muchas de las debilidades estructurales que arrastra España desde el siglo XIX: un capitalismo atrasado, una democracia burguesa inestable y un Estado especialmente débil frente a los poderes fácticos.
INGLATERRA, FRANCIA… ¿Y ESPAÑA?
El historiador Ramos Oliveira realizó una atinada comparación entre el caso español y eñ de otras potencias europeas.
En Inglaterra, la burguesía luchó durante siglos contra la nobleza hasta imponerse con reformas, guerras civiles y revoluciones. En Francia, la burguesía aniquiló el Antiguo Régimen con guillotina incluida, y construyó desde cero una República capitalista.
España, en cambio, el proceso quedó a medio camino. No hubo ni revolución burguesa, ni continuidad feudal pura, sino un híbrido. La aristocracia no fue derrotada, pero tampoco pudo evitar el desarrollo de una burguesía que iba ganando terreno económico. Lo que resultó fue una fusión de intereses entre la vieja y la nueva clase dominante que frenó cualquier intento de modernización real.
Este empate en las alturas tuvo consecuencias directas para las clases populares. Sin una burguesía capaz de disputar en serio el poder, el pueblo trabajador quedó también sin aliados coyunturales posibles dentro del sistema. Y cada vez que intentó intervenir directamente —como en la Primera República o durante la II República—, la alianza de terratenientes y burgueses pactó con el Ejército o recurrió al autoritarismo para frenar cualquier cambio profundo.
UNA BURGUESÍA SIN ESTADO
Un dato clave que subraya Ramos Oliveira es que la burguesía española nunca llegó a tener “su” Estado. Es decir, un Estado moderno, centralizado, laico, con instituciones funcionales al desarrollo del capitalismo industrial. En vez de eso, se limitó a influir en ciertos sectores —la banca, la construcción, los ferrocarriles— bajo la sombra de la vieja oligarquía.
Este Estado híbrido fue, por tanto, un artefacto inestable. Por un lado, mantenía estructuras políticas conservadoras: el caciquismo, el clientelismo y la omnipresente Iglesia. Por otro, fomentaba un "capitalismo de amiguetes", basado en la especulación, el monopolio y el favoritismo.
Nada de esto servía para crear una economía moderna o para integrar a las masas en un proyecto de país. Todo lo contrario: alimentaba el atraso, la desigualdad y el conflicto social permanente.
EL PROBLEMA NO FUE LA AUSENCIA DE BURGUESÍA, SINO SU COBARDÍA POLÍTICA
La interpretación de Ramos Oliveira es tajante y a va a contracorriente de las explicaciones ofrecidas por la historiografía oficial: España no fracasó por falta de burguesía, sino por el tipo de burguesía que tuvo. Una clase que, lejos de enfrentarse al viejo orden, lo aceptó y lo reforzó, siempre que le dejara un trozo del pastel.
Este tipo de alianza conservadora entre tierra y dinero ha sido una constante en la historia de España. Estuvo presente en la Restauración borbónica, en la dictadura de Primo de Rivera, en el franquismo e incluso —aunque con renovados ropajes— en las políticas económicas del bipartidismo PSOE - PP, durante la segunda mitad del siglo XX.
Por eso, cada vez que alguien intenta explicar el “retraso histórico” de España como una suerte de maldición cultural o como resultado de una patología nacional, conviene recordar que existen razones materiales muy concretas detrás de ese atraso. Y muchas de ellas tienen que ver con esta incapacidad de la burguesía española para romper con el pasado.
EL PODER POLÍTICO COMO HERENCIA Y NO COMO CONQUISTA
Otra de las razones por las que la burguesía española nunca terminó de consolidar su hegemonía es que tampoco tuvo cómo construir una cultura política propia. Mientras en otros países la burguesía educaba a su clase en los valores del liberalismo, el mérito, el contrato y la ley, en España esos principios nunca pasaron de ser papel mojado.
Aquí, el poder político seguía funcionando como una prolongación de la herencia, el apellido y las redes clientelares. El caciquismo —ese sistema en el que el voto se compraba, se falsificaba o simplemente se daba por hecho— seguía siendo la norma en buena parte del país, incluso bien entrado el siglo XX.
Y en ese ambiente, la burguesía no solo no lo combatió sino que lo utilizó. Se adaptó a las reglas del juego del cacique, del enchufe y del favor. En vez de modernizar las estructuras políticas, se convirtió en cómplice del atraso institucional. Porque ese sistema, corrupto y todo, le aseguraba estabilidad para seguir haciendo negocios sin tener que enfrentarse a la democratización real del país.
ECONOMÍA SIN INDUSTRIA, PODER SIN POLÍTICA
Otro rasgo distintivo de la burguesía española es que nunca fue esencialmente industrial, como sí ocurrió en Inglaterra, Alemania o incluso en la Italia del norte. Aquí, el capital se volcó casi siempre en sectores especulativos: la construcción, la banca o el comercio de importación. La industria existía, pero nunca fue el corazón de la economía.
Esto tenía consecuencias políticas muy serias: una burguesía que no necesita desarrollar fuerza productiva, tampoco necesita conquistar el Estado para dirigir un proceso de modernización nacional. Solo necesita un Estado que le facilite contratos, subvenciones, privilegios, concesiones ferroviarias o exenciones fiscales.
Por ello, el capitalismo español fue, desde su mismo origen, profundamente parasitario. Su burguesía vivía de rentas indirectas, del acceso al presupuesto público, del saqueo de las colonias y del proteccionismo selectivo. Y todo esto requería una política de pactos con el poder existente, no una revolución ni una ruptura.
LA II REPÚBLICA: UNA OPORTUNIDAD QUE LA BURGUESÍA DEJÓ ESCAPAR
La II República (1931-1936) fue quizás la última gran oportunidad histórica que tuvo la burguesía española para liderar un proceso real de modernización democrática. Las condiciones estaban dadas: la Monarquía había sucumbido, la clase obrera estaba movilizada, pero no era hegemónica, los partidos republicanos tenían apoyo social y la vieja aristocracia mostraba ya signos de fatiga histórica.
Era el momento para que la burguesía liberal tomara el timón, impulsara una reforma agraria eficaz, democratizara el aparato de Estado, modernizara el aparato productivo y construyera un nuevo contrato social, basado en una democracia parlamentaria fuerte.
Pero en lugar de asumir ese papel histórico, la burguesía republicana titubeó, se dividió y terminó desertando del proyecto. Mientras los sectores más populares —campesinos, trabajadores, intelectuales progresistas— empujaban por ampliar las reformas, la élite económica se mostró crecientemente incómoda con el rumbo de los acontecimientos.
Se negaron a ceder tierras. Se opusieron a subir salarios. Sabotearon la reforma educativa. Financiaron a la prensa reaccionaria. Y, en muchos casos, acabaron brindando apoyo directo o indirecto a las conspiraciones golpistas, convencidos de que la República ya no era un instrumento útil para sus intereses.
LA INERCIA DEL MIEDO
El fondo de la cuestión fue, como siempre, el miedo. Miedo a que la democratización real abriera las compuertas a una transformación más profunda. Miedo a que las masas organizadas pasaran de exigir pan a exigir poder. Miedo, incluso, a que el ejemplo de la URSS encendiera la mecha revolucionaria en España.
Ese miedo fue más fuerte que cualquier compromiso con los valores liberales. Así que, cuando se vieron ante la disyuntiva de elegir entre democracia inestable o dictadura “ordenada”, eligieron lo segundo.
De esta forma, enterraron la posibilidad de que España siguiera el camino de un capitalismo moderno como el que, con todos sus problemas y las contradicciones propias de un sistema de explotación, consolidaron otros países europeos.
En lugar de una “Revolución de 1830” o una “Tercera República” como en Francia, aquí lo que vino fue una contrarrevolución en toda regla, con decenas de miles de asesinados, exiliados y encarcelados y una cultura política marcada por el silencio, el miedo y la resignación.
LA BURGUESÍA Y EL FRANQUISMO: UN MATRIMONIO DE CONVENIENCIA: UNA ALIANZA BASADA EN EL MIEDO Y EN EL NEGOCIO
Cuando estalló la Guerra Civil, en 1936, la burguesía española —especialmente la vinculada al gran comercio, la banca, las exportaciones agrarias y ciertas industrias— no fue un bloque homogéneo, pero en su mayoría optó por no defender la República. Al contrario de lo que podría esperarse de una clase que debía tener interés en un Estado moderno y estable, muchos sectores de la burguesía se alinearon con los golpistas o bien se mantuvieron en una prudente neutralidad, esperando a ver cuál podría ser el resultado final de la operación.
¿POR QUÉ OCURRIÓ ESTO?
La respuesta es incómoda, pero sencilla: la República ya no les ofrecía garantías suficientes de estabilidad ni control sobre las clases trabajadoras. Desde 1931 hasta 1936, la República intentó llevar a cabo reformas profundas en muchos ámbitos: reforma agraria, educación pública, descentralización territorial, derechos laborales, laicismo. No era mucho, pero todas esas propuestas reformistas fueron suficientes para activar una reacción violenta de los sectores más conservadores del país. También asustaron a una parte importante del capital, que comenzó a percibir que la democracia republicana podía volverse demasiado permeable a las demandas populares.
Para muchos empresarios y propietarios, la elección del Frente Popular en febrero del 36 no fue vista como una oportunidad de consolidar un régimen democrático progresista, sino como una amenaza directa al orden social y económico tradicional.
Aunque el Frente Popular era una coalición diversa, con participación de sectores republicanos moderados, para buena parte de la burguesía eso no importó. Lo que veían era a los sindicatos creciendo, las ocupaciones de tierras en aumento y los trabajadores ganando confianza. Y eso era mucho más de lo que estaban dispuestos a tolerar.
Así, el franquismo se convirtió en la “solución de orden” que necesitaban. Un régimen autoritario que eliminara de raíz el conflicto social, suprimiera los sindicatos, controlara a la clase obrera y garantizara un entorno “tranquilo” para los negocios.
EL FRANQUISMO COMO ESTADO EMPRESARIAL
Contrariamente a la idea de que la dictadura fue únicamente un proyecto militar o ideológico, el franquismo fue también un proyecto económico, y uno muy funcional para el capital español.
Desde los años cuarenta, el Régimen tejió una red de empresas públicas, concesiones privadas, proteccionismo extremo y planificación estatal que permitió a la burguesía vivir sin competencia y con beneficios asegurados.
El gran empresariado fue recompensado con contratos estatales, créditos blandos, licencias de importación y protección arancelaria, en un esquema que favorecía a los grupos afines al Régimen. Esta estructura no era fruto del mérito empresarial, sino del acceso político: ser “de confianza” del franquismo era más importante que ser competitivo.
Y así, la burguesía que en teoría debía liderar la modernización del país, se acomodó en un capitalismo paternalista, autoritario y profundamente ineficiente, donde el riesgo de mercado se reducía al mínimo… a cambio, claro, de cerrar la boca ante la represión, la censura y la exclusión política de las mayorías.
Este modelo terminó cristalizando en lo que más tarde se llamaría “capitalismo castizo”: una economía de monopolios, enchufes, obras públicas infladas, bancos protegidos, y empresarios más acostumbrados a moverse en despachos ministeriales que en mercados competitivos.
LAS CONSECUENCIAS DE UN COMPROMISO FALLIDO: UN PAÍS CON MODERNIDAD A MEDIAS
España llegó al siglo XXI con muchas de las heridas abiertas de aquel compromiso histórico mal cerrado entre aristocracia y burguesía. Aunque hoy ya no existan títulos nobiliarios con poder real, la estructura social sigue reflejando ese origen desigual y pactado del capitalismo español.
Porque lo que se heredó no fue solo un reparto desigual de la tierra o del dinero, sino también una forma de entender el poder, el Estado y la economía. Lo que quedó fue una cultura política acostumbrada a la sumisión, al “no te metas”, al “que lo arreglen los de arriba”. Un país donde el desarrollo no fue sinónimo de liberación, sino de disciplina, subordinación y silencio.
Este legado explica muchas de nuestras contradicciones actuales: una "democracia" con instituciones que no terminan de funcionar, una economía que aún arrastra el mismo tipo de prácticas corruptas con origen en otras epocas y una clase dirigente que se recicla a sí misma sin apenas renovarse. Todo esto es, en buena parte, el resultado histórico de una burguesía que nunca quiso ser realmente dirigente.
¿UNA LECCIÓN PERDIDA?
Leer los textos del historiador Ramos Oliveira hoy, no es solo un ejercicio de memoria. Es, sobre todo, una advertencia. Porque muchos de los dilemas que enfrentó España en el siglo XIX siguen reapareciendo con otros ropajes en pleno siglo XXI. Cada vez que una élite económica se acomoda a un poder político sin exigirle democracia, cada vez que un partido pacta con el viejo orden para evitar conflictos, cada vez que el miedo al cambio pesa más que el deseo de justicia, estamos repitiendo esa historia mal cerrada.
Por eso es importante la lectura y discusión de los textos contenidos en el tomo III de la "Historia de España", de Antonio Ramos Oliveira.
Reflexionar sobre ellos nos ayudará a romper con la idea de que las características de nuestro presente son fatalmente inevitables, o que las herencias del pasado - como sostienen no pocos- constituyen una suerte de inmutable "legado histórico-genético" que nos perseguirá hasta el fin de los días.
Y es que la historia de España no está escrita en piedra. Está escrita en papel. Y como todo lo que está escrito, puede ser leído, comprendido y —si hace falta— reescrito.
(*) Manuel Medina es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esa misma materia.
POR MANUEL MEDINA(*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
Cuando hablamos de España y su historia moderna solemos pensar en reyes, guerras y conquistas. Lo que muchas veces queda en segundo plano es una lucha más silenciosa, más estructural, pero mucho más decisiva: la lucha por el poder entre la aristocracia terrateniente —los dueños de la tierra— y la burguesía —los que tenían el dinero, las fábricas y los bancos.
En este duelo histórico, que en otros países como Francia o Inglaterra terminó con la burguesía tomando el mando y creando un Estado a su medida, las cosas fueron distintas en España. Aquí, la burguesía nunca llegó a mandar del todo. O mejor dicho: nunca se atrevió a disputar en serio el poder a la vieja oligarquía agraria semifeudal.
UN COMBATE DESIGUAL DESDE EL PRINCIPIO
España sí tuvo una burguesía: comerciantes, banqueros, industriales. Pero esta clase nació con siglos de retraso respecto a Europa occidental. Mientras en Francia la Revolución de 1789 barría a la nobleza feudal, en España los grandes propietarios de tierras seguían dominando la economía, la política y el ejército. Para cuando la burguesía española empezó a organizarse como clase ya tenía el terreno muy cuesta arriba.
¿Y qué hizo entonces esta burguesía? ¿Se enfrentó con decisión a la vieja aristocracia, como en otras revoluciones burguesas? No. Prefirió pactar.
El historiador marxista Ramos Oliveira lo explica de forma brutalmente clara: la burguesía española, aún sabiendo que no podía crear su propio Estado, se conformó con hacer negocios al abrigo del poder de los terratenientes.
En lugar de construir una democracia liberal fuerte y un capitalismo competitivo, eligieron convivir con el viejo orden a cambio de algunos privilegios y contratos lucrativos.
UN COMPROMISO A LA ESPAÑOLA
Pero este “compromiso” no fue un pacto equilibrado. Fue un acuerdo donde la aristocracia seguía mandando, y la burguesía aceptaba su subordinación política a cambio de ventajas económicas. En otras palabras: el Estado seguía funcionando al servicio de los intereses de la tierra, no del capital industrial, ni del desarrollo capitalista nacional.
¿Y por qué es importante esto? Porque ese pacto truncado explica muchas de las debilidades estructurales que arrastra España desde el siglo XIX: un capitalismo atrasado, una democracia burguesa inestable y un Estado especialmente débil frente a los poderes fácticos.
INGLATERRA, FRANCIA… ¿Y ESPAÑA?
El historiador Ramos Oliveira realizó una atinada comparación entre el caso español y eñ de otras potencias europeas.
En Inglaterra, la burguesía luchó durante siglos contra la nobleza hasta imponerse con reformas, guerras civiles y revoluciones. En Francia, la burguesía aniquiló el Antiguo Régimen con guillotina incluida, y construyó desde cero una República capitalista.
España, en cambio, el proceso quedó a medio camino. No hubo ni revolución burguesa, ni continuidad feudal pura, sino un híbrido. La aristocracia no fue derrotada, pero tampoco pudo evitar el desarrollo de una burguesía que iba ganando terreno económico. Lo que resultó fue una fusión de intereses entre la vieja y la nueva clase dominante que frenó cualquier intento de modernización real.
Este empate en las alturas tuvo consecuencias directas para las clases populares. Sin una burguesía capaz de disputar en serio el poder, el pueblo trabajador quedó también sin aliados coyunturales posibles dentro del sistema. Y cada vez que intentó intervenir directamente —como en la Primera República o durante la II República—, la alianza de terratenientes y burgueses pactó con el Ejército o recurrió al autoritarismo para frenar cualquier cambio profundo.
UNA BURGUESÍA SIN ESTADO
Un dato clave que subraya Ramos Oliveira es que la burguesía española nunca llegó a tener “su” Estado. Es decir, un Estado moderno, centralizado, laico, con instituciones funcionales al desarrollo del capitalismo industrial. En vez de eso, se limitó a influir en ciertos sectores —la banca, la construcción, los ferrocarriles— bajo la sombra de la vieja oligarquía.
Este Estado híbrido fue, por tanto, un artefacto inestable. Por un lado, mantenía estructuras políticas conservadoras: el caciquismo, el clientelismo y la omnipresente Iglesia. Por otro, fomentaba un "capitalismo de amiguetes", basado en la especulación, el monopolio y el favoritismo.
Nada de esto servía para crear una economía moderna o para integrar a las masas en un proyecto de país. Todo lo contrario: alimentaba el atraso, la desigualdad y el conflicto social permanente.
EL PROBLEMA NO FUE LA AUSENCIA DE BURGUESÍA, SINO SU COBARDÍA POLÍTICA
La interpretación de Ramos Oliveira es tajante y a va a contracorriente de las explicaciones ofrecidas por la historiografía oficial: España no fracasó por falta de burguesía, sino por el tipo de burguesía que tuvo. Una clase que, lejos de enfrentarse al viejo orden, lo aceptó y lo reforzó, siempre que le dejara un trozo del pastel.
Este tipo de alianza conservadora entre tierra y dinero ha sido una constante en la historia de España. Estuvo presente en la Restauración borbónica, en la dictadura de Primo de Rivera, en el franquismo e incluso —aunque con renovados ropajes— en las políticas económicas del bipartidismo PSOE - PP, durante la segunda mitad del siglo XX.
Por eso, cada vez que alguien intenta explicar el “retraso histórico” de España como una suerte de maldición cultural o como resultado de una patología nacional, conviene recordar que existen razones materiales muy concretas detrás de ese atraso. Y muchas de ellas tienen que ver con esta incapacidad de la burguesía española para romper con el pasado.
EL PODER POLÍTICO COMO HERENCIA Y NO COMO CONQUISTA
Otra de las razones por las que la burguesía española nunca terminó de consolidar su hegemonía es que tampoco tuvo cómo construir una cultura política propia. Mientras en otros países la burguesía educaba a su clase en los valores del liberalismo, el mérito, el contrato y la ley, en España esos principios nunca pasaron de ser papel mojado.
Aquí, el poder político seguía funcionando como una prolongación de la herencia, el apellido y las redes clientelares. El caciquismo —ese sistema en el que el voto se compraba, se falsificaba o simplemente se daba por hecho— seguía siendo la norma en buena parte del país, incluso bien entrado el siglo XX.
Y en ese ambiente, la burguesía no solo no lo combatió sino que lo utilizó. Se adaptó a las reglas del juego del cacique, del enchufe y del favor. En vez de modernizar las estructuras políticas, se convirtió en cómplice del atraso institucional. Porque ese sistema, corrupto y todo, le aseguraba estabilidad para seguir haciendo negocios sin tener que enfrentarse a la democratización real del país.
ECONOMÍA SIN INDUSTRIA, PODER SIN POLÍTICA
Otro rasgo distintivo de la burguesía española es que nunca fue esencialmente industrial, como sí ocurrió en Inglaterra, Alemania o incluso en la Italia del norte. Aquí, el capital se volcó casi siempre en sectores especulativos: la construcción, la banca o el comercio de importación. La industria existía, pero nunca fue el corazón de la economía.
Esto tenía consecuencias políticas muy serias: una burguesía que no necesita desarrollar fuerza productiva, tampoco necesita conquistar el Estado para dirigir un proceso de modernización nacional. Solo necesita un Estado que le facilite contratos, subvenciones, privilegios, concesiones ferroviarias o exenciones fiscales.
Por ello, el capitalismo español fue, desde su mismo origen, profundamente parasitario. Su burguesía vivía de rentas indirectas, del acceso al presupuesto público, del saqueo de las colonias y del proteccionismo selectivo. Y todo esto requería una política de pactos con el poder existente, no una revolución ni una ruptura.
LA II REPÚBLICA: UNA OPORTUNIDAD QUE LA BURGUESÍA DEJÓ ESCAPAR
La II República (1931-1936) fue quizás la última gran oportunidad histórica que tuvo la burguesía española para liderar un proceso real de modernización democrática. Las condiciones estaban dadas: la Monarquía había sucumbido, la clase obrera estaba movilizada, pero no era hegemónica, los partidos republicanos tenían apoyo social y la vieja aristocracia mostraba ya signos de fatiga histórica.
Era el momento para que la burguesía liberal tomara el timón, impulsara una reforma agraria eficaz, democratizara el aparato de Estado, modernizara el aparato productivo y construyera un nuevo contrato social, basado en una democracia parlamentaria fuerte.
Pero en lugar de asumir ese papel histórico, la burguesía republicana titubeó, se dividió y terminó desertando del proyecto. Mientras los sectores más populares —campesinos, trabajadores, intelectuales progresistas— empujaban por ampliar las reformas, la élite económica se mostró crecientemente incómoda con el rumbo de los acontecimientos.
Se negaron a ceder tierras. Se opusieron a subir salarios. Sabotearon la reforma educativa. Financiaron a la prensa reaccionaria. Y, en muchos casos, acabaron brindando apoyo directo o indirecto a las conspiraciones golpistas, convencidos de que la República ya no era un instrumento útil para sus intereses.
LA INERCIA DEL MIEDO
El fondo de la cuestión fue, como siempre, el miedo. Miedo a que la democratización real abriera las compuertas a una transformación más profunda. Miedo a que las masas organizadas pasaran de exigir pan a exigir poder. Miedo, incluso, a que el ejemplo de la URSS encendiera la mecha revolucionaria en España.
Ese miedo fue más fuerte que cualquier compromiso con los valores liberales. Así que, cuando se vieron ante la disyuntiva de elegir entre democracia inestable o dictadura “ordenada”, eligieron lo segundo.
De esta forma, enterraron la posibilidad de que España siguiera el camino de un capitalismo moderno como el que, con todos sus problemas y las contradicciones propias de un sistema de explotación, consolidaron otros países europeos.
En lugar de una “Revolución de 1830” o una “Tercera República” como en Francia, aquí lo que vino fue una contrarrevolución en toda regla, con decenas de miles de asesinados, exiliados y encarcelados y una cultura política marcada por el silencio, el miedo y la resignación.
LA BURGUESÍA Y EL FRANQUISMO: UN MATRIMONIO DE CONVENIENCIA: UNA ALIANZA BASADA EN EL MIEDO Y EN EL NEGOCIO
Cuando estalló la Guerra Civil, en 1936, la burguesía española —especialmente la vinculada al gran comercio, la banca, las exportaciones agrarias y ciertas industrias— no fue un bloque homogéneo, pero en su mayoría optó por no defender la República. Al contrario de lo que podría esperarse de una clase que debía tener interés en un Estado moderno y estable, muchos sectores de la burguesía se alinearon con los golpistas o bien se mantuvieron en una prudente neutralidad, esperando a ver cuál podría ser el resultado final de la operación.
¿POR QUÉ OCURRIÓ ESTO?
La respuesta es incómoda, pero sencilla: la República ya no les ofrecía garantías suficientes de estabilidad ni control sobre las clases trabajadoras. Desde 1931 hasta 1936, la República intentó llevar a cabo reformas profundas en muchos ámbitos: reforma agraria, educación pública, descentralización territorial, derechos laborales, laicismo. No era mucho, pero todas esas propuestas reformistas fueron suficientes para activar una reacción violenta de los sectores más conservadores del país. También asustaron a una parte importante del capital, que comenzó a percibir que la democracia republicana podía volverse demasiado permeable a las demandas populares.
Para muchos empresarios y propietarios, la elección del Frente Popular en febrero del 36 no fue vista como una oportunidad de consolidar un régimen democrático progresista, sino como una amenaza directa al orden social y económico tradicional.
Aunque el Frente Popular era una coalición diversa, con participación de sectores republicanos moderados, para buena parte de la burguesía eso no importó. Lo que veían era a los sindicatos creciendo, las ocupaciones de tierras en aumento y los trabajadores ganando confianza. Y eso era mucho más de lo que estaban dispuestos a tolerar.
Así, el franquismo se convirtió en la “solución de orden” que necesitaban. Un régimen autoritario que eliminara de raíz el conflicto social, suprimiera los sindicatos, controlara a la clase obrera y garantizara un entorno “tranquilo” para los negocios.
EL FRANQUISMO COMO ESTADO EMPRESARIAL
Contrariamente a la idea de que la dictadura fue únicamente un proyecto militar o ideológico, el franquismo fue también un proyecto económico, y uno muy funcional para el capital español.
Desde los años cuarenta, el Régimen tejió una red de empresas públicas, concesiones privadas, proteccionismo extremo y planificación estatal que permitió a la burguesía vivir sin competencia y con beneficios asegurados.
El gran empresariado fue recompensado con contratos estatales, créditos blandos, licencias de importación y protección arancelaria, en un esquema que favorecía a los grupos afines al Régimen. Esta estructura no era fruto del mérito empresarial, sino del acceso político: ser “de confianza” del franquismo era más importante que ser competitivo.
Y así, la burguesía que en teoría debía liderar la modernización del país, se acomodó en un capitalismo paternalista, autoritario y profundamente ineficiente, donde el riesgo de mercado se reducía al mínimo… a cambio, claro, de cerrar la boca ante la represión, la censura y la exclusión política de las mayorías.
Este modelo terminó cristalizando en lo que más tarde se llamaría “capitalismo castizo”: una economía de monopolios, enchufes, obras públicas infladas, bancos protegidos, y empresarios más acostumbrados a moverse en despachos ministeriales que en mercados competitivos.
LAS CONSECUENCIAS DE UN COMPROMISO FALLIDO: UN PAÍS CON MODERNIDAD A MEDIAS
España llegó al siglo XXI con muchas de las heridas abiertas de aquel compromiso histórico mal cerrado entre aristocracia y burguesía. Aunque hoy ya no existan títulos nobiliarios con poder real, la estructura social sigue reflejando ese origen desigual y pactado del capitalismo español.
Porque lo que se heredó no fue solo un reparto desigual de la tierra o del dinero, sino también una forma de entender el poder, el Estado y la economía. Lo que quedó fue una cultura política acostumbrada a la sumisión, al “no te metas”, al “que lo arreglen los de arriba”. Un país donde el desarrollo no fue sinónimo de liberación, sino de disciplina, subordinación y silencio.
Este legado explica muchas de nuestras contradicciones actuales: una "democracia" con instituciones que no terminan de funcionar, una economía que aún arrastra el mismo tipo de prácticas corruptas con origen en otras epocas y una clase dirigente que se recicla a sí misma sin apenas renovarse. Todo esto es, en buena parte, el resultado histórico de una burguesía que nunca quiso ser realmente dirigente.
¿UNA LECCIÓN PERDIDA?
Leer los textos del historiador Ramos Oliveira hoy, no es solo un ejercicio de memoria. Es, sobre todo, una advertencia. Porque muchos de los dilemas que enfrentó España en el siglo XIX siguen reapareciendo con otros ropajes en pleno siglo XXI. Cada vez que una élite económica se acomoda a un poder político sin exigirle democracia, cada vez que un partido pacta con el viejo orden para evitar conflictos, cada vez que el miedo al cambio pesa más que el deseo de justicia, estamos repitiendo esa historia mal cerrada.
Por eso es importante la lectura y discusión de los textos contenidos en el tomo III de la "Historia de España", de Antonio Ramos Oliveira.
Reflexionar sobre ellos nos ayudará a romper con la idea de que las características de nuestro presente son fatalmente inevitables, o que las herencias del pasado - como sostienen no pocos- constituyen una suerte de inmutable "legado histórico-genético" que nos perseguirá hasta el fin de los días.
Y es que la historia de España no está escrita en piedra. Está escrita en papel. Y como todo lo que está escrito, puede ser leído, comprendido y —si hace falta— reescrito.

























Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.91