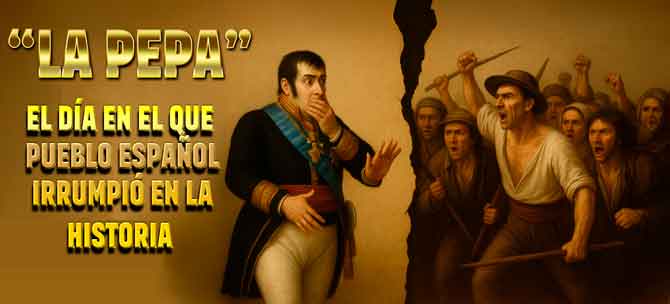
1812, "LA PEPA": EL GRITO QUE HIZO TEMBLAR A LA MONARQUÍA DE LOS BORBONES
¿Por qué tembló Fernando VII ante la Constitución de 1812?
En 1812, una tormenta sacudió los cimientos del viejo régimen semifeudal de los Borbones. La Constitución de Cádiz, conocida popularmente como “La Pepa”, no solo representó un avance jurídico: fue la primera vez que las clases populares irrumpieron en la vida política española. Mientras Fernando VII de Borbón, temblaba ante la pérdida de su poder absoluto, el campesinado, los artesanos y una nueva conciencia colectiva empujaban por abrir una grieta en la historia.
POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Si uno escucha hoy la palabra “Constitución”, muy probablemente la relacione con normas legales, derechos ciudadanos, o simplemente con un libro de muchas páginas que uno tuvo que estudiar en el Instituto.
Pero en el año 1812, esa palabra era casi dinamita. Era una amenaza al trono, al altar y al orden social que en España había durado de siglos. Y también, al mismo tiempo, era una esperanza nueva. Una promesa de que la historia podía dejar de ser escrita solo por reyes, nobles y obispos… y empezar a ser contada por el pueblo.
La Constitución de Cádiz no nació en una época tranquila, sino en medio del ruido de los cañones y el polvo de una guerra brutal: la Guerra de la Independencia contra la ocupación napoleónica. Mientras Fernando VII jugaba a ser rey en Bayona y los Borbones se peleaban como si de un culebrón real se tratara, en las plazas y calles de España se estaba cociendo algo mucho más profundo: el comienzo de una vida política moderna.
DEL MOTÍN DE ARANJUEZ A LA REBELIÓN POPULAR
Todo estalla en 1808 con el llamado Motín de Aranjuez. Pero lo que parece una simple bronca de palacio —una disputa de familia por la corona entre Carlos IV, su hijo Fernando y el impopular valido Godoy— se convierte en una cadena de acontecimientos con consecuencias imprevisibles. De pronto, España se queda sin monarca legítimo y Napoleón se frota las manos: coloca a su hermano José en el trono y se dispone a gobernar el país como si fuese una extensión de Francia.
Pero lo que no esperaba el emperador francés es que el pueblo —ese mismo que los reyes despreciaban y que los ilustrados idealizaban desde los libros— se levantaría en masa. El 2 de mayo en Madrid fue el chispazo que lo cambió todo: mujeres, trabajadores, niños, incluso, se enfrentaron a los soldados franceses con navajas y piedras. Carecían de estrategia militar, pero tenían algo mucho más poderoso: el hartazgo. Y una dignidad que ni los cañones ni la represión podían aplastar.
Ese levantamiento no fue aislado. Como si se hubieran puesto de acuerdo, pueblos de toda España comenzaron a organizar Juntas populares que destituyeron a las autoridades vendidas a los franceses y comenzaron a actuar como pequeños gobiernos. En ausencia de reyes capaces o dignos, el pueblo tomó las riendas.
UNA IDEA REVOLUCIONARIA: LA SOBERANÍA NACIONAL
Lo que pasa entre 1808 y 1810 no es solo un conflicto armado. Es un terremoto político. Por primera vez en nuestra historia, se empieza a hablar en serio de la soberanía nacional. Esto es: que el poder no viene de Dios ni del rey, sino del pueblo. Una idea muy sencilla, pero peligrosísima para la estructura social de aquella época.
Ese fue el verdadero germen de las Cortes de Cádiz. En 1810, en una ciudad sitiada, acosada por las tropas francesas, y rodeada de pólvora, se reunieron más de 300 diputados que, en medio de una España desgarrada, se propusieron redactar una constitución. Y lo lograron. Dos años después, el 19 de marzo de 1812, se promulgó la primera Constitución liberal de la historia de España. Un texto que, aunque hoy pueda parecer moderado, en su tiempo era una auténtica revolución legal.
CORTES DE CÁDIZ: LA BURGUESÍA QUE EMPUJA DESDE ABAJO
Pero, ¿quiénes eran esos diputados? La mayoría no eran aristócratas ni grandes terratenientes. Muchos eran curas ilustrados, abogados, catedráticos, comerciantes, militares, hombres de la incipiente clase media que había crecido al calor de la Ilustración. Era la burguesía con ideas nuevas: creían en el progreso, la educación, el comercio libre y los derechos civiles. En resumen, querían modernizar un país anclado en estructuras feudales.
El contexto era decisivo. Mientras Europa temblaba con las guerras napoleónicas, las viejas monarquías comenzaban a resquebrajarse, y el capitalismo industrial empujaba nuevos modelos de Estado. En Cádiz, como en Francia veinte años antes, la burguesía encontró una ocasión de oro: redactar una constitución que rompiera con los privilegios de sangre y reconociera, al menos en el papel, una cierta igualdad entre los ciudadanos.
La Constitución de 1812 establecía la división de poderes, la libertad de imprenta, la abolición de los señoríos, la desaparición de la Inquisición y la inviolabilidad de los diputados. Pero sobre todo, proclamaba que la soberanía reside en la nación. Esto último era dinamita pura: significaba que ningún rey podía volver a reinar sin permiso del pueblo.
LA PIEDRA QUE EMPIEZA A RODAR
Naturalmente, los enemigos de esta Constitución fueron muchos y poderosos. Los absolutistas la veían como una amenaza directa. Los franceses, como una afrenta. Y el propio Fernando VII, como un obstáculo que debía ser barrido. Cuando volvió al trono en 1814, no tardó en anular la Constitución, encarcelar a sus redactores y restaurar el absolutismo.
Pero lo que habían hecho los diputados en Cádiz ya no se podía borrar tan fácilmente. Habían sembrado una semilla: la de la participación política, la del derecho a legislar, la de construir un país desde abajo y no desde el trono. España entraba, a trompicones y entre pólvora, en la modernidad política.
UNA LUZ QUE NO SE APAGÓ: EL LEGADO DE 1812
Aunque breve, la vida de la Constitución de Cádiz fue intensa. Apenas duró dos años en vigor, hasta que Fernando VII, restaurado en el trono gracias a la intervención militar exterior, la derogó sin contemplaciones. A su regreso en 1814, el rey absolutista anuló todas las disposiciones de las Cortes de Cádiz, restauró el poder omnímodo de la Corona y persiguió con verdadera saña a los diputados doceañistas, es decir, a aquellos que en el año 1812 habían participado en su elaboración. Muchos fueron encarcelados, otros exiliados, y algunos terminaron en la horca o el ostracismo.
Y, sin embargo, aquella derrota no fue definitiva. Porque las ideas, una vez sembradas, no mueren tan fácilmente como los hombres. Durante las décadas siguientes, la Constitución de 1812 se convirtió en un símbolo de libertad. Fue invocada, imitada, adaptada y defendida en cada oleada revolucionaria del siglo XIX español: desde el Trienio Liberal hasta la Gloriosa de 1868.
En muchos rincones de España, y también en las colonias americanas, el grito de “¡Viva la Pepa!”, se convirtió en consigna de lucha. La Constitucion de 1812, apodada popularmente como “La Pepa”, porque se había promulgado el 19 de Marzo, día de San Jose-, resumía la aspiración a una España distinta, construida no desde la sumisión, sino desde la ciudadanía.
ENTRE LA ILUSIÓN Y LA TRAICIÓN: EL JUEGO DE LAS ÉLITES
Ahora bien, conviene no idealizar el proceso. Desde una perspectiva crítica —como la que nos ofrece la historiografía marxista— podemos ver que el proyecto de Cádiz, aunque progresista en muchos aspectos, no era ni mucho menos, una revolución social total. No fueron ni los asalariados los que tomaron el poder, ni los campesinos los grandes beneficiarios. La Constitución de 1812 fue, más bien, una revolución política protagonizada por la burguesía ilustrada, deseosa de sacudirse el peso de la nobleza semifeudal y parasitaria y del absolutismo.
Las reformas agrarias que se iniciaron con la abolición de los señoríos y las desamortizaciones se hicieron sin tocar los intereses esenciales de la propiedad privada, perpetuando la desigualdad. Los sectores populares, que habían combatido heroicamente contra el Ejército francés, fueron de nuevo relegados una vez restaurado el orden. Como suele pasar en las transiciones pactadas o en las revoluciones a medias, el pueblo pone los muertos y la élite recoge los beneficios.
Y sin embargo, desde una mirada histórica generosa, Cádiz representó una inflexión poderosa. Por primera vez, se discutió en España la soberanía popular, la igualdad jurídica, la libertad de prensa, la educación pública y la necesidad de reformar el Estado. Y aunque los poderosos lograron restablecer su dominio, algo había cambiado para siempre: la conciencia de que el poder podía, y debía, pasar por la voluntad popular.
EL FANTASMA DE "LA PEPA": UN SIGLO XIX ENTRE DOS MODELOS DE ESPAÑA
A partir de Cádiz, el siglo XIX español se puede leer como un duelo permanente entre dos proyectos de país: el de los liberales, herederos de la Pepa, y el de los absolutistas, defensores del Antiguo Régimen. Las guerras carlistas, los pronunciamientos militares, las Constituciones efímeras, las restauraciones borbónicas y los exilios forzados no son más que distintas escenas de esa lucha entre modernidad y tradición, entre ciudadanía y servidumbre.
Los doceañistas, aunque derrotados en lo inmediato, se convierten en referencia moral y política de todos los intentos posteriores de democratizar España. Y no solo en la Península: en Latinoamérica, muchas de las nuevas repúblicas independientes adoptan sistemas constitucionales inspirados en Cádiz. La idea de que los ciudadanos tienen derecho a elegir sus leyes, sus representantes y su destino no volvió a desaparecer del todo.
¿POR QUÉ CÁDIZ SIGUE IMPORTANDO HOY?
¿Por qué, más de dos siglos después, deberíamos volver la vista hacia Cádiz? No solo por razones académicas o nostálgicas. Sino porque el germen democrático plantado entonces continua siendo una brújula ética.
En un tiempo como el nuestro, en que la desafección política crece, el populismo amenaza derechos básicos y la historia se manipula al gusto de cada bando, recordar que un grupo de diputados encerrados en una ciudad sitiada logró imaginar una España más justa, más libre y más igualitaria es, como mínimo, inspirador.
Y porque, aunque no lo sepamos, todos somos hijos o nietos de la Pepa. Porque cada vez que exigimos transparencia, igualdad ante la ley, participación o justicia, estamos recuperando —quizás sin saberlo— el legado de aquellas Cortes que, contra viento, pólvora y traiciones, pusieron en marcha la vida parlamentaria española.
(*) Manuel Medina es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esta materia
POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Si uno escucha hoy la palabra “Constitución”, muy probablemente la relacione con normas legales, derechos ciudadanos, o simplemente con un libro de muchas páginas que uno tuvo que estudiar en el Instituto.
Pero en el año 1812, esa palabra era casi dinamita. Era una amenaza al trono, al altar y al orden social que en España había durado de siglos. Y también, al mismo tiempo, era una esperanza nueva. Una promesa de que la historia podía dejar de ser escrita solo por reyes, nobles y obispos… y empezar a ser contada por el pueblo.
La Constitución de Cádiz no nació en una época tranquila, sino en medio del ruido de los cañones y el polvo de una guerra brutal: la Guerra de la Independencia contra la ocupación napoleónica. Mientras Fernando VII jugaba a ser rey en Bayona y los Borbones se peleaban como si de un culebrón real se tratara, en las plazas y calles de España se estaba cociendo algo mucho más profundo: el comienzo de una vida política moderna.
DEL MOTÍN DE ARANJUEZ A LA REBELIÓN POPULAR
Todo estalla en 1808 con el llamado Motín de Aranjuez. Pero lo que parece una simple bronca de palacio —una disputa de familia por la corona entre Carlos IV, su hijo Fernando y el impopular valido Godoy— se convierte en una cadena de acontecimientos con consecuencias imprevisibles. De pronto, España se queda sin monarca legítimo y Napoleón se frota las manos: coloca a su hermano José en el trono y se dispone a gobernar el país como si fuese una extensión de Francia.
Pero lo que no esperaba el emperador francés es que el pueblo —ese mismo que los reyes despreciaban y que los ilustrados idealizaban desde los libros— se levantaría en masa. El 2 de mayo en Madrid fue el chispazo que lo cambió todo: mujeres, trabajadores, niños, incluso, se enfrentaron a los soldados franceses con navajas y piedras. Carecían de estrategia militar, pero tenían algo mucho más poderoso: el hartazgo. Y una dignidad que ni los cañones ni la represión podían aplastar.
Ese levantamiento no fue aislado. Como si se hubieran puesto de acuerdo, pueblos de toda España comenzaron a organizar Juntas populares que destituyeron a las autoridades vendidas a los franceses y comenzaron a actuar como pequeños gobiernos. En ausencia de reyes capaces o dignos, el pueblo tomó las riendas.
UNA IDEA REVOLUCIONARIA: LA SOBERANÍA NACIONAL
Lo que pasa entre 1808 y 1810 no es solo un conflicto armado. Es un terremoto político. Por primera vez en nuestra historia, se empieza a hablar en serio de la soberanía nacional. Esto es: que el poder no viene de Dios ni del rey, sino del pueblo. Una idea muy sencilla, pero peligrosísima para la estructura social de aquella época.
Ese fue el verdadero germen de las Cortes de Cádiz. En 1810, en una ciudad sitiada, acosada por las tropas francesas, y rodeada de pólvora, se reunieron más de 300 diputados que, en medio de una España desgarrada, se propusieron redactar una constitución. Y lo lograron. Dos años después, el 19 de marzo de 1812, se promulgó la primera Constitución liberal de la historia de España. Un texto que, aunque hoy pueda parecer moderado, en su tiempo era una auténtica revolución legal.
CORTES DE CÁDIZ: LA BURGUESÍA QUE EMPUJA DESDE ABAJO
Pero, ¿quiénes eran esos diputados? La mayoría no eran aristócratas ni grandes terratenientes. Muchos eran curas ilustrados, abogados, catedráticos, comerciantes, militares, hombres de la incipiente clase media que había crecido al calor de la Ilustración. Era la burguesía con ideas nuevas: creían en el progreso, la educación, el comercio libre y los derechos civiles. En resumen, querían modernizar un país anclado en estructuras feudales.
El contexto era decisivo. Mientras Europa temblaba con las guerras napoleónicas, las viejas monarquías comenzaban a resquebrajarse, y el capitalismo industrial empujaba nuevos modelos de Estado. En Cádiz, como en Francia veinte años antes, la burguesía encontró una ocasión de oro: redactar una constitución que rompiera con los privilegios de sangre y reconociera, al menos en el papel, una cierta igualdad entre los ciudadanos.
La Constitución de 1812 establecía la división de poderes, la libertad de imprenta, la abolición de los señoríos, la desaparición de la Inquisición y la inviolabilidad de los diputados. Pero sobre todo, proclamaba que la soberanía reside en la nación. Esto último era dinamita pura: significaba que ningún rey podía volver a reinar sin permiso del pueblo.
LA PIEDRA QUE EMPIEZA A RODAR
Naturalmente, los enemigos de esta Constitución fueron muchos y poderosos. Los absolutistas la veían como una amenaza directa. Los franceses, como una afrenta. Y el propio Fernando VII, como un obstáculo que debía ser barrido. Cuando volvió al trono en 1814, no tardó en anular la Constitución, encarcelar a sus redactores y restaurar el absolutismo.
Pero lo que habían hecho los diputados en Cádiz ya no se podía borrar tan fácilmente. Habían sembrado una semilla: la de la participación política, la del derecho a legislar, la de construir un país desde abajo y no desde el trono. España entraba, a trompicones y entre pólvora, en la modernidad política.
UNA LUZ QUE NO SE APAGÓ: EL LEGADO DE 1812
Aunque breve, la vida de la Constitución de Cádiz fue intensa. Apenas duró dos años en vigor, hasta que Fernando VII, restaurado en el trono gracias a la intervención militar exterior, la derogó sin contemplaciones. A su regreso en 1814, el rey absolutista anuló todas las disposiciones de las Cortes de Cádiz, restauró el poder omnímodo de la Corona y persiguió con verdadera saña a los diputados doceañistas, es decir, a aquellos que en el año 1812 habían participado en su elaboración. Muchos fueron encarcelados, otros exiliados, y algunos terminaron en la horca o el ostracismo.
Y, sin embargo, aquella derrota no fue definitiva. Porque las ideas, una vez sembradas, no mueren tan fácilmente como los hombres. Durante las décadas siguientes, la Constitución de 1812 se convirtió en un símbolo de libertad. Fue invocada, imitada, adaptada y defendida en cada oleada revolucionaria del siglo XIX español: desde el Trienio Liberal hasta la Gloriosa de 1868.
En muchos rincones de España, y también en las colonias americanas, el grito de “¡Viva la Pepa!”, se convirtió en consigna de lucha. La Constitucion de 1812, apodada popularmente como “La Pepa”, porque se había promulgado el 19 de Marzo, día de San Jose-, resumía la aspiración a una España distinta, construida no desde la sumisión, sino desde la ciudadanía.
ENTRE LA ILUSIÓN Y LA TRAICIÓN: EL JUEGO DE LAS ÉLITES
Ahora bien, conviene no idealizar el proceso. Desde una perspectiva crítica —como la que nos ofrece la historiografía marxista— podemos ver que el proyecto de Cádiz, aunque progresista en muchos aspectos, no era ni mucho menos, una revolución social total. No fueron ni los asalariados los que tomaron el poder, ni los campesinos los grandes beneficiarios. La Constitución de 1812 fue, más bien, una revolución política protagonizada por la burguesía ilustrada, deseosa de sacudirse el peso de la nobleza semifeudal y parasitaria y del absolutismo.
Las reformas agrarias que se iniciaron con la abolición de los señoríos y las desamortizaciones se hicieron sin tocar los intereses esenciales de la propiedad privada, perpetuando la desigualdad. Los sectores populares, que habían combatido heroicamente contra el Ejército francés, fueron de nuevo relegados una vez restaurado el orden. Como suele pasar en las transiciones pactadas o en las revoluciones a medias, el pueblo pone los muertos y la élite recoge los beneficios.
Y sin embargo, desde una mirada histórica generosa, Cádiz representó una inflexión poderosa. Por primera vez, se discutió en España la soberanía popular, la igualdad jurídica, la libertad de prensa, la educación pública y la necesidad de reformar el Estado. Y aunque los poderosos lograron restablecer su dominio, algo había cambiado para siempre: la conciencia de que el poder podía, y debía, pasar por la voluntad popular.
EL FANTASMA DE "LA PEPA": UN SIGLO XIX ENTRE DOS MODELOS DE ESPAÑA
A partir de Cádiz, el siglo XIX español se puede leer como un duelo permanente entre dos proyectos de país: el de los liberales, herederos de la Pepa, y el de los absolutistas, defensores del Antiguo Régimen. Las guerras carlistas, los pronunciamientos militares, las Constituciones efímeras, las restauraciones borbónicas y los exilios forzados no son más que distintas escenas de esa lucha entre modernidad y tradición, entre ciudadanía y servidumbre.
Los doceañistas, aunque derrotados en lo inmediato, se convierten en referencia moral y política de todos los intentos posteriores de democratizar España. Y no solo en la Península: en Latinoamérica, muchas de las nuevas repúblicas independientes adoptan sistemas constitucionales inspirados en Cádiz. La idea de que los ciudadanos tienen derecho a elegir sus leyes, sus representantes y su destino no volvió a desaparecer del todo.
¿POR QUÉ CÁDIZ SIGUE IMPORTANDO HOY?
¿Por qué, más de dos siglos después, deberíamos volver la vista hacia Cádiz? No solo por razones académicas o nostálgicas. Sino porque el germen democrático plantado entonces continua siendo una brújula ética.
En un tiempo como el nuestro, en que la desafección política crece, el populismo amenaza derechos básicos y la historia se manipula al gusto de cada bando, recordar que un grupo de diputados encerrados en una ciudad sitiada logró imaginar una España más justa, más libre y más igualitaria es, como mínimo, inspirador.
Y porque, aunque no lo sepamos, todos somos hijos o nietos de la Pepa. Porque cada vez que exigimos transparencia, igualdad ante la ley, participación o justicia, estamos recuperando —quizás sin saberlo— el legado de aquellas Cortes que, contra viento, pólvora y traiciones, pusieron en marcha la vida parlamentaria española.
(*) Manuel Medina es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esta materia

























Chorche | Miércoles, 22 de Octubre de 2025 a las 19:34:02 horas
Dos años fueron los que duró la Constitución de Cádiz. Me imagino con cuanta satisfacción y esperanza se debieron vivir.
Me viene a la mente la década de los 70, en la que las izquierdas creíamos que íbamos a cambiar el país. Había ilusión, unión, proyectos, lucha...
Tambien duró poco el sueño. El poder tiene muchos recursos, trampas, zancadillas y traidores a su servicio y una vez más se impuso sobre los ideales del Pueblo.
Accede para votar (0) (0) Accede para responder