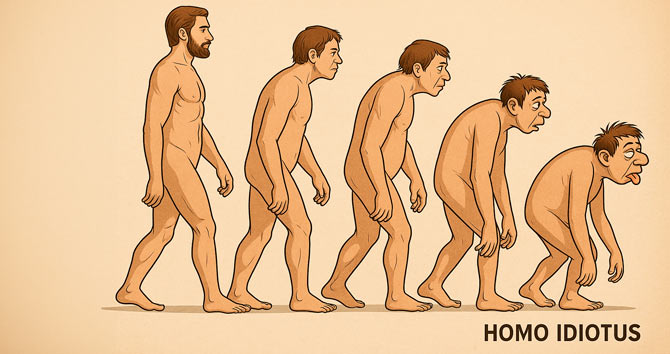
MARCOS ROITMAN: ANATOMÍA DE LA ESPECIE HUMANA: IDIOTAS, ESTÚPIDOS E IMBÉCILES
¿Cómo se construye socialmente un imbécil en el capitalismo contemporáneo?
¿Es posible que la degradación del pensamiento crítico esté configurando un nuevo tipo de ser humano que, lejos de evolucionar, retrocede en conciencia y racionalidad? Marcos Roitman analiza cómo los idiotas, estúpidos e imbéciles no sólo proliferan, sino que se convierten en agentes funcionales de un sistema que premia la ignorancia y penaliza la lucidez (...).
MARCOS ROITMAN / LA JORNADA / MEXICO
Ley de oro: una persona estúpida es una persona que causa daño a otra persona sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio.
Al oír a dirigentes políticos, académicos, deportistas, tertulianos, periodistas, youtubers, o influencers declamar barbaridades, me pregunto: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Sirva como dato, la denuncia interpuesta por Brigitte Macron, esposa del presidente de Francia, ante un tribunal de EEUU contra la comentarista en redes Candace Owens, quien la imputa de transexual. En su defensa, aportará fotografías de sus embarazos y pruebas biológicas que acreditan su sexo (sic). El caso no dejaría de ser anécdota, si no fuese por los millones de comentarios en las redes sociales, afirmando la condición transexual de Brigitte.
Las redes se inundan de bulos, noticias falsas, dando credibilidad a relatos variopintos. Trump es un especialista en fabricarlas. En campaña presidencial, sostuvo que los inmigrantes haitianos en Springfield se alimentaban de las mascotas de sus habitantes. “No comas mascotas, vota republicano”, rezaba la publicidad. Tampoco debe sorprender su afirmación relacionando la ingesta de paracetamol durante el embarazo y la aparición del autismo. Sin embargo, para una parte destacada de la población resultan verosímiles.
Hoy causa dolor escuchar a dirigentes del régimen israelí negar el genocidio, señalando que las imágenes de los niños asesinados en Gaza son producidas mediante inteligencia artificial y recreadas por actores de Hamas. El solo enunciado es canalla. Pero sirve al movimiento sionista y sus aliados internacionales para justificar la expulsión y exterminio de la población palestina de Gaza y Cisjordania. Tras de sí, la propuesta de construir un 'resort' turístico, un centro financiero, explotar los recursos naturales y rentabilizar la reconstrucción urbanística. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Estamos gobernados por negacionistas del cambio climático, genocidas, antivacunas, acosadores sexuales, defraudadores, mentirosos, racistas, pederastas, xenófobos y sicópatas.
Sin embargo, a pesar de sus desatinos, cuentan con millones de seguidores. Se les venera, se les vota y se les defiende. En conjunto, constituyen una nueva categoría social donde cohabitan idiotas, estúpidos e imbéciles. Quienes gobiernan los instrumentalizan y alientan para ejercer un poder sin contrapesos. Carlo Cipolla, historiador italiano, apuntilla:
“no resulta difícil comprender de qué manera el poder político, económico o burocrático aumenta el potencial nocivo de una persona estúpida”.
Son comportamientos sociales. Por consiguiente, la definición no alude a la naturaleza biológica de conductas innatas. Para el premio Nobel y etólogo Karl Lorenz, serían conductas adquiridas durante el proceso de socialización. En este sentido, H. Gerth y Wright Mills proponen la categoría del otro generalizado, como anclaje para definir la estructura síquica de la persona. Unión de sentimientos, emociones, propósitos, roles y gestos al interior de condiciones histórico-sociales, lo cual hace posible que idiotas, estúpidos e imbéciles acaben configurando un sujeto cuya peculiaridad consiste en reproducir un ser mediocre.
Ahora se trata de unir las tres categorías. Imbéciles, estúpidos e idiotas sociales, y sacar conclusiones. Pino Aprile, autor del ensayo “Nuevo elogio del imbécil” (2025), establece cinco principios que explican la reproducción social del imbécil.
Veamos: i) la evolución prefiere un tonto vivo a un listo muerto; para darnos la vida, exige a cambio el cerebro; ii) el hombre moderno vive para volverse imbécil; iii) la inteligencia trabaja en beneficio de la imbecilidad y contribuye a expandirla; iv) la imbecilidad sólo puede aumentar; y v) cuando los hombres se juntan se vuelven tontos.
Por su parte, Carlo Cipolla, en Allegro ma non troppo (1988), en el apartado las leyes fundamentales de la estupidez humana, alerta sobre el riesgo de infravalorar el número de estúpidos que habitan el planeta. Para visualizar su importancia, sintetizó su aparición en cinco leyes. Acá las enunciamos:
1) siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circula por el mundo;
2) la probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona;
3) ley de oro: una persona estúpida es una persona que causa daño a otra persona sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio;
4) las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas. Los no estúpidos, en especial, olvidan constantemente que en cualquier momento y lugar, y en cualquier circunstancia, tratar y/o asociarse con individuos estúpidos se manifiesta infaliblemente como un costosísimo error; y
5) la persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe. El estúpido es más peligroso que el malvado.
Sólo nos falta el idiota social. Su definición, proveniente de la Grecia antigua, se refiere a las personas que viven al margen de los asuntos públicos, muestran ignorancia, son indolentes y se refugian en la vida privada. Platón en La republica tuvo claro las consecuencias, para la democracia, de los idiotas sociales:
se volvían egocéntricos, indiferentes a las necesidades de la polis, e inconsecuentes, acabando por influir en el conjunto de ciudadanos con “el riesgo de ser gobernados por quienes menos deseamos”.
En conclusión, el Homo sapiens sapiens pierde facultades; la más sobresaliente, su capacidad de pensar. Por consiguiente, la conciencia y el juicio crítico sufren un bloqueo y la estructura síquica acaba por instalar una conducta que une en una persona al idiota, el estúpido y el imbécil, cuyas consecuencias para la humanidad son imprevisibles.
La extinción de la especie se proyecta en el horizonte. ¿Estamos a tiempo de evitarlo?, y ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
MARCOS ROITMAN / LA JORNADA / MEXICO
Ley de oro: una persona estúpida es una persona que causa daño a otra persona sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio.
Al oír a dirigentes políticos, académicos, deportistas, tertulianos, periodistas, youtubers, o influencers declamar barbaridades, me pregunto: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Sirva como dato, la denuncia interpuesta por Brigitte Macron, esposa del presidente de Francia, ante un tribunal de EEUU contra la comentarista en redes Candace Owens, quien la imputa de transexual. En su defensa, aportará fotografías de sus embarazos y pruebas biológicas que acreditan su sexo (sic). El caso no dejaría de ser anécdota, si no fuese por los millones de comentarios en las redes sociales, afirmando la condición transexual de Brigitte.
Las redes se inundan de bulos, noticias falsas, dando credibilidad a relatos variopintos. Trump es un especialista en fabricarlas. En campaña presidencial, sostuvo que los inmigrantes haitianos en Springfield se alimentaban de las mascotas de sus habitantes. “No comas mascotas, vota republicano”, rezaba la publicidad. Tampoco debe sorprender su afirmación relacionando la ingesta de paracetamol durante el embarazo y la aparición del autismo. Sin embargo, para una parte destacada de la población resultan verosímiles.
Hoy causa dolor escuchar a dirigentes del régimen israelí negar el genocidio, señalando que las imágenes de los niños asesinados en Gaza son producidas mediante inteligencia artificial y recreadas por actores de Hamas. El solo enunciado es canalla. Pero sirve al movimiento sionista y sus aliados internacionales para justificar la expulsión y exterminio de la población palestina de Gaza y Cisjordania. Tras de sí, la propuesta de construir un 'resort' turístico, un centro financiero, explotar los recursos naturales y rentabilizar la reconstrucción urbanística. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Estamos gobernados por negacionistas del cambio climático, genocidas, antivacunas, acosadores sexuales, defraudadores, mentirosos, racistas, pederastas, xenófobos y sicópatas.
Sin embargo, a pesar de sus desatinos, cuentan con millones de seguidores. Se les venera, se les vota y se les defiende. En conjunto, constituyen una nueva categoría social donde cohabitan idiotas, estúpidos e imbéciles. Quienes gobiernan los instrumentalizan y alientan para ejercer un poder sin contrapesos. Carlo Cipolla, historiador italiano, apuntilla:
“no resulta difícil comprender de qué manera el poder político, económico o burocrático aumenta el potencial nocivo de una persona estúpida”.
Son comportamientos sociales. Por consiguiente, la definición no alude a la naturaleza biológica de conductas innatas. Para el premio Nobel y etólogo Karl Lorenz, serían conductas adquiridas durante el proceso de socialización. En este sentido, H. Gerth y Wright Mills proponen la categoría del otro generalizado, como anclaje para definir la estructura síquica de la persona. Unión de sentimientos, emociones, propósitos, roles y gestos al interior de condiciones histórico-sociales, lo cual hace posible que idiotas, estúpidos e imbéciles acaben configurando un sujeto cuya peculiaridad consiste en reproducir un ser mediocre.
Ahora se trata de unir las tres categorías. Imbéciles, estúpidos e idiotas sociales, y sacar conclusiones. Pino Aprile, autor del ensayo “Nuevo elogio del imbécil” (2025), establece cinco principios que explican la reproducción social del imbécil.
Veamos: i) la evolución prefiere un tonto vivo a un listo muerto; para darnos la vida, exige a cambio el cerebro; ii) el hombre moderno vive para volverse imbécil; iii) la inteligencia trabaja en beneficio de la imbecilidad y contribuye a expandirla; iv) la imbecilidad sólo puede aumentar; y v) cuando los hombres se juntan se vuelven tontos.
Por su parte, Carlo Cipolla, en Allegro ma non troppo (1988), en el apartado las leyes fundamentales de la estupidez humana, alerta sobre el riesgo de infravalorar el número de estúpidos que habitan el planeta. Para visualizar su importancia, sintetizó su aparición en cinco leyes. Acá las enunciamos:
1) siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circula por el mundo;
2) la probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona;
3) ley de oro: una persona estúpida es una persona que causa daño a otra persona sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio;
4) las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas. Los no estúpidos, en especial, olvidan constantemente que en cualquier momento y lugar, y en cualquier circunstancia, tratar y/o asociarse con individuos estúpidos se manifiesta infaliblemente como un costosísimo error; y
5) la persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe. El estúpido es más peligroso que el malvado.
Sólo nos falta el idiota social. Su definición, proveniente de la Grecia antigua, se refiere a las personas que viven al margen de los asuntos públicos, muestran ignorancia, son indolentes y se refugian en la vida privada. Platón en La republica tuvo claro las consecuencias, para la democracia, de los idiotas sociales:
se volvían egocéntricos, indiferentes a las necesidades de la polis, e inconsecuentes, acabando por influir en el conjunto de ciudadanos con “el riesgo de ser gobernados por quienes menos deseamos”.
En conclusión, el Homo sapiens sapiens pierde facultades; la más sobresaliente, su capacidad de pensar. Por consiguiente, la conciencia y el juicio crítico sufren un bloqueo y la estructura síquica acaba por instalar una conducta que une en una persona al idiota, el estúpido y el imbécil, cuyas consecuencias para la humanidad son imprevisibles.
La extinción de la especie se proyecta en el horizonte. ¿Estamos a tiempo de evitarlo?, y ¿cómo hemos llegado hasta aquí?




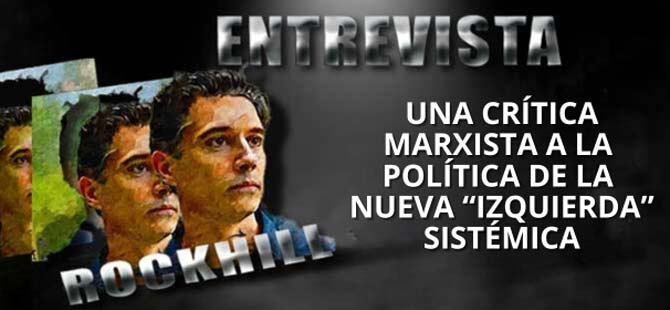























Isadora | Domingo, 26 de Octubre de 2025 a las 11:22:05 horas
La coctelera donde están todos los ingredientes de personalidades, pensamientos, actitudes, etc etc, pertenece a un grupo ajeno. En su grupo no existen, idiotas, sectarios, advenedizos, vividores, trepas, fantasmas, etc etc etc. Porque claro viven en una burbuja que no afecta a sus cuerpos, sus mentes, sus actos, sus discursos.....Que nos gusta despreciar, infravalorar al otro. A ver cuando nos empezamos a mirarnos nuestros adentros, que corremos el riesgo de padecer del mito de Narciso, que de tan abundante que es, ya no es un mito...sino una realidad aterradora
Accede para votar (0) (0) Accede para responder