
LA GUERRA COMO NEGOCIO: CÓMO EL CAPITAL PRIVADO SE HIZO CON LA INDUSTRIA BÉLICA ESPAÑOLA
¿Cómo se transformó la industria bélica española de aparato estatal a negocio transnacional? ¿A quién beneficia realmente la producción de armas en España?
La historia de la industria militar española no se explica por "motivos defensivos ni patrióticos". Es la historia de una acumulación de capital cuidadosamente dirigida por el Estado, primero por la dictadura franquista, luego en democracia liberal y monárquica, pero siempre bajo la lógica implacable del beneficio. En este artículo, nuestro colaborador Manuel Medina, traza ese sinuoso recorrido histórico desde la autarquía franquista, la colaboracion con la Alemania nazi, hasta su definitiva subordinación al capital financiero internacional.
POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Cuando pensamos en las fábricas de armas o los astilleros militares, solemos imaginarlos como si se trataran de unas "respuestas naturales", implícitas a la necesidad de la defensa de un país. Sin embargo, vista desde una valoración crítica, pero rigurosa, esa conclusión es profundamente engañosa.
La producción armamentista no es un fenómeno "neutral" o puramente técnico: es, sobre todo, una expresión concreta de cómo funciona la economía capitalista y de cómo las clases hegemónicas de una sociedad dada, tratan de conservar su poder.
La industria bélica en España, desde los tiempos de la dictadura franquista hasta la llamada globalización neoliberal, no fue el resultado de un camino recto, sino de un proceso lleno de contradicciones, imposiciones, alianzas y, desde luego, de lucha de clases.
En otras palabras: para entender cómo y por qué se construyen armas en España, no basta con hablar de “seguridad nacional”. Hay que mirar cuáles son las relaciones entre el Estado y el capital, las condiciones de los trabajadores, las alianzas internacionales y, sobre todo, las formas en que el capital se acumula y se reproduce. Esa es la clave.
![[Img #84878]](https://canarias-semanal.org/upload/images/06_2025/5319_info2.jpg)
LA AUTARQUÍA FRANQUISTA: LA INDUSTRIA MILITAR COMO PUNTO DE PARTIDA DEL NUEVO CAPITALISMO ESPAÑOL
Después de la Guerra Civil, España quedó devastada: centenares de miles de muertos, infraestructuras destruidas y hambre, mucha hambre.
El franquismo no solo se impuso como una dictadura política, sino que también reorganizó toda la economía para asegurar y consolidar su poder. En lugar de abrirse al comercio internacional, optó por la autarquía, es decir, por producir todo dentro del país, sin ninguna dependencia exterior.
No obstante, esta no era una autarquía “romántica”, ni basada en la autosuficiencia, ni en supuestos ideales. Era una forma de acumular capital bajo el estricto control del Estado.
Y aquí es donde entra en juego la industria militar: fábricas como Santa Bárbara o los astilleros Bazán no fueron creadas para competir en el mercado, sino para garantizar que el Régimen político resultante de una guerra civil, pudiera armarse, reprimir y continuar manteniéndose en el poder. Estas industrias estaban totalmente subordinadas al aparato estatal, y sus trabajadores vivían en condiciones muy duras: bajos salarios, represión sindical, ningún derecho a organizarse.
En realidad, estas fábricas eran una pura extensión del poder del Estado, y su objetivo era doble: mantener el control interno sobre la clase trabajadora y fortalecer una economía militarizada que sirviera a los intereses del nuevo capital nacional.
“LAS PRIVATIZACIONES CONVIRTIERON EL VALOR PÚBLICO EN GANANCIA PRIVADA, TAMBIÉN EN EL NEGOCIO DE LA GUERRA.”
LA APERTURA EXTERIOR EN LOS AÑOS 60: MODERNIZAR SIN CAMBIAR DE DUEÑOS
A partir de los años 60, España comenzó a abrir sus puertas al capital extranjero. Firmó acuerdos con Estados Unidos, recibió ayudas económicas y se integró, poco a poco, en las redes del capitalismo internacional. Pero esto no significó que el Estado dejara de intervenir. Al contrario: lo que realmente se produjo fue una suerte de “modernización controlada”.
![[Img #84879]](https://canarias-semanal.org/upload/images/06_2025/7522_info.jpg)
La industria militar española empezó a incorporar maquinaria y tecnología más avanzada, sobre todo gracias a las transferencias desde EE.UU. Pero esta modernización no fue gratuita: era parte de una estrategia del capital transnacional para ampliar su esfera de influencia. Las empresas españolas empezaron a exportar armamento, se introdujeron formas de gestión empresarial más agresivas, y surgieron nuevos actores privados dentro del sector.
Aquí aparece una contradicción que no deja de ser interesante: aunque el control estatal seguía siendo fuerte, el capital privado fue abriéndose paso, aprovechando las debilidades del Estado y su necesidad de capital fresco.
El Estado dejaba producir, pero buscaba asimismo que los costes bajaran y la productividad subiera. Es decir, se reorganizaban las fuerzas productivas para permitir una mayor acumulación capitalista, pero sin perder del todo el control político. Así, las armas fabricadas en España no solo servían para controlar a su propia población, sino también para venderse fuera, generando divisas y consolidando nuevas relaciones de producción.
Esta fase fue como una especie de transición: se pasó de un capitalismo estatal autárquico a una forma mixta, donde el capital privado y el Estado colaboraban en una empresa común: mantener el sistema de dominación de clase, esta vez bajo una apariencia más moderna y eficiente.
DEL ESTADO-EMPRESARIO AL CAPITAL MONOPOLISTA GLOBAL: LA PRIVATIZACIÓN COMO EXPROPIACIÓN
Con la denominada "Transición democrática" y la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) y en la OTAN, se produjo una transformación profunda del papel del Estado. Lo que nos fue presentado como "una modernización política" vino acompañado de una reestructuración económica brutal. Y fue aquí cuando la industria bélica comenzó a vivir su tercer gran giro.
La consigna oficial de los gobiernos de PSOE fue “hacer competitivas” las empresas públicas. Pero nadie nos contó que detrás de ese sutil eufemismo se escondía algo mucho más claro: facilitar que el capital privado, sobre todo el transnacional, pudieran entrar a saco en las empresas estratégicas construidas con dinero público y muchas décadas de trabajo.
Privatizar significó, entonces, que los capitalistas compraron a bajo precio lo que antes era del Estado, es decir, teóricamente de toda la sociedad.
Un ejemplo muy evidente fue la venta de "Santa Bárbara Sistemas" a "General Dynamics", una de las mayores multinacionales armamentísticas del mundo. Lo que se vendió no fue solo una fábrica, sino una parte entera del conocimiento técnico, de la fuerza de trabajo cualificada, de la infraestructura industrial y del vínculo estratégico con el Estado. Lo mismo ocurrió con "ITP Aero", engullida por el capital financiero vinculado a Rolls-Royce y otros fondos de inversión.
Incluso cuando las empresas continuaron siendo “formalmente públicas”, como el caso de Navantia o Indra, el patrón de gestión fue cambiado: se buscaba ahora la rentabilidad, se ajustan plantillas, se precariza el empleo y se subordinan los proyectos a los intereses del mercado.
En otras palabras, aunque continúe habiendo una participación estatal, lo que domina ahora es exclusivamente la lógica del capital.
“LA CONEXIÓN CON LA ALEMANIA NAZI MOSTRÓ CÓMO LA GUERRA PUEDE SER UNA INVERSIÓN RENTABLE PARA EL CAPITAL INTERNACIONAL.”
Desde esta perspectiva, la privatización no es un mero acto administrativo: es una forma de reorganizar las relaciones de producción para que las ganancias conduzcan al capital privado, y no al colectivo social. Y ello tiene, naturalmente, consecuencias muy graves. Se pierde soberanía, se pierde control sobre qué se produce y para quién, y se profundiza la lógica mercantil hasta en la producción de armas. ¿Quién decide a quién se le vende, o no, un misil? El Estado ya no tanto: quien realmente lo decide ahora es el mercado.
EL RASTRO DEL CAPITAL ALEMÁN: LA CONEXIÓN CON EL NAZISMO Y LA ACUMULACIÓN
Una parte incómoda —y a menudo silenciada— de la historia es el vínculo que la industria bélica española mantuvo con la Alemania nazi.
Durante la Guerra Civil, Hitler no intervino en España por motivos ideológicos, sino por puros intereses crematísticos. El Régimen nazi necesitaba probar su maquinaria de guerra, y España fue su laboratorio. La Legión Cóndor bombardeó ciudades como Guernica, sí, pero también dejó tecnología, ingenieros y modelos de producción que luego se los apropiaría el franquismo.
Durante la Segunda Guerra Mundial, España mantuvo una neutralidad “activa”, vendiendo materias primas estratégicas como el wolframio a Alemania. Ese comercio no solo benefició al régimen franquista: fue esencial para la reproducción del capital bélico alemán, que necesitaba recursos para seguir produciendo.
Al mismo tiempo, Alemania enviaba maquinaria, conocimientos técnicos y personal especializado. Uno de los casos más conocidos es el CETME (Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales), donde ingenieros alemanes ayudaron a diseñar fusiles basados en modelos nazis. El capital humano y tecnológico alemán se integró así en la industria militar española, y no de manera simbólica, sino material: en las fábricas, en los planos, en la lógica productiva.
Este vínculo muestra cómo la acumulación capitalista en un país (Alemania) se alimenta directamente de los recursos y del trabajo de otro (España), incluso en contextos de guerra. No se trata de una alianza “ideológica”, sino de una estrategia de expansión del capital, donde los vínculos internacionales no son entre Estados soberanos, sino entre capitales que buscan ampliar su base productiva.
LA PRODUCCIÓN DE GUERRA, MOTOR DEL CAPITAL
La historia de la industria bélica española no es la de un sector aislado o excepcional. Es, en realidad, un espejo muy nítido del funcionamiento del capitalismo. Desde la autarquía franquista, pasando por la modernización dirigida por EE.UU., hasta las privatizaciones neoliberales y la integración en redes globales, lo que se mantiene constante es la lógica de fondo: producir para acumular capital, aunque sea con armas.
La guerra no es solo destrucción: es también un suculento negocio. Y ese negocio necesita fábricas, trabajadores, materias primas, financiación y, sobre todo, mercados. Por eso las armas son mercancías como cualquier otra: tienen un valor, un precio y un destino. Se fabrican no solo para usarse, sino para venderse. Y vender implica realizar el valor, es decir, convertir la producción en ganancia.
Lo que muestra el caso español es cómo las condiciones históricas concretas (la dictadura, la transición, la globalización) moldean las formas particulares que toma ese proceso. Pero la lógica es siempre la misma: reproducir las relaciones sociales capitalistas, asegurar la dominación de clase, y mantener la acumulación. Incluso —y quizá sobre todo— cuando hablamos de fabricar la guerra.
(*) Manuel Medina es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esa materia.
POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Cuando pensamos en las fábricas de armas o los astilleros militares, solemos imaginarlos como si se trataran de unas "respuestas naturales", implícitas a la necesidad de la defensa de un país. Sin embargo, vista desde una valoración crítica, pero rigurosa, esa conclusión es profundamente engañosa.
La producción armamentista no es un fenómeno "neutral" o puramente técnico: es, sobre todo, una expresión concreta de cómo funciona la economía capitalista y de cómo las clases hegemónicas de una sociedad dada, tratan de conservar su poder.
La industria bélica en España, desde los tiempos de la dictadura franquista hasta la llamada globalización neoliberal, no fue el resultado de un camino recto, sino de un proceso lleno de contradicciones, imposiciones, alianzas y, desde luego, de lucha de clases.
En otras palabras: para entender cómo y por qué se construyen armas en España, no basta con hablar de “seguridad nacional”. Hay que mirar cuáles son las relaciones entre el Estado y el capital, las condiciones de los trabajadores, las alianzas internacionales y, sobre todo, las formas en que el capital se acumula y se reproduce. Esa es la clave.
![[Img #84878]](https://canarias-semanal.org/upload/images/06_2025/5319_info2.jpg)
LA AUTARQUÍA FRANQUISTA: LA INDUSTRIA MILITAR COMO PUNTO DE PARTIDA DEL NUEVO CAPITALISMO ESPAÑOL
Después de la Guerra Civil, España quedó devastada: centenares de miles de muertos, infraestructuras destruidas y hambre, mucha hambre.
El franquismo no solo se impuso como una dictadura política, sino que también reorganizó toda la economía para asegurar y consolidar su poder. En lugar de abrirse al comercio internacional, optó por la autarquía, es decir, por producir todo dentro del país, sin ninguna dependencia exterior.
No obstante, esta no era una autarquía “romántica”, ni basada en la autosuficiencia, ni en supuestos ideales. Era una forma de acumular capital bajo el estricto control del Estado.
Y aquí es donde entra en juego la industria militar: fábricas como Santa Bárbara o los astilleros Bazán no fueron creadas para competir en el mercado, sino para garantizar que el Régimen político resultante de una guerra civil, pudiera armarse, reprimir y continuar manteniéndose en el poder. Estas industrias estaban totalmente subordinadas al aparato estatal, y sus trabajadores vivían en condiciones muy duras: bajos salarios, represión sindical, ningún derecho a organizarse.
En realidad, estas fábricas eran una pura extensión del poder del Estado, y su objetivo era doble: mantener el control interno sobre la clase trabajadora y fortalecer una economía militarizada que sirviera a los intereses del nuevo capital nacional.
“LAS PRIVATIZACIONES CONVIRTIERON EL VALOR PÚBLICO EN GANANCIA PRIVADA, TAMBIÉN EN EL NEGOCIO DE LA GUERRA.”
LA APERTURA EXTERIOR EN LOS AÑOS 60: MODERNIZAR SIN CAMBIAR DE DUEÑOS
A partir de los años 60, España comenzó a abrir sus puertas al capital extranjero. Firmó acuerdos con Estados Unidos, recibió ayudas económicas y se integró, poco a poco, en las redes del capitalismo internacional. Pero esto no significó que el Estado dejara de intervenir. Al contrario: lo que realmente se produjo fue una suerte de “modernización controlada”.
![[Img #84879]](https://canarias-semanal.org/upload/images/06_2025/7522_info.jpg)
La industria militar española empezó a incorporar maquinaria y tecnología más avanzada, sobre todo gracias a las transferencias desde EE.UU. Pero esta modernización no fue gratuita: era parte de una estrategia del capital transnacional para ampliar su esfera de influencia. Las empresas españolas empezaron a exportar armamento, se introdujeron formas de gestión empresarial más agresivas, y surgieron nuevos actores privados dentro del sector.
Aquí aparece una contradicción que no deja de ser interesante: aunque el control estatal seguía siendo fuerte, el capital privado fue abriéndose paso, aprovechando las debilidades del Estado y su necesidad de capital fresco.
El Estado dejaba producir, pero buscaba asimismo que los costes bajaran y la productividad subiera. Es decir, se reorganizaban las fuerzas productivas para permitir una mayor acumulación capitalista, pero sin perder del todo el control político. Así, las armas fabricadas en España no solo servían para controlar a su propia población, sino también para venderse fuera, generando divisas y consolidando nuevas relaciones de producción.
Esta fase fue como una especie de transición: se pasó de un capitalismo estatal autárquico a una forma mixta, donde el capital privado y el Estado colaboraban en una empresa común: mantener el sistema de dominación de clase, esta vez bajo una apariencia más moderna y eficiente.
DEL ESTADO-EMPRESARIO AL CAPITAL MONOPOLISTA GLOBAL: LA PRIVATIZACIÓN COMO EXPROPIACIÓN
Con la denominada "Transición democrática" y la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) y en la OTAN, se produjo una transformación profunda del papel del Estado. Lo que nos fue presentado como "una modernización política" vino acompañado de una reestructuración económica brutal. Y fue aquí cuando la industria bélica comenzó a vivir su tercer gran giro.
La consigna oficial de los gobiernos de PSOE fue “hacer competitivas” las empresas públicas. Pero nadie nos contó que detrás de ese sutil eufemismo se escondía algo mucho más claro: facilitar que el capital privado, sobre todo el transnacional, pudieran entrar a saco en las empresas estratégicas construidas con dinero público y muchas décadas de trabajo.
Privatizar significó, entonces, que los capitalistas compraron a bajo precio lo que antes era del Estado, es decir, teóricamente de toda la sociedad.
Un ejemplo muy evidente fue la venta de "Santa Bárbara Sistemas" a "General Dynamics", una de las mayores multinacionales armamentísticas del mundo. Lo que se vendió no fue solo una fábrica, sino una parte entera del conocimiento técnico, de la fuerza de trabajo cualificada, de la infraestructura industrial y del vínculo estratégico con el Estado. Lo mismo ocurrió con "ITP Aero", engullida por el capital financiero vinculado a Rolls-Royce y otros fondos de inversión.
Incluso cuando las empresas continuaron siendo “formalmente públicas”, como el caso de Navantia o Indra, el patrón de gestión fue cambiado: se buscaba ahora la rentabilidad, se ajustan plantillas, se precariza el empleo y se subordinan los proyectos a los intereses del mercado.
En otras palabras, aunque continúe habiendo una participación estatal, lo que domina ahora es exclusivamente la lógica del capital.
“LA CONEXIÓN CON LA ALEMANIA NAZI MOSTRÓ CÓMO LA GUERRA PUEDE SER UNA INVERSIÓN RENTABLE PARA EL CAPITAL INTERNACIONAL.”
Desde esta perspectiva, la privatización no es un mero acto administrativo: es una forma de reorganizar las relaciones de producción para que las ganancias conduzcan al capital privado, y no al colectivo social. Y ello tiene, naturalmente, consecuencias muy graves. Se pierde soberanía, se pierde control sobre qué se produce y para quién, y se profundiza la lógica mercantil hasta en la producción de armas. ¿Quién decide a quién se le vende, o no, un misil? El Estado ya no tanto: quien realmente lo decide ahora es el mercado.
EL RASTRO DEL CAPITAL ALEMÁN: LA CONEXIÓN CON EL NAZISMO Y LA ACUMULACIÓN
Una parte incómoda —y a menudo silenciada— de la historia es el vínculo que la industria bélica española mantuvo con la Alemania nazi.
Durante la Guerra Civil, Hitler no intervino en España por motivos ideológicos, sino por puros intereses crematísticos. El Régimen nazi necesitaba probar su maquinaria de guerra, y España fue su laboratorio. La Legión Cóndor bombardeó ciudades como Guernica, sí, pero también dejó tecnología, ingenieros y modelos de producción que luego se los apropiaría el franquismo.
Durante la Segunda Guerra Mundial, España mantuvo una neutralidad “activa”, vendiendo materias primas estratégicas como el wolframio a Alemania. Ese comercio no solo benefició al régimen franquista: fue esencial para la reproducción del capital bélico alemán, que necesitaba recursos para seguir produciendo.
Al mismo tiempo, Alemania enviaba maquinaria, conocimientos técnicos y personal especializado. Uno de los casos más conocidos es el CETME (Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales), donde ingenieros alemanes ayudaron a diseñar fusiles basados en modelos nazis. El capital humano y tecnológico alemán se integró así en la industria militar española, y no de manera simbólica, sino material: en las fábricas, en los planos, en la lógica productiva.
Este vínculo muestra cómo la acumulación capitalista en un país (Alemania) se alimenta directamente de los recursos y del trabajo de otro (España), incluso en contextos de guerra. No se trata de una alianza “ideológica”, sino de una estrategia de expansión del capital, donde los vínculos internacionales no son entre Estados soberanos, sino entre capitales que buscan ampliar su base productiva.
LA PRODUCCIÓN DE GUERRA, MOTOR DEL CAPITAL
La historia de la industria bélica española no es la de un sector aislado o excepcional. Es, en realidad, un espejo muy nítido del funcionamiento del capitalismo. Desde la autarquía franquista, pasando por la modernización dirigida por EE.UU., hasta las privatizaciones neoliberales y la integración en redes globales, lo que se mantiene constante es la lógica de fondo: producir para acumular capital, aunque sea con armas.
La guerra no es solo destrucción: es también un suculento negocio. Y ese negocio necesita fábricas, trabajadores, materias primas, financiación y, sobre todo, mercados. Por eso las armas son mercancías como cualquier otra: tienen un valor, un precio y un destino. Se fabrican no solo para usarse, sino para venderse. Y vender implica realizar el valor, es decir, convertir la producción en ganancia.
Lo que muestra el caso español es cómo las condiciones históricas concretas (la dictadura, la transición, la globalización) moldean las formas particulares que toma ese proceso. Pero la lógica es siempre la misma: reproducir las relaciones sociales capitalistas, asegurar la dominación de clase, y mantener la acumulación. Incluso —y quizá sobre todo— cuando hablamos de fabricar la guerra.
(*) Manuel Medina es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esa materia.









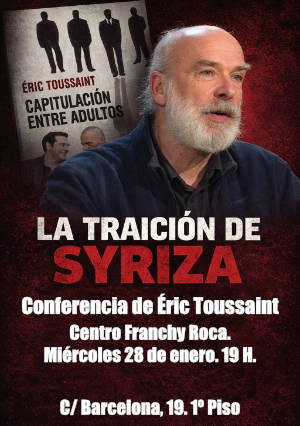

















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.137