"El estándar de la civilización", Por Perry Anderson
"El estándar de la civilización"
Por Perry Anderson
De Monthly Review
Traducido por Canarias-Semanal.org
En 1929, Lucien Febvre ofreció la primera reflexión sistemática sobre la evolución de los significados del término "civilización", desde un ideal singular, que él databa en el tercer cuarto del siglo XVIII, hasta un hecho plural, que situaba al final de la época napoleónica. En 1944–45, dedicó su último curso de conferencias a "Europa: génesis de una civilización", y un año después añadió la palabra Civilizaciones a Économies et Sociétés en el título de la propia revista Annales. Justo antes de morir, escribió una nota afilada aprobando la desestimación de un colega del famoso dicho de Valéry de que esta civilización había descubierto ahora que era mortal: "De hecho, no son las civilizaciones las que son mortales. La corriente de la civilización persiste a través de eclipses pasajeros... Desinflación sobria de un charlatán". Una década más tarde, Fernand Braudel estaría de acuerdo: "Cuando Paul Valéry declaró 'Civilizaciones, sabemos que sois mortales', seguramente estaba exagerando. Las estaciones de la historia hacen que caigan las flores y los frutos, pero el árbol permanece. Al menos, es mucho más difícil de matar".
¿Qué tan justificada ha resultado la confianza de Braudel de que el uso del término en singular ya no tenía mucha importancia? Una forma de abordar esto es observar un cuerpo de pensamiento y práctica donde la "civilización" era históricamente conspicua, a saber, el derecho internacional. Allí, podemos comenzar notando lo que podría parecer una paradoja. La noción contemporánea de derecho internacional evoca inmediatamente la idea de relaciones entre estados soberanos. En Occidente, estas relaciones generalmente se consideran desarrolladas en algo así como un sistema formal por primera vez con el Tratado de Westfalia, que en 1648 puso fin a la Guerra de los Treinta Años en Europa. Parecería lógico suponer que un cuerpo desarrollado de pensamiento sobre el derecho internacional habría surgido en torno a este punto de inflexión. De hecho, sin embargo, para señalar sus orígenes debemos retroceder a la década de 1530. Fue entonces cuando realmente comenzó su historia, en los escritos del teólogo español Francisco de Vitoria, cuya preocupación no era con las relaciones entre los estados de Europa, de los cuales España era en ese momento el más poderoso, sino con las relaciones entre los europeos—principalmente, por supuesto, los españoles—y los pueblos de las Américas recién descubiertas.
Fundamentos
Basándose en las nociones romanas de un ius gentium, o derecho de gentes, Vitoria preguntó por qué derecho España había llegado recientemente a poseer la mayor parte del hemisferio occidental. ¿Era porque estas tierras estaban deshabitadas, o porque el Papa las había asignado a España, o porque era un deber convertir a los paganos al cristianismo, si era necesario por la fuerza? Vitoria rechazó todos esos motivos para la conquista del Nuevo Mundo. ¿Significaba eso que era, por tanto, contrario al derecho de gentes? No lo era, porque cuando los españoles llegaron a sus tierras, los habitantes salvajes de las Américas habían violado el "derecho de comunicación" universal—ius communicandi—que era un principio esencial del derecho de gentes. ¿Qué significaba tal "comunicación"? Significaba libertad de viajar y libertad de comprar y vender, en cualquier lugar: en otras palabras, libertad de comercio y libertad para persuadir, es decir, predicar verdades cristianas a los indios, como los llamaban los españoles. Si los indios resistían estos derechos, los españoles estaban justificados en defenderse por la fuerza, construyendo fortalezas, apoderándose de tierras y haciendo la guerra contra ellos en represalia. Si los indios persistían en sus fechorías, debían ser tratados como enemigos traicioneros, sujetos a saqueo y esclavitud. Las Conquistas eran, por tanto, perfectamente legítimas.
El primer verdadero bloque de construcción de lo que, durante otros doscientos años, seguiría llamándose derecho de gentes, fue así construido como una justificación del imperialismo español. El segundo bloque de construcción, aún más influyente, vino con los escritos de Hugo Grotius a principios del siglo XVII. Grotius es recordado y admirado principalmente hoy por su tratado sobre "El derecho de la guerra y la paz"—De iure belli ac pacis—de 1625. Pero su entrada real en el derecho internacional, tal como lo entendemos hoy, comenzó con un texto que llegaría a conocerse como "Sobre el botín"—De iure praedae—escrito veinte años antes. En este documento, Grotius estableció una justificación legal para la incautación por parte de un capitán de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, uno de sus primos, de un barco portugués que transportaba cobre, seda, porcelana y plata por valor de tres millones de florines, una cifra comparable a los ingresos anuales totales de Inglaterra en ese momento—un acto de saqueo a una escala sin precedentes, causando una sensación en Europa. En su decimoquinto capítulo, posteriormente publicado como Mare Liberum, Grotius explicó que los mares abiertos debían considerarse una zona libre tanto para los estados como para las empresas privadas armadas, y su primo estaba bien dentro de sus derechos, proporcionando así un argumento legal para el imperialismo comercial holandés, como Vitoria lo había hecho para el imperialismo territorial español.
Para cuando Grotius escribió su tratado general sobre las leyes de la guerra y la paz, dos décadas más tarde, los holandeses se habían interesado también en colonias en tierra, pronto apoderándose de partes de Brasil a Portugal, y Grotius ahora argumentaba que los europeos tenían el derecho de hacer la guerra a cualquier pueblo, incluso si no eran atacados por ellos, cuyas costumbres consideraban bárbaras, como retribución por sus crímenes contra la naturaleza. Este era el ius gladii—el derecho de la espada, o del castigo. Escribió: "Los reyes, y aquellos que están investidos con un poder igual al de los reyes, tienen derecho a imponer castigos no solo por las injurias cometidas contra ellos mismos o sus súbditos, sino también por aquellas que no les conciernen particularmente, sino que son, en cualquier persona, graves violaciones de la Ley de la Naturaleza o de las Naciones". En otras palabras, Grotius ofreció licencia para atacar, conquistar y matar a quien se interpusiera en el camino de la expansión europea.
A estos dos pilares del derecho internacional moderno temprano, el ius communicandi y el ius gladii, se añadieron dos justificaciones más para la colonización del mundo más allá de Europa. Thomas Hobbes propuso un argumento desde la demografía: había demasiada gente en casa, y tan poca gente en el extranjero que los colonos europeos en tierras de cazadores-recolectores tenían derecho, no a "exterminar a los que encuentran allí; sino a obligarlos a habitar más juntos, y no recorrer un gran terreno, para arrebatar lo que encuentran"—un programa sencillo para las reservas en las que eventualmente serían confinados los habitantes nativos de América del Norte. Obviamente, si las tierras podían simplemente considerarse desocupadas, incluso esto sería innecesario. A esa visión ampliamente sostenida, John Locke añadió el argumento adicional de que si había habitantes locales en el lugar, pero no aprovechaban al máximo la tierra disponible para ellos, entonces los europeos tenían todo el derecho legal de privarlos de ella, ya que cumplirían el propósito de Dios para ella al aumentar la productividad del suelo. Con esto, el repertorio de justificaciones para la expansión imperial europea estaba, a finales del siglo XVII, completo; los derechos de comunicación, de castigo, de ocupación y de producción justificaban la toma del resto del planeta.
Limitado a los civilizados
Para el siglo XVIII, las relaciones entre los estados dentro de Europa se habían convertido en el primer plano de los escritos sobre el derecho de gentes, y había voces de la Ilustración—Diderot, Smith, Kant entre ellas—cuestionando la moralidad de las incautaciones coloniales de tierras más allá de Europa, aunque ninguno propuso realmente revertirlas. Característicamente, el tratado de lejos más influyente de los nuevos, Le Droit des gens, fue del pensador suizo Emer de Vattel. En él, Vattel comentó fríamente: "La tierra pertenece a toda la humanidad y fue diseñada para proporcionarles subsistencia: si cada nación hubiera resuelto desde el principio apropiarse de un vasto país, para que la gente viviera solo de la caza, la pesca y los frutos silvestres, nuestro globo no sería suficiente para mantener a una décima parte de sus actuales habitantes. Por lo tanto, no nos desviamos de los propósitos de la naturaleza al confinar a los indios dentro de límites más estrechos".
Continuo en este aspecto con sus predecesores, el trabajo de Vattel, sin embargo, marcó un punto de inflexión discursivo, hacia una versión más secular de las leyes divinamente decretadas de la naturaleza que justificaban versiones anteriores del derecho de gentes. Sin desaparecer de ninguna manera, la religión dejó de ser la justificación de primer orden para la colonización del resto del mundo. Esa posición pasó, de ahora en adelante, a otro término. El tratado de Vattel fue publicado en 1758. Solo un año antes, en 1757, apareció el primer uso rastreable del sustantivo civilización—todavía ausente del volumen relevante de la Encyclopédie que había salido en 1753—en un texto del padre de Mirabeau. Dentro de unos pocos años, Adam Ferguson lo introdujo, independientemente, en Escocia.
El éxito del trabajo de Vattel, principalmente preocupado por las relaciones entre los estados europeos, pero cubriendo sus relaciones con el resto del mundo, era inseparable de su momento. Apareció en medio del primer conflicto global, la Guerra de los Siete Años que enfrentaba a Francia contra Gran Bretaña, librada no solo en Europa, sino en América del Norte, el Caribe, el Océano Índico y el Sudeste Asiático—en su turno, un ensayo para las titánicas luchas dentro de Europa, con sus extensiones alrededor del mundo, desatadas por la Revolución Francesa. Cuando estas llegaron a su fin con la victoria de los antiguos regímenes combinados sobre Napoleón en 1815, se habían producido tres cambios significativos en lo que alguna vez fue el derecho de gentes. En 1789, criticando la ambigüedad de la fórmula—¿no era el ius gentium un nombre equivocado para el ius inter gentes?—Bentham acuñó el término "derecho internacional", que gradualmente se impuso en el siglo siguiente. Para entonces, la línea divisoria normativa entre Europa y el resto del mundo se había convertido en "civilización", en lugar de principalmente la religión cristiana, aunque esta última seguía siendo un atributo vital de la primera.
Por último, en la segunda década del siglo XIX, donde Vattel había asumido, en consonancia con las convenciones diplomáticas de la época, la igualdad nominal de los estados soberanos, el Congreso de Viena por primera vez introdujo una jerarquía formal de estados dentro de Europa, una distinción de rango entre cinco "grandes potencias"—la llamada Pentarquía de Inglaterra, Rusia, Austria, Prusia y Francia—a las que se les otorgaron privilegios especiales y que establecieron el mapa del continente, y cada otro estado. Esta fue una innovación diseñada para sellar la unidad de la coalición contrarrevolucionaria que había derrotado a Napoleón y restaurado las monarquías en toda Europa. Pero fue una que sobrevivió al período de la Restauración en sí mismo. Para la década de 1880, el destacado jurista escocés James Lorimer podía observar que la igualdad de los estados "ahora, creo, puede decirse con seguridad que ha sido repudiada por la historia", por no hablar de la razón, como una "ficción más transparente que la igualdad de todos los individuos".
Junto con estos cambios vino la aparición, junto con la diplomacia clásica, del derecho internacional como una profesión. Su primera declaración importante vino de un ex embajador estadounidense en Prusia, Henry Wheaton, cuyos Elementos de Derecho Internacional, publicado en 1836, fue ampliamente traducido al extranjero—al francés, alemán, italiano, español, para la década de 1860 al chino—y estableció el punto de referencia para la definición de la disciplina. Citando a Grotius, Leibniz, Montesquieu y otros, Wheaton explicó que con pocas excepciones "el derecho público de las naciones siempre ha sido, y todavía es, limitado a los pueblos civilizados y cristianos de Europa o a aquellos de origen europeo"—porque fue "el progreso de la civilización, fundado en el cristianismo" el que lo había generado. Para cuando el primer Institut de Droit International entró en funcionamiento, en Bruselas en 1873, ya no era necesaria una asociación con la religión: la civilización era suficiente.
Clasificaciones
Este era el estándar que dividía al mundo, en un período que vio la intrusión del imperialismo europeo, ya no en tierras de oponentes débiles—cazadores-recolectores o estados sin armas de fuego, como en las Américas, que habían dado lugar a los escritos de Vitoria o Grotius, Locke o Vattel—sino en grandes imperios asiáticos y otros estados desarrollados, más capaces de defenderse. Este auge expansionista había comenzado ya durante las propias guerras napoleónicas, cuando los británicos se apoderaron de gran parte de la India mogol y maratha, y los franceses ocuparon el Egipto otomano. Pero después de 1815 se intensificó notablemente, trayendo las Guerras del Opio a China, la penetración naval de Japón, la conquista de Birmania, Indochina y la mayor parte de lo que ahora es Indonesia, sin hablar de todo el litoral del norte de África, repetidas invasiones de Afganistán y más.
¿Cómo se debían clasificar y manejar estos estados? ¿Gozaban de los mismos derechos que las potencias europeas? Tácitamente, el Congreso de Viena había dado su respuesta: excluido del Concierto de Potencias al que dieron origen sus procedimientos, estaba el Imperio Otomano, donde finalmente el Concierto se vendría abajo. Esa exclusión todavía podía referirse a cuestiones de fe. En lugar de esto, se desarrolló en las décadas siguientes la doctrina del "estándar de civilización". Solo aquellos estados que podían ser considerados civilizados a los ojos europeos tenían derecho a ser tratados en igualdad de condiciones con las potencias de Europa. Así como ahora había una jerarquía aceptada dentro de la comunidad de naciones europeas, el mundo no civilizado también se dividía en diferentes categorías. Lorimer produjo la sistematización más completa de esta nueva doctrina, que se convirtió en una característica aceptada de los escritos sobre derecho internacional en la época. Tres tipos de estados no cumplían con el estándar de civilización. Había estados criminales—lo que hoy se llamaría estados fuera de la ley o "paria"—como la Comuna de París o las sociedades musulmanas fanáticas: si Rusia cayera presa del Nihilismo, se uniría a sus filas. Había estados que no desafiaban las normas europeas civilizadas de la misma manera, pero—"semibárbaros"—tampoco las encarnaban, como China o Japón. También había estados, ya seniles o imbéciles, que no podían ser tratados como agentes responsables en absoluto—lo que hoy se llamaría "estados fallidos". Ninguna de estas categorías formaba parte de la sociedad internacional propiamente dicha, y la primera y la tercera requerían supresión armada por parte de ella—"El comunismo y el nihilismo están prohibidos por el Derecho de las Naciones", explicó Lorimer. Pero se podían mantener relaciones diplomáticas con el segundo grupo, los semibárbaros, siempre que las potencias europeas adquirieran derechos extraterritoriales dentro de ellos.
Lorimer estaba escribiendo en vísperas de la Conferencia de Berlín en 1884 que decidió el destino de África, como el Congreso de Viena lo había hecho una vez con el destino de Europa, con una vasta división de botines coloniales entre los estados europeos reunidos. De estos, la mayor masa individual de botín fue adquirida por el país donde la emergente disciplina del derecho internacional tenía su sede, en forma de una empresa privada controlada por el rey de Bélgica. En Bruselas, el Institut de Droit International celebró la adquisición, su revista declarando en 1895 que bajo el gobierno de Leopoldo había "un cuerpo completo de legislación cuya aplicación protege a los pueblos indígenas contra todas las formas de opresión y explotación". Las estimaciones varían sobre el número de muertes por las que su reinado en el Congo fue responsable: algunas tan altas como de 8 a 10 millones de habitantes muertos.
Al cambiar de siglo, cinco estados asiáticos—China, Japón, Persia, Siam y Turquía—habían pasado del estatus semibárbaro a la admisión en la primera Conferencia de Paz de La Haya, convocada por el zar ruso en 1899, junto con diecinueve países europeos, los Estados Unidos y México. ¿Significaba eso una nueva igualdad de posición? En la segunda Conferencia de La Haya de 1907, convocada esta vez por Theodore Roosevelt, la participación se amplió para incluir las repúblicas de América del Sur y Central y las monarquías de Etiopía y Afganistán. La propuesta clave ante la conferencia fue la creación de una Corte Internacional de Arbitraje. ¿Quién iba a estar representado en ella? Los Estados Unidos y las principales potencias europeas dieron por sentado que nombrarían a miembros permanentes de ella, mientras que otros estados simplemente rotarían en puestos temporales alrededor de ellos. Para su asombro e indignación, Brasil, en la persona del distinguido pensador y estadista abolicionista Rui Barbosa, atacó el esquema anglo-germano-americano que estipulaba esto, declarando que significaba "una justicia cuya naturaleza estaría caracterizada por una distinción jurídica de valores entre los Estados", asegurando que "las potencias ya no serían formidables solo por el peso de sus ejércitos y sus flotas. También tendrían la superioridad del derecho en la magistratura internacional, al arrogarse una posición privilegiada en las instituciones a las que pretendemos confiar la impartición de justicia a las naciones".
Defendiendo firmemente el principio de la igualdad jurídica de todos los estados soberanos, Barbosa reunió el apoyo de lo que un observador europeo llamó la "oclocracia de los estados más pequeños"—el término griego clásico para el gobierno de la multitud—para insistir en que la futura Corte Internacional debía dar una representación igualitaria, no jerárquica, a los estados convocados. Naturalmente, las grandes potencias se negaron a conceder esto, y la Conferencia se disolvió sin un resultado. La inutilidad de su objetivo nominal de ayudar a asegurar la paz internacional se hizo evidente siete años después, con el estallido de la Primera Guerra Mundial.
El principio de jerarquía
Al final de la guerra, las potencias vencedoras Inglaterra, Francia, Italia y los Estados Unidos convocaron la Conferencia de Versalles para dictar los términos de paz a Alemania, redibujar el mapa de Europa del Este, dividir el imperio otomano y—no menos importante—crear un nuevo organismo internacional dedicado a la "seguridad colectiva", para asegurar el establecimiento de una paz y justicia duraderas entre los estados, en la forma de la Sociedad de Naciones. En Versalles, los Estados Unidos no solo se aseguraron de que Rui Barbosa fuera excluido de la delegación brasileña, sino que la doctrina Monroe—la presunción abierta de Washington de dominio sobre América Latina—se incorporara en realidad al Pacto de la Sociedad como un instrumento de paz. Se estableció una Corte Permanente de Justicia Internacional en La Haya, su Artículo 38 continuando invocando "los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas". Entre los que redactaron sus estatutos estaba el autor de una defensa de 600 páginas del admirable historial de la administración belga en el Congo.
El Senado de los EE. UU. finalmente rechazó la entrada americana en la Sociedad, pero el diseño de la nueva organización reflejaba fielmente los requisitos de las potencias vencedoras, ya que su Consejo Ejecutivo—el precursor del actual Consejo de Seguridad de la ONU—estaba controlado por las otras cuatro grandes potencias del bando ganador de la guerra, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón, a quienes se les otorgó membresía permanente exclusiva en él, siguiendo el modelo del esquema americano en la Conferencia de La Haya de 1907. Ante esta flagrante imposición de un orden jerárquico sobre la Sociedad, Argentina se negó a participar en ella desde el principio, y unos años más tarde Brasil—cuando su demanda de que un país latinoamericano tuviera un asiento permanente en el consejo fue rechazada—se retiró. A finales de los años treinta, no menos de otros ocho países latinoamericanos, grandes y pequeños, habían abandonado la Sociedad. Imperturbables, el principal libro de texto de la época sobre derecho internacional, todavía ampliamente utilizado hoy, atribuido a Lassa Oppenheim y Hersch Lauterpacht, notó con satisfacción que "las Grandes Potencias son los líderes de la Familia de Naciones y cada avance del Derecho de las Naciones durante el pasado ha sido el resultado de su hegemonía política", que ahora finalmente había recibido, por primera vez, en el Consejo de la Sociedad, una "base y expresión legal formal".
Lauterpacht, cuyas realizaciones son ampliamente consideradas insuperables por cualquier abogado internacional del siglo pasado, sigue siendo una referencia en la jurisprudencia liberal en este. No tenía tiempo para las quejas de que potencias como los EE. UU. o el Reino Unido se comportaban mal cuando les convenía. "¿Nos enfrentamos realmente", preguntó sobre la política exterior estadounidense, "con ejemplos de conducta claramente inmoral que harán sonrojar al ciudadano común?" La separación de Panamá de Colombia podría haber sido ilegal, pero ¿podía llamarse inmoral? ¿O no era más bien "un caso en el que un Estado, en ausencia de un legislador internacional, ha sido llamado a actuar como legislador para el bien mayor de la comunidad internacional. La cuestión era si una empresa benefactora y civilizadora debía ser retrasada o obstruida por un Estado que resultaba estar en posesión del territorio en cuestión". El bombardeo británico de Copenhague, capital de una Dinamarca pacíficamente neutral, en 1807 y la destrucción de su flota? Si "la propia existencia de Gran Bretaña estaba en juego", un ataque tan repentino "no habría sido inconsistente ni con el derecho internacional ni con la moralidad internacional", porque "la ley y la moral pueden legítimamente ceder al bien de la comunidad internacional" (sinónimo de la derrota de Francia).
Lauterpacht dejaría a otros mostrar "la razonabilidad y la franqueza" de los tratos de su país con la humanidad en general, adhiriéndose a principios sin los cuales "dejaría de ser parte del mundo civilizado". Pero podía "someter confiadamente que una encuesta de la política exterior de los estados modernos mostrará que la inmoralidad de la conducta internacional es algo así como un mito"—una "ficción". Tal veredicto no era panglosiano. La jurisprudencia necesaria tenía algunas lagunas, que necesitaban ser llenadas. Pero eso no era razón para el pesimismo: "el derecho internacional debe ser considerado como incompleto y en estado de transición hacia el ideal finito y alcanzable de una sociedad de Estados bajo la regla vinculante del derecho tal como es reconocido y practicado por las comunidades civilizadas dentro de sus fronteras". El objetivo último, perfectamente factible, del derecho internacional era el surgimiento de una Federación Supra-nacional del Mundo dedicada a la paz. El igualmente idealista colega de Lauterpacht, Alfred Zimmern, otro pilar intelectual de la Sociedad, era más realista, confesando en un momento sin guardia que el derecho internacional era poco más que "un nombre decoroso para la conveniencia de las cancillerías", que era más útil cuando "encarnaba un matrimonio armonioso entre la ley y la fuerza".
Palabras y espadas
Tal era la posición en el período de entreguerras. De la Segunda Guerra Mundial surgió una nueva disposición. Con gran parte del continente en ruinas o endeudado, la primacía de Europa había desaparecido. Cuando se fundaron las Naciones Unidas en San Francisco en 1945, se preservó el principio de jerarquía heredado de la Sociedad en el nuevo Consejo de Seguridad, cuyos miembros permanentes recibieron aún mayores poderes que sus predecesores en el antiguo Consejo Ejecutivo, ya que ahora poseían derechos de veto. Pero el monopolio occidental de este privilegio fue roto: la URSS y China eran ahora miembros permanentes, junto con los Estados Unidos y una disminuida Gran Bretaña y Francia, y a medida que la descolonización se aceleró en las dos décadas siguientes, la Asamblea General se convirtió en un foro para resoluciones y demandas cada vez más incómodas para el hegemón y sus aliados.
Observando la escena en 1950, en su retrospectiva dominante El Nomos de la Tierra en el Derecho Internacional del Jus Publicum Europaeum, Carl Schmitt observó que en el siglo XIX: "El concepto de derecho internacional era un derecho internacional específicamente europeo. Esto era evidente en el continente europeo, especialmente en Alemania. Esto también era cierto para conceptos universales, mundiales como humanidad, civilización y progreso, que determinaban los conceptos generales y la teoría y el vocabulario de los diplomáticos. Toda la imagen seguía siendo eurocéntrica hasta la médula, ya que por 'humanidad' se entendía, sobre todo, la humanidad europea, la civilización era evidentemente solo la civilización europea, y el progreso era el desarrollo lineal de esta civilización". Pero, continuó Schmitt, después de 1945 "Europa ya no era el centro sagrado de la tierra" y la creencia en "civilización y progreso se había hundido hasta convertirse en una mera fachada ideológica". "Hoy", anunció, "el antiguo orden eurocéntrico del derecho internacional está pereciendo. Con él, el viejo nomos de la tierra, nacido del descubrimiento de un Nuevo Mundo, un evento histórico irrepetible, está desapareciendo". El derecho internacional nunca había sido verdaderamente internacional. Lo que había afirmado ser universal era meramente particular. Lo que hablaba en nombre de la humanidad era imperio.
Después de 1945, como vio Schmitt, el derecho internacional dejó de ser una criatura de Europa. Pero, por supuesto, Europa no desapareció. Simplemente se subsumió en otra de sus propias extensiones en el extranjero, los Estados Unidos, dejando abierta la pregunta: ¿hasta qué punto ha seguido siendo el derecho internacional desde 1945 una criatura, ya no de Europa, sino de Occidente, con a su cabeza la superpotencia americana? Cualquier respuesta a esta pregunta se refiere a otra. Dejando a un lado sus orígenes históricos, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho internacional como tal? Para sus primeros teóricos en la Europa de los siglos XVI y XVII, la respuesta era clara. El derecho de gentes se fundamentaba en el derecho natural, es decir, un conjunto de decretos ordenados por Dios, no cuestionables por ningún mortal. En otras palabras, la deidad cristiana era la garantía de la objetividad de sus proposiciones legales.
Para el siglo XIX, la creciente secularización de la cultura europea socavó gradualmente la credibilidad de esta base religiosa para el derecho internacional. En su lugar surgió la afirmación de que el derecho natural seguía siendo válido, pero ya no como mandamientos divinos, sino como expresiones de una naturaleza humana universal, que todos los seres humanos racionales podían y debían reconocer. Esta idea, sin embargo, pronto se hizo vulnerable a su vez por el desarrollo de la antropología y la sociología comparativa como disciplinas, que demostraron la enorme variedad de costumbres y creencias humanas a lo largo de la historia y el mundo, contradiciendo tal universalidad fácil. Pero si ni la deidad ni la naturaleza humana podían ofrecer una base segura para el derecho internacional, ¿cómo debía concebirse entonces?
Una respuesta a esta pregunta solo podía buscarse en una anterior: ¿cuál era la naturaleza de la ley misma? Allí, el mayor pensador político del siglo XVII—o quizás de cualquier siglo—Thomas Hobbes, había dado una respuesta clara en la versión latina de su obra maestra Leviathan, que apareció en 1668: sed auctoritas non veritas facit legem—no la verdad, sino la autoridad hace la ley, o como lo expresó en otro lugar: "Los pactos, sin la Espada, no son más que Palabras". Con el tiempo esto llegaría a ser conocido como la "teoría del comando de la ley". Esa teoría fue obra, dos siglos después, de John Austin, un seguidor claro de Bentham, que admiraba a Hobbes por encima de todos los demás pensadores, y al coincidir en que "toda ley es un comando", vio lo que esto significaba para el derecho internacional. Su conclusión fue: "El llamado derecho de naciones consiste en opiniones o sentimientos corrientes entre las naciones en general. Por lo tanto, no es una ley propiamente dicha... [ya que] una ley establecida por opinión general implica las siguientes consecuencias: que la parte que la hará cumplir contra cualquier transgresor futuro nunca es determinada y asignable".
Palabras cruciales: nunca determinada y asignable. ¿Por qué era así? Austin continuó: "Se sigue que la ley que rige entre las naciones no es una ley positiva; ya que toda ley positiva es establecida por un soberano determinado a una persona o personas en un estado de sumisión al autor"—pero dado que en un mundo de estados soberanos "ningún gobierno supremo está en un estado de sumisión a otro", se seguía que el derecho de naciones "no está armado con una sanción, y no impone un deber, en la aceptación correcta de estas expresiones. Porque una sanción propiamente dicha es un mal anexo a un comando". En otras palabras, en ausencia de cualquier autoridad determinable capaz de adjudicar o hacer cumplirlo, el derecho internacional deja de ser ley y se convierte en nada más que opinión.
Esta fue, y es, una conclusión profundamente impactante para la perspectiva liberal de la abrumadora mayoría de los juristas y abogados internacionales de hoy. Lo que a menudo se olvida es que fue compartida por el mayor filósofo liberal del siglo XIX, el propio John Stuart Mill, quien revisó y aprobó las conferencias de Austin sobre jurisprudencia dos veces. Respondiendo a los ataques sobre la política exterior de la breve República Francesa en 1849, que había ofrecido asistencia a una Polonia insurgente, escribió: "¿Qué es el derecho de naciones? Algo, que llamar ley en absoluto, es una aplicación incorrecta del término. El derecho de naciones es simplemente la costumbre de las naciones". ¿Eran estas, se preguntaba Mill, "el único tipo de costumbres que, en una época de progreso, deben estar sujetas a ninguna mejora? ¿Son ellos solos los que deben continuar fijos, mientras todo lo demás a su alrededor es cambiable?" Por el contrario, concluyó de manera robusta, en un espíritu que Marx habría aprobado: "Una legislatura puede derogar leyes, pero no hay un Congreso de naciones para dejar de lado costumbres internacionales, y ninguna fuerza común por la cual hacer vinculantes las decisiones de tal Congreso. La mejora de la moralidad internacional solo puede tener lugar mediante una serie de violaciones de las reglas existentes... [donde] solo hay una costumbre, la única forma de alterarla es actuar en oposición a ella".
Doblemente indeterminada
Mill escribía en un espíritu de solidaridad revolucionaria, en un momento en que el derecho internacional era poco más que una frase piadosa invocada por los gobiernos para justificar las acciones que les convenían—no tenía dimensión institucional, y los abogados internacionales aún no existían. A principios de la década de 1880, Salisbury todavía podía decirle al Parlamento sin rodeos: "El derecho internacional no tiene ninguna existencia en el sentido en que el término ley es generalmente entendido. Depende generalmente de los prejuicios de los escritores de libros de texto. No puede ser aplicado por ningún tribunal". Un siglo después, sin embargo, la institucionalización estaba en pleno desarrollo; existía la Carta de las Naciones Unidas, una Corte Internacional de Justicia, un cuerpo de abogados profesionales y una disciplina académica en expansión. Desde la década de 1940 en adelante, una considerable literatura—Hans Kelsen y Herbert Hart los nombres más distinguidos—buscó refutar a Austin señalando todas esas dimensiones del derecho, municipal o internacional, que no pueden describirse como comandos. En vano, ya que ningún escritor ha podido mostrar que estas pueden eximir al derecho de una autoridad soberana capaz de aplicarlo bajo pena de infracción, como—no una condición exhaustiva, pero sí siempre necesaria para su existencia como ley. Todo lo demás es, como lo expresó Austin, mera metáfora.
En la coyuntura de entreguerras fue una vez más Carl Schmitt, el antítesis de un pensador liberal, quien señaló la continua validez del caso de Austin. En una serie de demoliciones mordaces de las pretensiones de la Sociedad de Naciones y su Corte Internacional, Schmitt demostró que el estado de derecho imparcial que pretendían mantener era invariablemente indeterminado, tal como Austin había predicho que debía ser. Y doblemente: indeterminado en cuanto a su contenido—como en las reparaciones completamente abiertas impuestas a Alemania en Versalles, que podían ser ajustadas por las potencias vencedoras sobre los vencidos según lo consideraran apropiado, lanzándola a un verdadero Abgrund der Unbestimmtheit; y indeterminado—"inasignable", como lo expresó Austin—en cuanto a su ejecución, que simplemente dependía de la decisión de las potencias que comandaban la Sociedad de Naciones y su Corte. La doctrina de "no intervención" con la que Inglaterra y Francia aseguraron la victoria del fascismo en España ofreció otro caso clásico de tal indeterminación, en la ilustración más elocuente del famoso dicho de Talleyrand de que "la no intervención es un término metafísico que significa más o menos lo mismo que intervención".
La esencia del derecho internacional que surgió después de 1918, y con cuya evolución todavía vivimos hoy, fue lo que Schmitt identificó como su carácter fundamentalmente discriminatorio. Las guerras libradas por las potencias liberales que dominaban el sistema eran acciones policiales desinteresadas que mantenían el derecho internacional. Las guerras libradas por cualquier otro eran empresas criminales que violaban el derecho internacional. Lo que prohibían a otros, las potencias liberales se reservaban la libertad de hacer ellas mismas. Históricamente, señaló Schmitt, la conducta prolongada de los Estados Unidos en el Caribe y América Central había pionerado este patrón.
Práctica
El mundo en el que vivimos ahora ha visto una vasta expansión y proliferación de lo que pasa por derecho internacional, extendiendo el diagnóstico de Schmitt en dos direcciones. Por un lado, se ha desarrollado una categoría de derecho que es una ilustración tan perfecta de la caracterización del derecho de las naciones por Austin que él mismo apenas podría haberla soñado: la noción de un derecho que no es, en la frase técnica, "justiciable"—es decir, que ni siquiera pretende tener ninguna fuerza de ejecución en el mundo real, permaneciendo simplemente una aspiración nominal—en otras palabras, opinión pura y simple, en términos de Austin; y que, sin embargo, los juristas denominan solemnemente un derecho. Por otro lado, el número de acciones emprendidas por las principales potencias como deseen, ya sea en nombre o en desafío del derecho internacional—indeterminación sin límite—ha aumentado exponencialmente. La agresión no es un monopolio del hegemón. Se han lanzado guerras de invasión sin consulta, en colusión subrepticia, o colisión abierta, con él: Inglaterra y Francia contra Egipto, China contra Vietnam, Rusia contra Ucrania; sin hablar de potencias menores, Turquía contra Chipre, Iraq contra Irán, Israel contra Líbano. Ninguna de estas acciones está exenta de veredictos históricos exigentes. Ese juicio, sin embargo, es necesariamente político, no jurídico. Desde 1945, las guerras de este orden han, entre las justificaciones alegadas para ellas, raramente si es que alguna vez (los intentos anglo-franceses en 1956 no surtieron efecto en Washington) invocado el derecho internacional. Esa es la prerrogativa del hegemón y sus colaboradores en cualquier operación común.
Bastan unos pocos ejemplos. En la misma fundación de la más alta encarnación oficial del derecho internacional, es decir, las Naciones Unidas, cuya Carta consagra la soberanía e integridad de sus miembros, los Estados Unidos estaban comprometidos en su sistemática violación. En una base del ejército en el antiguo fuerte español a unos pocos kilómetros de la conferencia inaugural que creó las Naciones Unidas en San Francisco en 1945, un equipo especial de inteligencia militar estadounidense estaba interceptando todo el tráfico de cables de los delegados a sus países de origen; los mensajes descodificados llegaban a la mesa de desayuno del Secretario de Estado estadounidense Stettinius a la mañana siguiente. El oficial a cargo de esta operación de vigilancia las 24 horas informaba que "el sentimiento en la Rama es que el éxito de la Conferencia puede deberse en gran medida a su contribución". ¿Qué significaba éxito aquí? El historiador estadounidense que describe este espionaje sistemático se exalta de que "Stettinius estaba presidiendo una empresa que su nación ya estaba dominando y moldeando"—porque la ONU era "desde el principio un proyecto de los Estados Unidos, ideado por el Departamento de Estado, guiado hábilmente por dos presidentes prácticos y propulsado por el poder estadounidense... Para una nación justamente orgullosa de sus innumerables logros"—el más reciente, el lanzamiento de bombas atómicas en Japón—"este logro único debería estar siempre en la cima de su ilustre lista".
Las cosas no eran diferentes sesenta años después. La Convención de la ONU de 1946 establece que "Las instalaciones de la ONU serán inviolables. La propiedad y los activos de las Naciones Unidas, dondequiera que se encuentren y por quienquiera que sean mantenidos, estarán inmunes de registro, requisición, confiscación, expropiación y cualquier otra forma de interferencia, ya sea por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa". En 2010 se reveló que la esposa de Clinton, entonces Secretaria de Estado, había dirigido a la CIA, al FBI y al Servicio Secreto para que rompieran los sistemas de comunicación, apropiándose de contraseñas y claves de encriptación, del Secretario General de la ONU, junto con los embajadores de los otros cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y asegurar los datos biométricos, números de tarjetas de crédito, direcciones de correo electrónico e incluso números de viajeros frecuentes de "funcionarios clave de la ONU, incluidos subsecretarios, jefes de agencias especializadas y asesores principales, principales ayudantes del secretario general, jefes de operaciones de paz y misiones políticas de campo". Naturalmente, ni la Sra. Clinton ni el estado estadounidense pagaron ningún precio por su flagrante violación de una ley internacional que supuestamente protege a la propia ONU, la sede oficial de tal ley.
¿Qué hay de la justicia internacional que el derecho internacional pretende mantener? El Tribunal de Tokio de 1946–48, organizado por los Estados Unidos para juzgar a los líderes militares de Japón por crímenes de guerra, excluyó al Emperador Showa del juicio para lubricar la ocupación estadounidense del país, y trató la evidencia con tal desprecio por el debido proceso que el juez indio en el Tribunal, en una condena abrasadora de 1,000 páginas, observó que los juicios de Tokio equivalían a poco más que "una oportunidad para los vencedores de tomar represalias", declarando "solo una guerra perdida es un crimen". El juez holandés en el Tribunal admitió francamente: "Por supuesto, en Japón todos estábamos al tanto de los bombardeos y las quemas de Tokio y Yokohama y otras grandes ciudades. Era horrible que fuéramos allí con el propósito de vindicar las leyes de la guerra, y sin embargo veíamos todos los días cómo los Aliados las habían violado terriblemente"—la concepción discriminatoria de la ley de Schmitt a la letra. Las sucesivas guerras americanas que siguieron en Asia Oriental, primero en Corea y luego en Vietnam, estaban entonces plagadas, como han mostrado los historiadores americanos, de atrocidades de todo tipo. Naturalmente, ningún tribunal jamás las ha considerado responsables.
¿Ha cambiado mucho desde entonces? En 1993, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció un Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, para procesar a los culpables de crímenes de guerra en la desintegración del país. Trabajando estrechamente con la OTAN, la fiscal jefe canadiense se aseguró de que las acusaciones exitosas por limpieza étnica recayeran sobre los serbios, el objetivo de la hostilidad estadounidense y de la UE, pero no sobre los croatas, armados y entrenados por los EE.UU. para sus propias operaciones de limpieza étnica; y cuando la OTAN lanzó su guerra contra Serbia en 1999, excluyó cualquier acción de la OTAN—el bombardeo de la embajada china en Belgrado y demás—de su investigación de crímenes de guerra. Esto era perfectamente lógico, ya que como explicó el oficial de prensa de la OTAN en ese momento: "Fueron los países de la OTAN quienes establecieron el Tribunal, quienes lo financian y apoyan a diario". En resumen, una vez más, los EE.UU. y sus aliados usaron los juicios para criminalizar a sus oponentes derrotados, mientras su propia conducta permanecía por encima del escrutinio judicial.
En la última iteración del mismo patrón, la ahora permanente Corte Penal Internacional establecida en 2002 fue impulsada a la existencia por los Estados Unidos, que estuvo centralmente involucrado en su concepción y preparación, pero luego se aseguró de que los EE.UU. no estarían sujetos a la jurisdicción de la CPI. Cuando, para gran enojo de la administración de Clinton, el borrador del Estatuto fue cambiado para hacer posible el enjuiciamiento de miembros incluso de un estado que no era signatario del mismo, haciendo que los soldados, pilotos, torturadores y otros estadounidenses fueran potencialmente vulnerables a ser incluidos en el mandato de la Corte, los EE.UU. firmaron rápidamente más de cien acuerdos bilaterales con países donde su ejército estaba o había estado presente, excluyendo al personal estadounidense de cualquier riesgo. Finalmente, en una típica farsa, en su último día en la Casa Blanca, Clinton instruyó al representante estadounidense a firmar el Estatuto de la futura Corte, sabiendo perfectamente bien que este gesto no tenía ninguna posibilidad de ratificación en el Congreso. Naturalmente, la CPI—con personal manejable—se abstuvo de investigar cualquier acción estadounidense o europea en Irak o Afganistán, concentrando su celo exclusivamente en países de África, según el axioma no dicho: una ley para los ricos, otra para los pobres.
Discriminaciones
En cuanto al Consejo de Seguridad de la ONU, el guardián nominal del derecho internacional, su historial habla por sí mismo. La ocupación iraquí de Kuwait en 1990 trajo sanciones inmediatas y una contra-invasión de un millón de efectivos a Irak. La ocupación israelí de Cisjordania ha durado medio siglo sin que el Consejo de Seguridad moviera un dedo. Cuando los EE.UU. y sus aliados no pudieron asegurar una resolución que los autorizara a atacar Yugoslavia en 1998-99, utilizaron la OTAN en su lugar, en clara violación de la Carta de la ONU que prohíbe las guerras de agresión, dondeupon el Secretario General de la ONU Kofi Annan, designado por Washington, calmadamente dijo al mundo que aunque la acción de la OTAN podría no ser legal, era legítima—como si Schmitt hubiera escrito sus palabras para ilustrar lo que quería decir con la indeterminación constitutiva del derecho internacional. Cuando, cuatro años más tarde, los Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron su ataque a Irak, habiendo tenido que eludir al Consejo de Seguridad de la ONU bajo la amenaza de un veto de Francia, el mismo Secretario General una vez más bendijo la operación ex post facto, asegurándose de que por votación unánime el Consejo de Seguridad diera cobertura retroactiva a Bush y Blair votando la asistencia de la ONU a su ocupación de Irak con la Resolución 1483. El derecho internacional puede ser dispensado al lanzar una guerra; pero siempre puede ser útil para ratificar tal guerra después del hecho.
¿Armas de destrucción masiva? El Tratado de No Proliferación Nuclear es la ilustración más clara de todas del carácter discriminatorio del orden mundial que ha tomado forma desde la Guerra Fría, reservando a solo cinco potencias el derecho a poseer y desplegar bombas de hidrógeno, y prohibiendo su posesión a todos los demás, que podrían necesitarlas más para su defensa. Formalmente, el Tratado no es una regla vinculante del derecho internacional, sino un acuerdo voluntario del cual cualquier signatario es libre de retirarse. De hecho, no solo una retirada perfectamente legal del Tratado es tratada como si fuera una violación del derecho internacional, para ser castigada con la máxima severidad, como en el caso de Corea del Norte, sino que incluso la observancia del Tratado está sujeta a interpretación restrictiva, y si no se monitorea suficientemente, sujeta a represalias, como en el caso de sanciones draconianas contra Irán—indeterminación y discriminación elegantemente combinadas. Que Israel haya ignorado el Tratado y posea desde hace mucho tiempo abundantes armas nucleares no puede ser mencionado. Las potencias que castigan a Corea del Norte e Irán pretenden que el masivo arsenal nuclear israelí no existe—quizás el mejor comentario de todos sobre las alquimias del derecho internacional.
Triunfo del singular
Pyongyang y Teherán, por supuesto, son libremente categorizados como estados "parias" o "rogue" en el discurso de la discriminación jural contemporánea, haciendo eco de la clasificación de regímenes fuera de la ley del siglo XIX. ¿Deberíamos considerar eso como un anacronismo involuntario, como el Artículo 38 I (c) que todavía está en la Constitución de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, reconstituida por las Naciones Unidas, continuando anunciando su adhesión a los principios de derecho que definen a las naciones civilizadas, a la sombra de un busto de Grotius? Eso sería un error. El "estándar de civilización" proclamado—adecuadamente—en Bruselas ayer disfruta, por el contrario, de una nueva vida hoy. Debemos el primer estudio moderno de su pasado, The Standard of ‘Civilization’ in International Society, a un académico estadounidense, servidor del Departamento de Estado y líder de la Iglesia Mormona, quien—crítico de su uso para justificar excesos coloniales en tiempos pasados—observó, sin embargo, el papel elevador que también podría desempeñar en educar a los no europeos en códigos morales más altos, y recomendó dos posibles sucesores: un nuevo "estándar de derechos humanos" siendo pionero por los europeos, o alternativamente un "estándar de modernidad", trayendo las bendiciones de la civilización en forma de cultura cosmopolita a todos.
Eso fue en 1984. Fue presciente. En el nuevo siglo, el titular de una cátedra en una escuela nombrada en honor al mentor de la ex Secretaria de Estado Condoleezza Rice, explicando que "algo así como un nuevo estándar de civilización es necesario para salvarnos de la barbarie de una soberanía prístina", proclama los derechos humanos—sobre todo tal como los practica la Unión Europea—como ese estándar; y un principal infractor contra él, la Autoridad Palestina. Alternativamente, un destacado especialista estadounidense en terrorismo y ciberseguridad ofrece una actualización más palpable de la noción. Los Planes de Ajuste Estructural impuestos a países subdesarrollados por el FMI son el equivalente contemporáneo de las capitulaciones ilustradas de antaño que ayudaron a traer a los otomanos y otros al concierto de estados aceptables, continuando su trabajo de "armonización civilizatoria", esencial para la sociedad internacional. Más ambiciosamente aún, un académico iraní de Dinamarca, denunciando el Islam como un totalitarismo oriental, ha anunciado la llegada de un Estándar Global de Civilización—EGC—como el faro del avance de la humanidad hacia un mundo mejor, ganando impulso cada día. Estamos viviendo, exclama, un nuevo "momento grociano", en el que los dos pilares de la civilización global son "capitalismo y liberalismo". Tampoco los historiadores han sido encontrados deficientes. El historiador contemporáneo más prominente y prolífico en Harvard, Niall Ferguson, autor de obras sobre los bancos Rothschild y Warburg, las Primeras y Segundas Guerras Mundiales y la historia del dinero, restaura el singular con aplomo inalterado en Civilization: The West and the Rest (2011), dedicado a una explicación de todas las razones por las que el primero triunfó sobre el segundo.
Escribiendo al cambiar de los años sesenta, Braudel reiteró la convicción de Febvre de que Valéry estaba equivocado: "Las civilizaciones son una realidad de muy larga duración. No son 'mortales', sobre todo—a pesar de la frase demasiado famosa de Valéry—medidas por nuestras vidas individuales. Los accidentes letales... les ocurren mucho menos a menudo de lo que pensamos. En muchos casos, son simplemente enviadas a dormir". Habitualmente, son solo "sus flores más exquisitas, sus logros más raros, los que perecen, pero sus profundas raíces sobreviven a muchas rupturas, a muchos inviernos". Podría haber "una inflación de la civilización en singular", pero "sería pueril imaginar esto, más allá de su triunfo, haciendo desaparecer las diferentes civilizaciones que son los verdaderos personajes que aún nos confrontan". Característicamente, sin embargo, las conclusiones de Braudel oscilaban. En un registro, el singular y el plural colaboran fructíferamente: "Plural y singular forman un diálogo, complementándose y diferenciándose entre sí, a veces visibles a simple vista, casi sin requerir atención". En la página siguiente, se toca una nota muy diferente: "Un ciego y feroz combate está en marcha bajo varios nombres, y en varios frentes, entre civilizaciones y civilización. La tarea es domesticar, canalizarlo, imponerle un nuevo humanismo", y "en esa batalla sin precedentes muchas estructuras culturales pueden agrietarse y todas a la vez". Medio siglo después, podemos preguntarnos, ¿ha sido la civilización en singular subyugada por las civilizaciones en plural, como él esperaba que sería?
El espectáculo del derecho internacional sugiere lo contrario. Braudel tenía una comprensión amplia y profunda de la dinámica material y cultural de la historia humana, dándole un sentido sin igual de las diferencias entre civilizaciones. Mucho menos interesado en sus dimensiones políticas e ideológicas, identificó la civilización en singular—es decir, la civilización occidental—demasiado simplemente con la de "la máquina": esencialmente, la tecnología, que él pensaba correctamente que podía ser adaptada por cualquiera de las civilizaciones del mundo que habían sobrevivido hasta el presente. Del poder del orden intelectual e institucional de Occidente, por no hablar de su predominio militar, tomó menos en cuenta.
La fuerza de la opinión
Nada de esto, por supuesto, significa que el derecho internacional esté sin ninguna sustancia que pueda, a efectos prácticos, considerarse universal. Es suficiente considerar el hecho de que ningún estado en el mundo prescinde de apelar a él, aunque solo sea porque todos se benefician de al menos una convención asociada a él: la inmunidad diplomática de sus embajadas en el extranjero, respetada incluso después de que la guerra haya sido declarada por el país anfitrión contra el estado que representan—lo que podría llamarse el Contenido Mínimo del Derecho Internacional, por analogía con la reducción de Hart a lo mismo del Derecho Natural. Por supuesto, cada embajada de un estado importante, y la mayoría de los de menor importancia, está llena de personal dedicado a tiempo completo a la espionaje, sin ninguna garantía legal en el derecho internacional. Poca comodidad para sus teóricos se encuentra en tales incongruencias.
Para concluir: en cualquier evaluación realista, el derecho internacional no es ni verdaderamente internacional ni genuinamente derecho. Sin embargo, eso no significa que no sea una fuerza a tener en cuenta. Es una fuerza importante. Pero su realidad es como la describió Austin: lo que en el vocabulario que heredó de Hobbes llamó opinión, y hoy llamaríamos ideología. Allí, como una fuerza ideológica en el mundo al servicio del hegemón y sus aliados, es un formidable instrumento de poder. Para Hobbes, la opinión era la clave de la estabilidad o inestabilidad política de un reino. Como escribió: "Las acciones de los hombres proceden de sus opiniones, y en el buen gobierno de las opiniones consiste el buen gobierno de las acciones de los hombres"—así "el poder de los poderosos no tiene otra base que la opinión y creencia del pueblo". Fueron las opiniones sediciosas, creía, las que desencadenaron la Guerra Civil en Inglaterra, y fue para inculcar opiniones correctas que escribió Leviathan, que esperaba sería enseñado en las universidades que eran "las fuentes de doctrina civil y moral", para traer "tranquilidad pública" de vuelta a la tierra. No tenemos que compartir el respeto de Hobbes por el poder de la opinión, o sus preferencias entre las opiniones de su época, para reconocer la validez de la importancia que les atribuía. El derecho internacional puede ser una mistificación. No es un detalle.
Entonces, ¿cómo debería concebirse? Para el más formidable de los juristas internacionales de hoy, el académico finlandés Martti Koskenniemi, el derecho internacional es mejor denominado una técnica hegemónica, en el sentido gramsciano. Para Gramsci, observa, el ejercicio de la hegemonía siempre involucraba la representación exitosa de un interés particular como un valor universal. Eso, ciertamente, intentó el estándar de civilización, y en su apogeo logró, como lo ha hecho típicamente el vocabulario de la "comunidad internacional" desde entonces. El derecho internacional en ese sentido nunca había dejado de ser un instrumento del poder euroamericano. Pero precisamente porque ofrecía un discurso ostensiblemente universal, estaba abierto a la apropiación y reversión, reclamándolo para otros intereses más amplios y más humanos. Incluso en el apogeo de la arrogancia imperial en el siglo XIX, después de todo, voces elocuentes habían resistido el estándar de civilización: "El argumento empleado en nuestro tiempo... para justificar y disfrazar el despojo de razas más débiles ya no es el llamado de la religión, sino de la civilización: los pueblos modernos tienen una misión civilizadora que no pueden declinar", escribió un modesto abogado de Burdeos, Charles Salomon, en 1889. Más radical incluso que Braudel, continuó: "Se habla de civilización como si hubiera un absoluto de solo una: los que lo hacen todos creen que tienen derecho al primer rango de ella. Cambiando ligeramente el conocido dicho de Joseph de Maistre, podríamos bien decir: Conozco civilizaciones, no conozco nada de civilización".
El derecho internacional moderno es así, como observa Koskenniemi, intrínsecamente entrelazado con la contestación, y a medida que su instrumentación contemporánea para la voluntad del hegemón de hoy y sus satélites ha crecido cada vez más descarada, también ha crecido el número de mentes legales críticas no solo cuestionando sino buscando revertir su uso imperial. Los más lúcidos lo hacen sin atribuir más fuerza a sus afirmaciones de las que pueden soportar. En el dicho de un distinguido jurista francés, el derecho internacional es "performativo". Es decir, tales pronunciamientos en su nombre buscan traer a la existencia lo que invocan, en lugar de referirse a cualquier realidad existente, por muy loable que sea.
La misma dialéctica, por supuesto, ha sido más famosa cierta en el derecho municipal, invocada en Europa al menos desde el siglo XVII en defensa de los débiles contra los fuertes, que lo crearon. Pero allí el axioma de Austin hace la diferencia. Dentro de los estados-nación, a medida que se convirtieron, de Europa, siempre hubo un soberano determinable autorizado para hacer cumplir la ley, y a medida que esta autoridad pasó de las coronas a los pueblos, no coincidencialmente vino también el poder legítimo para cambiarla. En las relaciones entre estados, a diferencia de las relaciones entre ciudadanos, ninguna condición se cumple. Así que mientras la hegemonía funciona en ambos planos nacionales e internacionales, y por definición siempre combina coerción y consentimiento, en el plano internacional la coerción es en su mayor parte legibus solutus y el consentimiento que se asegura es inevitablemente más débil y más precario. El derecho internacional opera para ocultar esa brecha. Koskenniemi comenzó su carrera con una brillante demostración de los dos polos entre los cuales la estructura del argumento legal internacional se había movido históricamente, titulado From Apology to Utopia: o el derecho internacional proporcionaba pretextos serviles para cualquier acción que los estados quisieran tomar, o purveyaba una visión moral elevada de sí mismo como, en palabras de Hooker, "su voz la armonía del mundo", sin relación con ninguna realidad empírica. Lo que Koskenniemi no vio fue la interconexión de los dos: no utopía o apología, sino utopía como apología: responsabilidad de proteger como carta para la destrucción de Libia, preservación de la paz para la estrangulación de Irán, y el resto.
Aún así, los defensores del derecho internacional pueden argumentar que su existencia, por muy a menudo que sea abusada por los estados en la práctica, es al menos mejor que su ausencia, invocando en su ayuda el conocido dicho de La Rochefoucauld: L’hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Sin embargo, los críticos pueden igualmente responder que aquí debería invertirse. ¿No debería leerse más bien: la hipocresía es el fraude de la virtud por el vicio, para ocultar mejor los fines viciosos: el ejercicio arbitrario del poder por los fuertes sobre los débiles, la persecución o provocación implacable de la guerra en el nombre filantrópico de la paz?
"El estándar de la civilización"
Por Perry Anderson
De Monthly Review
Traducido por Canarias-Semanal.org
En 1929, Lucien Febvre ofreció la primera reflexión sistemática sobre la evolución de los significados del término "civilización", desde un ideal singular, que él databa en el tercer cuarto del siglo XVIII, hasta un hecho plural, que situaba al final de la época napoleónica. En 1944–45, dedicó su último curso de conferencias a "Europa: génesis de una civilización", y un año después añadió la palabra Civilizaciones a Économies et Sociétés en el título de la propia revista Annales. Justo antes de morir, escribió una nota afilada aprobando la desestimación de un colega del famoso dicho de Valéry de que esta civilización había descubierto ahora que era mortal: "De hecho, no son las civilizaciones las que son mortales. La corriente de la civilización persiste a través de eclipses pasajeros... Desinflación sobria de un charlatán". Una década más tarde, Fernand Braudel estaría de acuerdo: "Cuando Paul Valéry declaró 'Civilizaciones, sabemos que sois mortales', seguramente estaba exagerando. Las estaciones de la historia hacen que caigan las flores y los frutos, pero el árbol permanece. Al menos, es mucho más difícil de matar".
¿Qué tan justificada ha resultado la confianza de Braudel de que el uso del término en singular ya no tenía mucha importancia? Una forma de abordar esto es observar un cuerpo de pensamiento y práctica donde la "civilización" era históricamente conspicua, a saber, el derecho internacional. Allí, podemos comenzar notando lo que podría parecer una paradoja. La noción contemporánea de derecho internacional evoca inmediatamente la idea de relaciones entre estados soberanos. En Occidente, estas relaciones generalmente se consideran desarrolladas en algo así como un sistema formal por primera vez con el Tratado de Westfalia, que en 1648 puso fin a la Guerra de los Treinta Años en Europa. Parecería lógico suponer que un cuerpo desarrollado de pensamiento sobre el derecho internacional habría surgido en torno a este punto de inflexión. De hecho, sin embargo, para señalar sus orígenes debemos retroceder a la década de 1530. Fue entonces cuando realmente comenzó su historia, en los escritos del teólogo español Francisco de Vitoria, cuya preocupación no era con las relaciones entre los estados de Europa, de los cuales España era en ese momento el más poderoso, sino con las relaciones entre los europeos—principalmente, por supuesto, los españoles—y los pueblos de las Américas recién descubiertas.
Fundamentos
Basándose en las nociones romanas de un ius gentium, o derecho de gentes, Vitoria preguntó por qué derecho España había llegado recientemente a poseer la mayor parte del hemisferio occidental. ¿Era porque estas tierras estaban deshabitadas, o porque el Papa las había asignado a España, o porque era un deber convertir a los paganos al cristianismo, si era necesario por la fuerza? Vitoria rechazó todos esos motivos para la conquista del Nuevo Mundo. ¿Significaba eso que era, por tanto, contrario al derecho de gentes? No lo era, porque cuando los españoles llegaron a sus tierras, los habitantes salvajes de las Américas habían violado el "derecho de comunicación" universal—ius communicandi—que era un principio esencial del derecho de gentes. ¿Qué significaba tal "comunicación"? Significaba libertad de viajar y libertad de comprar y vender, en cualquier lugar: en otras palabras, libertad de comercio y libertad para persuadir, es decir, predicar verdades cristianas a los indios, como los llamaban los españoles. Si los indios resistían estos derechos, los españoles estaban justificados en defenderse por la fuerza, construyendo fortalezas, apoderándose de tierras y haciendo la guerra contra ellos en represalia. Si los indios persistían en sus fechorías, debían ser tratados como enemigos traicioneros, sujetos a saqueo y esclavitud. Las Conquistas eran, por tanto, perfectamente legítimas.
El primer verdadero bloque de construcción de lo que, durante otros doscientos años, seguiría llamándose derecho de gentes, fue así construido como una justificación del imperialismo español. El segundo bloque de construcción, aún más influyente, vino con los escritos de Hugo Grotius a principios del siglo XVII. Grotius es recordado y admirado principalmente hoy por su tratado sobre "El derecho de la guerra y la paz"—De iure belli ac pacis—de 1625. Pero su entrada real en el derecho internacional, tal como lo entendemos hoy, comenzó con un texto que llegaría a conocerse como "Sobre el botín"—De iure praedae—escrito veinte años antes. En este documento, Grotius estableció una justificación legal para la incautación por parte de un capitán de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, uno de sus primos, de un barco portugués que transportaba cobre, seda, porcelana y plata por valor de tres millones de florines, una cifra comparable a los ingresos anuales totales de Inglaterra en ese momento—un acto de saqueo a una escala sin precedentes, causando una sensación en Europa. En su decimoquinto capítulo, posteriormente publicado como Mare Liberum, Grotius explicó que los mares abiertos debían considerarse una zona libre tanto para los estados como para las empresas privadas armadas, y su primo estaba bien dentro de sus derechos, proporcionando así un argumento legal para el imperialismo comercial holandés, como Vitoria lo había hecho para el imperialismo territorial español.
Para cuando Grotius escribió su tratado general sobre las leyes de la guerra y la paz, dos décadas más tarde, los holandeses se habían interesado también en colonias en tierra, pronto apoderándose de partes de Brasil a Portugal, y Grotius ahora argumentaba que los europeos tenían el derecho de hacer la guerra a cualquier pueblo, incluso si no eran atacados por ellos, cuyas costumbres consideraban bárbaras, como retribución por sus crímenes contra la naturaleza. Este era el ius gladii—el derecho de la espada, o del castigo. Escribió: "Los reyes, y aquellos que están investidos con un poder igual al de los reyes, tienen derecho a imponer castigos no solo por las injurias cometidas contra ellos mismos o sus súbditos, sino también por aquellas que no les conciernen particularmente, sino que son, en cualquier persona, graves violaciones de la Ley de la Naturaleza o de las Naciones". En otras palabras, Grotius ofreció licencia para atacar, conquistar y matar a quien se interpusiera en el camino de la expansión europea.
A estos dos pilares del derecho internacional moderno temprano, el ius communicandi y el ius gladii, se añadieron dos justificaciones más para la colonización del mundo más allá de Europa. Thomas Hobbes propuso un argumento desde la demografía: había demasiada gente en casa, y tan poca gente en el extranjero que los colonos europeos en tierras de cazadores-recolectores tenían derecho, no a "exterminar a los que encuentran allí; sino a obligarlos a habitar más juntos, y no recorrer un gran terreno, para arrebatar lo que encuentran"—un programa sencillo para las reservas en las que eventualmente serían confinados los habitantes nativos de América del Norte. Obviamente, si las tierras podían simplemente considerarse desocupadas, incluso esto sería innecesario. A esa visión ampliamente sostenida, John Locke añadió el argumento adicional de que si había habitantes locales en el lugar, pero no aprovechaban al máximo la tierra disponible para ellos, entonces los europeos tenían todo el derecho legal de privarlos de ella, ya que cumplirían el propósito de Dios para ella al aumentar la productividad del suelo. Con esto, el repertorio de justificaciones para la expansión imperial europea estaba, a finales del siglo XVII, completo; los derechos de comunicación, de castigo, de ocupación y de producción justificaban la toma del resto del planeta.
Limitado a los civilizados
Para el siglo XVIII, las relaciones entre los estados dentro de Europa se habían convertido en el primer plano de los escritos sobre el derecho de gentes, y había voces de la Ilustración—Diderot, Smith, Kant entre ellas—cuestionando la moralidad de las incautaciones coloniales de tierras más allá de Europa, aunque ninguno propuso realmente revertirlas. Característicamente, el tratado de lejos más influyente de los nuevos, Le Droit des gens, fue del pensador suizo Emer de Vattel. En él, Vattel comentó fríamente: "La tierra pertenece a toda la humanidad y fue diseñada para proporcionarles subsistencia: si cada nación hubiera resuelto desde el principio apropiarse de un vasto país, para que la gente viviera solo de la caza, la pesca y los frutos silvestres, nuestro globo no sería suficiente para mantener a una décima parte de sus actuales habitantes. Por lo tanto, no nos desviamos de los propósitos de la naturaleza al confinar a los indios dentro de límites más estrechos".
Continuo en este aspecto con sus predecesores, el trabajo de Vattel, sin embargo, marcó un punto de inflexión discursivo, hacia una versión más secular de las leyes divinamente decretadas de la naturaleza que justificaban versiones anteriores del derecho de gentes. Sin desaparecer de ninguna manera, la religión dejó de ser la justificación de primer orden para la colonización del resto del mundo. Esa posición pasó, de ahora en adelante, a otro término. El tratado de Vattel fue publicado en 1758. Solo un año antes, en 1757, apareció el primer uso rastreable del sustantivo civilización—todavía ausente del volumen relevante de la Encyclopédie que había salido en 1753—en un texto del padre de Mirabeau. Dentro de unos pocos años, Adam Ferguson lo introdujo, independientemente, en Escocia.
El éxito del trabajo de Vattel, principalmente preocupado por las relaciones entre los estados europeos, pero cubriendo sus relaciones con el resto del mundo, era inseparable de su momento. Apareció en medio del primer conflicto global, la Guerra de los Siete Años que enfrentaba a Francia contra Gran Bretaña, librada no solo en Europa, sino en América del Norte, el Caribe, el Océano Índico y el Sudeste Asiático—en su turno, un ensayo para las titánicas luchas dentro de Europa, con sus extensiones alrededor del mundo, desatadas por la Revolución Francesa. Cuando estas llegaron a su fin con la victoria de los antiguos regímenes combinados sobre Napoleón en 1815, se habían producido tres cambios significativos en lo que alguna vez fue el derecho de gentes. En 1789, criticando la ambigüedad de la fórmula—¿no era el ius gentium un nombre equivocado para el ius inter gentes?—Bentham acuñó el término "derecho internacional", que gradualmente se impuso en el siglo siguiente. Para entonces, la línea divisoria normativa entre Europa y el resto del mundo se había convertido en "civilización", en lugar de principalmente la religión cristiana, aunque esta última seguía siendo un atributo vital de la primera.
Por último, en la segunda década del siglo XIX, donde Vattel había asumido, en consonancia con las convenciones diplomáticas de la época, la igualdad nominal de los estados soberanos, el Congreso de Viena por primera vez introdujo una jerarquía formal de estados dentro de Europa, una distinción de rango entre cinco "grandes potencias"—la llamada Pentarquía de Inglaterra, Rusia, Austria, Prusia y Francia—a las que se les otorgaron privilegios especiales y que establecieron el mapa del continente, y cada otro estado. Esta fue una innovación diseñada para sellar la unidad de la coalición contrarrevolucionaria que había derrotado a Napoleón y restaurado las monarquías en toda Europa. Pero fue una que sobrevivió al período de la Restauración en sí mismo. Para la década de 1880, el destacado jurista escocés James Lorimer podía observar que la igualdad de los estados "ahora, creo, puede decirse con seguridad que ha sido repudiada por la historia", por no hablar de la razón, como una "ficción más transparente que la igualdad de todos los individuos".
Junto con estos cambios vino la aparición, junto con la diplomacia clásica, del derecho internacional como una profesión. Su primera declaración importante vino de un ex embajador estadounidense en Prusia, Henry Wheaton, cuyos Elementos de Derecho Internacional, publicado en 1836, fue ampliamente traducido al extranjero—al francés, alemán, italiano, español, para la década de 1860 al chino—y estableció el punto de referencia para la definición de la disciplina. Citando a Grotius, Leibniz, Montesquieu y otros, Wheaton explicó que con pocas excepciones "el derecho público de las naciones siempre ha sido, y todavía es, limitado a los pueblos civilizados y cristianos de Europa o a aquellos de origen europeo"—porque fue "el progreso de la civilización, fundado en el cristianismo" el que lo había generado. Para cuando el primer Institut de Droit International entró en funcionamiento, en Bruselas en 1873, ya no era necesaria una asociación con la religión: la civilización era suficiente.
Clasificaciones
Este era el estándar que dividía al mundo, en un período que vio la intrusión del imperialismo europeo, ya no en tierras de oponentes débiles—cazadores-recolectores o estados sin armas de fuego, como en las Américas, que habían dado lugar a los escritos de Vitoria o Grotius, Locke o Vattel—sino en grandes imperios asiáticos y otros estados desarrollados, más capaces de defenderse. Este auge expansionista había comenzado ya durante las propias guerras napoleónicas, cuando los británicos se apoderaron de gran parte de la India mogol y maratha, y los franceses ocuparon el Egipto otomano. Pero después de 1815 se intensificó notablemente, trayendo las Guerras del Opio a China, la penetración naval de Japón, la conquista de Birmania, Indochina y la mayor parte de lo que ahora es Indonesia, sin hablar de todo el litoral del norte de África, repetidas invasiones de Afganistán y más.
¿Cómo se debían clasificar y manejar estos estados? ¿Gozaban de los mismos derechos que las potencias europeas? Tácitamente, el Congreso de Viena había dado su respuesta: excluido del Concierto de Potencias al que dieron origen sus procedimientos, estaba el Imperio Otomano, donde finalmente el Concierto se vendría abajo. Esa exclusión todavía podía referirse a cuestiones de fe. En lugar de esto, se desarrolló en las décadas siguientes la doctrina del "estándar de civilización". Solo aquellos estados que podían ser considerados civilizados a los ojos europeos tenían derecho a ser tratados en igualdad de condiciones con las potencias de Europa. Así como ahora había una jerarquía aceptada dentro de la comunidad de naciones europeas, el mundo no civilizado también se dividía en diferentes categorías. Lorimer produjo la sistematización más completa de esta nueva doctrina, que se convirtió en una característica aceptada de los escritos sobre derecho internacional en la época. Tres tipos de estados no cumplían con el estándar de civilización. Había estados criminales—lo que hoy se llamaría estados fuera de la ley o "paria"—como la Comuna de París o las sociedades musulmanas fanáticas: si Rusia cayera presa del Nihilismo, se uniría a sus filas. Había estados que no desafiaban las normas europeas civilizadas de la misma manera, pero—"semibárbaros"—tampoco las encarnaban, como China o Japón. También había estados, ya seniles o imbéciles, que no podían ser tratados como agentes responsables en absoluto—lo que hoy se llamaría "estados fallidos". Ninguna de estas categorías formaba parte de la sociedad internacional propiamente dicha, y la primera y la tercera requerían supresión armada por parte de ella—"El comunismo y el nihilismo están prohibidos por el Derecho de las Naciones", explicó Lorimer. Pero se podían mantener relaciones diplomáticas con el segundo grupo, los semibárbaros, siempre que las potencias europeas adquirieran derechos extraterritoriales dentro de ellos.
Lorimer estaba escribiendo en vísperas de la Conferencia de Berlín en 1884 que decidió el destino de África, como el Congreso de Viena lo había hecho una vez con el destino de Europa, con una vasta división de botines coloniales entre los estados europeos reunidos. De estos, la mayor masa individual de botín fue adquirida por el país donde la emergente disciplina del derecho internacional tenía su sede, en forma de una empresa privada controlada por el rey de Bélgica. En Bruselas, el Institut de Droit International celebró la adquisición, su revista declarando en 1895 que bajo el gobierno de Leopoldo había "un cuerpo completo de legislación cuya aplicación protege a los pueblos indígenas contra todas las formas de opresión y explotación". Las estimaciones varían sobre el número de muertes por las que su reinado en el Congo fue responsable: algunas tan altas como de 8 a 10 millones de habitantes muertos.
Al cambiar de siglo, cinco estados asiáticos—China, Japón, Persia, Siam y Turquía—habían pasado del estatus semibárbaro a la admisión en la primera Conferencia de Paz de La Haya, convocada por el zar ruso en 1899, junto con diecinueve países europeos, los Estados Unidos y México. ¿Significaba eso una nueva igualdad de posición? En la segunda Conferencia de La Haya de 1907, convocada esta vez por Theodore Roosevelt, la participación se amplió para incluir las repúblicas de América del Sur y Central y las monarquías de Etiopía y Afganistán. La propuesta clave ante la conferencia fue la creación de una Corte Internacional de Arbitraje. ¿Quién iba a estar representado en ella? Los Estados Unidos y las principales potencias europeas dieron por sentado que nombrarían a miembros permanentes de ella, mientras que otros estados simplemente rotarían en puestos temporales alrededor de ellos. Para su asombro e indignación, Brasil, en la persona del distinguido pensador y estadista abolicionista Rui Barbosa, atacó el esquema anglo-germano-americano que estipulaba esto, declarando que significaba "una justicia cuya naturaleza estaría caracterizada por una distinción jurídica de valores entre los Estados", asegurando que "las potencias ya no serían formidables solo por el peso de sus ejércitos y sus flotas. También tendrían la superioridad del derecho en la magistratura internacional, al arrogarse una posición privilegiada en las instituciones a las que pretendemos confiar la impartición de justicia a las naciones".
Defendiendo firmemente el principio de la igualdad jurídica de todos los estados soberanos, Barbosa reunió el apoyo de lo que un observador europeo llamó la "oclocracia de los estados más pequeños"—el término griego clásico para el gobierno de la multitud—para insistir en que la futura Corte Internacional debía dar una representación igualitaria, no jerárquica, a los estados convocados. Naturalmente, las grandes potencias se negaron a conceder esto, y la Conferencia se disolvió sin un resultado. La inutilidad de su objetivo nominal de ayudar a asegurar la paz internacional se hizo evidente siete años después, con el estallido de la Primera Guerra Mundial.
El principio de jerarquía
Al final de la guerra, las potencias vencedoras Inglaterra, Francia, Italia y los Estados Unidos convocaron la Conferencia de Versalles para dictar los términos de paz a Alemania, redibujar el mapa de Europa del Este, dividir el imperio otomano y—no menos importante—crear un nuevo organismo internacional dedicado a la "seguridad colectiva", para asegurar el establecimiento de una paz y justicia duraderas entre los estados, en la forma de la Sociedad de Naciones. En Versalles, los Estados Unidos no solo se aseguraron de que Rui Barbosa fuera excluido de la delegación brasileña, sino que la doctrina Monroe—la presunción abierta de Washington de dominio sobre América Latina—se incorporara en realidad al Pacto de la Sociedad como un instrumento de paz. Se estableció una Corte Permanente de Justicia Internacional en La Haya, su Artículo 38 continuando invocando "los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas". Entre los que redactaron sus estatutos estaba el autor de una defensa de 600 páginas del admirable historial de la administración belga en el Congo.
El Senado de los EE. UU. finalmente rechazó la entrada americana en la Sociedad, pero el diseño de la nueva organización reflejaba fielmente los requisitos de las potencias vencedoras, ya que su Consejo Ejecutivo—el precursor del actual Consejo de Seguridad de la ONU—estaba controlado por las otras cuatro grandes potencias del bando ganador de la guerra, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón, a quienes se les otorgó membresía permanente exclusiva en él, siguiendo el modelo del esquema americano en la Conferencia de La Haya de 1907. Ante esta flagrante imposición de un orden jerárquico sobre la Sociedad, Argentina se negó a participar en ella desde el principio, y unos años más tarde Brasil—cuando su demanda de que un país latinoamericano tuviera un asiento permanente en el consejo fue rechazada—se retiró. A finales de los años treinta, no menos de otros ocho países latinoamericanos, grandes y pequeños, habían abandonado la Sociedad. Imperturbables, el principal libro de texto de la época sobre derecho internacional, todavía ampliamente utilizado hoy, atribuido a Lassa Oppenheim y Hersch Lauterpacht, notó con satisfacción que "las Grandes Potencias son los líderes de la Familia de Naciones y cada avance del Derecho de las Naciones durante el pasado ha sido el resultado de su hegemonía política", que ahora finalmente había recibido, por primera vez, en el Consejo de la Sociedad, una "base y expresión legal formal".
Lauterpacht, cuyas realizaciones son ampliamente consideradas insuperables por cualquier abogado internacional del siglo pasado, sigue siendo una referencia en la jurisprudencia liberal en este. No tenía tiempo para las quejas de que potencias como los EE. UU. o el Reino Unido se comportaban mal cuando les convenía. "¿Nos enfrentamos realmente", preguntó sobre la política exterior estadounidense, "con ejemplos de conducta claramente inmoral que harán sonrojar al ciudadano común?" La separación de Panamá de Colombia podría haber sido ilegal, pero ¿podía llamarse inmoral? ¿O no era más bien "un caso en el que un Estado, en ausencia de un legislador internacional, ha sido llamado a actuar como legislador para el bien mayor de la comunidad internacional. La cuestión era si una empresa benefactora y civilizadora debía ser retrasada o obstruida por un Estado que resultaba estar en posesión del territorio en cuestión". El bombardeo británico de Copenhague, capital de una Dinamarca pacíficamente neutral, en 1807 y la destrucción de su flota? Si "la propia existencia de Gran Bretaña estaba en juego", un ataque tan repentino "no habría sido inconsistente ni con el derecho internacional ni con la moralidad internacional", porque "la ley y la moral pueden legítimamente ceder al bien de la comunidad internacional" (sinónimo de la derrota de Francia).
Lauterpacht dejaría a otros mostrar "la razonabilidad y la franqueza" de los tratos de su país con la humanidad en general, adhiriéndose a principios sin los cuales "dejaría de ser parte del mundo civilizado". Pero podía "someter confiadamente que una encuesta de la política exterior de los estados modernos mostrará que la inmoralidad de la conducta internacional es algo así como un mito"—una "ficción". Tal veredicto no era panglosiano. La jurisprudencia necesaria tenía algunas lagunas, que necesitaban ser llenadas. Pero eso no era razón para el pesimismo: "el derecho internacional debe ser considerado como incompleto y en estado de transición hacia el ideal finito y alcanzable de una sociedad de Estados bajo la regla vinculante del derecho tal como es reconocido y practicado por las comunidades civilizadas dentro de sus fronteras". El objetivo último, perfectamente factible, del derecho internacional era el surgimiento de una Federación Supra-nacional del Mundo dedicada a la paz. El igualmente idealista colega de Lauterpacht, Alfred Zimmern, otro pilar intelectual de la Sociedad, era más realista, confesando en un momento sin guardia que el derecho internacional era poco más que "un nombre decoroso para la conveniencia de las cancillerías", que era más útil cuando "encarnaba un matrimonio armonioso entre la ley y la fuerza".
Palabras y espadas
Tal era la posición en el período de entreguerras. De la Segunda Guerra Mundial surgió una nueva disposición. Con gran parte del continente en ruinas o endeudado, la primacía de Europa había desaparecido. Cuando se fundaron las Naciones Unidas en San Francisco en 1945, se preservó el principio de jerarquía heredado de la Sociedad en el nuevo Consejo de Seguridad, cuyos miembros permanentes recibieron aún mayores poderes que sus predecesores en el antiguo Consejo Ejecutivo, ya que ahora poseían derechos de veto. Pero el monopolio occidental de este privilegio fue roto: la URSS y China eran ahora miembros permanentes, junto con los Estados Unidos y una disminuida Gran Bretaña y Francia, y a medida que la descolonización se aceleró en las dos décadas siguientes, la Asamblea General se convirtió en un foro para resoluciones y demandas cada vez más incómodas para el hegemón y sus aliados.
Observando la escena en 1950, en su retrospectiva dominante El Nomos de la Tierra en el Derecho Internacional del Jus Publicum Europaeum, Carl Schmitt observó que en el siglo XIX: "El concepto de derecho internacional era un derecho internacional específicamente europeo. Esto era evidente en el continente europeo, especialmente en Alemania. Esto también era cierto para conceptos universales, mundiales como humanidad, civilización y progreso, que determinaban los conceptos generales y la teoría y el vocabulario de los diplomáticos. Toda la imagen seguía siendo eurocéntrica hasta la médula, ya que por 'humanidad' se entendía, sobre todo, la humanidad europea, la civilización era evidentemente solo la civilización europea, y el progreso era el desarrollo lineal de esta civilización". Pero, continuó Schmitt, después de 1945 "Europa ya no era el centro sagrado de la tierra" y la creencia en "civilización y progreso se había hundido hasta convertirse en una mera fachada ideológica". "Hoy", anunció, "el antiguo orden eurocéntrico del derecho internacional está pereciendo. Con él, el viejo nomos de la tierra, nacido del descubrimiento de un Nuevo Mundo, un evento histórico irrepetible, está desapareciendo". El derecho internacional nunca había sido verdaderamente internacional. Lo que había afirmado ser universal era meramente particular. Lo que hablaba en nombre de la humanidad era imperio.
Después de 1945, como vio Schmitt, el derecho internacional dejó de ser una criatura de Europa. Pero, por supuesto, Europa no desapareció. Simplemente se subsumió en otra de sus propias extensiones en el extranjero, los Estados Unidos, dejando abierta la pregunta: ¿hasta qué punto ha seguido siendo el derecho internacional desde 1945 una criatura, ya no de Europa, sino de Occidente, con a su cabeza la superpotencia americana? Cualquier respuesta a esta pregunta se refiere a otra. Dejando a un lado sus orígenes históricos, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho internacional como tal? Para sus primeros teóricos en la Europa de los siglos XVI y XVII, la respuesta era clara. El derecho de gentes se fundamentaba en el derecho natural, es decir, un conjunto de decretos ordenados por Dios, no cuestionables por ningún mortal. En otras palabras, la deidad cristiana era la garantía de la objetividad de sus proposiciones legales.
Para el siglo XIX, la creciente secularización de la cultura europea socavó gradualmente la credibilidad de esta base religiosa para el derecho internacional. En su lugar surgió la afirmación de que el derecho natural seguía siendo válido, pero ya no como mandamientos divinos, sino como expresiones de una naturaleza humana universal, que todos los seres humanos racionales podían y debían reconocer. Esta idea, sin embargo, pronto se hizo vulnerable a su vez por el desarrollo de la antropología y la sociología comparativa como disciplinas, que demostraron la enorme variedad de costumbres y creencias humanas a lo largo de la historia y el mundo, contradiciendo tal universalidad fácil. Pero si ni la deidad ni la naturaleza humana podían ofrecer una base segura para el derecho internacional, ¿cómo debía concebirse entonces?
Una respuesta a esta pregunta solo podía buscarse en una anterior: ¿cuál era la naturaleza de la ley misma? Allí, el mayor pensador político del siglo XVII—o quizás de cualquier siglo—Thomas Hobbes, había dado una respuesta clara en la versión latina de su obra maestra Leviathan, que apareció en 1668: sed auctoritas non veritas facit legem—no la verdad, sino la autoridad hace la ley, o como lo expresó en otro lugar: "Los pactos, sin la Espada, no son más que Palabras". Con el tiempo esto llegaría a ser conocido como la "teoría del comando de la ley". Esa teoría fue obra, dos siglos después, de John Austin, un seguidor claro de Bentham, que admiraba a Hobbes por encima de todos los demás pensadores, y al coincidir en que "toda ley es un comando", vio lo que esto significaba para el derecho internacional. Su conclusión fue: "El llamado derecho de naciones consiste en opiniones o sentimientos corrientes entre las naciones en general. Por lo tanto, no es una ley propiamente dicha... [ya que] una ley establecida por opinión general implica las siguientes consecuencias: que la parte que la hará cumplir contra cualquier transgresor futuro nunca es determinada y asignable".
Palabras cruciales: nunca determinada y asignable. ¿Por qué era así? Austin continuó: "Se sigue que la ley que rige entre las naciones no es una ley positiva; ya que toda ley positiva es establecida por un soberano determinado a una persona o personas en un estado de sumisión al autor"—pero dado que en un mundo de estados soberanos "ningún gobierno supremo está en un estado de sumisión a otro", se seguía que el derecho de naciones "no está armado con una sanción, y no impone un deber, en la aceptación correcta de estas expresiones. Porque una sanción propiamente dicha es un mal anexo a un comando". En otras palabras, en ausencia de cualquier autoridad determinable capaz de adjudicar o hacer cumplirlo, el derecho internacional deja de ser ley y se convierte en nada más que opinión.
Esta fue, y es, una conclusión profundamente impactante para la perspectiva liberal de la abrumadora mayoría de los juristas y abogados internacionales de hoy. Lo que a menudo se olvida es que fue compartida por el mayor filósofo liberal del siglo XIX, el propio John Stuart Mill, quien revisó y aprobó las conferencias de Austin sobre jurisprudencia dos veces. Respondiendo a los ataques sobre la política exterior de la breve República Francesa en 1849, que había ofrecido asistencia a una Polonia insurgente, escribió: "¿Qué es el derecho de naciones? Algo, que llamar ley en absoluto, es una aplicación incorrecta del término. El derecho de naciones es simplemente la costumbre de las naciones". ¿Eran estas, se preguntaba Mill, "el único tipo de costumbres que, en una época de progreso, deben estar sujetas a ninguna mejora? ¿Son ellos solos los que deben continuar fijos, mientras todo lo demás a su alrededor es cambiable?" Por el contrario, concluyó de manera robusta, en un espíritu que Marx habría aprobado: "Una legislatura puede derogar leyes, pero no hay un Congreso de naciones para dejar de lado costumbres internacionales, y ninguna fuerza común por la cual hacer vinculantes las decisiones de tal Congreso. La mejora de la moralidad internacional solo puede tener lugar mediante una serie de violaciones de las reglas existentes... [donde] solo hay una costumbre, la única forma de alterarla es actuar en oposición a ella".
Doblemente indeterminada
Mill escribía en un espíritu de solidaridad revolucionaria, en un momento en que el derecho internacional era poco más que una frase piadosa invocada por los gobiernos para justificar las acciones que les convenían—no tenía dimensión institucional, y los abogados internacionales aún no existían. A principios de la década de 1880, Salisbury todavía podía decirle al Parlamento sin rodeos: "El derecho internacional no tiene ninguna existencia en el sentido en que el término ley es generalmente entendido. Depende generalmente de los prejuicios de los escritores de libros de texto. No puede ser aplicado por ningún tribunal". Un siglo después, sin embargo, la institucionalización estaba en pleno desarrollo; existía la Carta de las Naciones Unidas, una Corte Internacional de Justicia, un cuerpo de abogados profesionales y una disciplina académica en expansión. Desde la década de 1940 en adelante, una considerable literatura—Hans Kelsen y Herbert Hart los nombres más distinguidos—buscó refutar a Austin señalando todas esas dimensiones del derecho, municipal o internacional, que no pueden describirse como comandos. En vano, ya que ningún escritor ha podido mostrar que estas pueden eximir al derecho de una autoridad soberana capaz de aplicarlo bajo pena de infracción, como—no una condición exhaustiva, pero sí siempre necesaria para su existencia como ley. Todo lo demás es, como lo expresó Austin, mera metáfora.
En la coyuntura de entreguerras fue una vez más Carl Schmitt, el antítesis de un pensador liberal, quien señaló la continua validez del caso de Austin. En una serie de demoliciones mordaces de las pretensiones de la Sociedad de Naciones y su Corte Internacional, Schmitt demostró que el estado de derecho imparcial que pretendían mantener era invariablemente indeterminado, tal como Austin había predicho que debía ser. Y doblemente: indeterminado en cuanto a su contenido—como en las reparaciones completamente abiertas impuestas a Alemania en Versalles, que podían ser ajustadas por las potencias vencedoras sobre los vencidos según lo consideraran apropiado, lanzándola a un verdadero Abgrund der Unbestimmtheit; y indeterminado—"inasignable", como lo expresó Austin—en cuanto a su ejecución, que simplemente dependía de la decisión de las potencias que comandaban la Sociedad de Naciones y su Corte. La doctrina de "no intervención" con la que Inglaterra y Francia aseguraron la victoria del fascismo en España ofreció otro caso clásico de tal indeterminación, en la ilustración más elocuente del famoso dicho de Talleyrand de que "la no intervención es un término metafísico que significa más o menos lo mismo que intervención".
La esencia del derecho internacional que surgió después de 1918, y con cuya evolución todavía vivimos hoy, fue lo que Schmitt identificó como su carácter fundamentalmente discriminatorio. Las guerras libradas por las potencias liberales que dominaban el sistema eran acciones policiales desinteresadas que mantenían el derecho internacional. Las guerras libradas por cualquier otro eran empresas criminales que violaban el derecho internacional. Lo que prohibían a otros, las potencias liberales se reservaban la libertad de hacer ellas mismas. Históricamente, señaló Schmitt, la conducta prolongada de los Estados Unidos en el Caribe y América Central había pionerado este patrón.
Práctica
El mundo en el que vivimos ahora ha visto una vasta expansión y proliferación de lo que pasa por derecho internacional, extendiendo el diagnóstico de Schmitt en dos direcciones. Por un lado, se ha desarrollado una categoría de derecho que es una ilustración tan perfecta de la caracterización del derecho de las naciones por Austin que él mismo apenas podría haberla soñado: la noción de un derecho que no es, en la frase técnica, "justiciable"—es decir, que ni siquiera pretende tener ninguna fuerza de ejecución en el mundo real, permaneciendo simplemente una aspiración nominal—en otras palabras, opinión pura y simple, en términos de Austin; y que, sin embargo, los juristas denominan solemnemente un derecho. Por otro lado, el número de acciones emprendidas por las principales potencias como deseen, ya sea en nombre o en desafío del derecho internacional—indeterminación sin límite—ha aumentado exponencialmente. La agresión no es un monopolio del hegemón. Se han lanzado guerras de invasión sin consulta, en colusión subrepticia, o colisión abierta, con él: Inglaterra y Francia contra Egipto, China contra Vietnam, Rusia contra Ucrania; sin hablar de potencias menores, Turquía contra Chipre, Iraq contra Irán, Israel contra Líbano. Ninguna de estas acciones está exenta de veredictos históricos exigentes. Ese juicio, sin embargo, es necesariamente político, no jurídico. Desde 1945, las guerras de este orden han, entre las justificaciones alegadas para ellas, raramente si es que alguna vez (los intentos anglo-franceses en 1956 no surtieron efecto en Washington) invocado el derecho internacional. Esa es la prerrogativa del hegemón y sus colaboradores en cualquier operación común.
Bastan unos pocos ejemplos. En la misma fundación de la más alta encarnación oficial del derecho internacional, es decir, las Naciones Unidas, cuya Carta consagra la soberanía e integridad de sus miembros, los Estados Unidos estaban comprometidos en su sistemática violación. En una base del ejército en el antiguo fuerte español a unos pocos kilómetros de la conferencia inaugural que creó las Naciones Unidas en San Francisco en 1945, un equipo especial de inteligencia militar estadounidense estaba interceptando todo el tráfico de cables de los delegados a sus países de origen; los mensajes descodificados llegaban a la mesa de desayuno del Secretario de Estado estadounidense Stettinius a la mañana siguiente. El oficial a cargo de esta operación de vigilancia las 24 horas informaba que "el sentimiento en la Rama es que el éxito de la Conferencia puede deberse en gran medida a su contribución". ¿Qué significaba éxito aquí? El historiador estadounidense que describe este espionaje sistemático se exalta de que "Stettinius estaba presidiendo una empresa que su nación ya estaba dominando y moldeando"—porque la ONU era "desde el principio un proyecto de los Estados Unidos, ideado por el Departamento de Estado, guiado hábilmente por dos presidentes prácticos y propulsado por el poder estadounidense... Para una nación justamente orgullosa de sus innumerables logros"—el más reciente, el lanzamiento de bombas atómicas en Japón—"este logro único debería estar siempre en la cima de su ilustre lista".
Las cosas no eran diferentes sesenta años después. La Convención de la ONU de 1946 establece que "Las instalaciones de la ONU serán inviolables. La propiedad y los activos de las Naciones Unidas, dondequiera que se encuentren y por quienquiera que sean mantenidos, estarán inmunes de registro, requisición, confiscación, expropiación y cualquier otra forma de interferencia, ya sea por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa". En 2010 se reveló que la esposa de Clinton, entonces Secretaria de Estado, había dirigido a la CIA, al FBI y al Servicio Secreto para que rompieran los sistemas de comunicación, apropiándose de contraseñas y claves de encriptación, del Secretario General de la ONU, junto con los embajadores de los otros cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y asegurar los datos biométricos, números de tarjetas de crédito, direcciones de correo electrónico e incluso números de viajeros frecuentes de "funcionarios clave de la ONU, incluidos subsecretarios, jefes de agencias especializadas y asesores principales, principales ayudantes del secretario general, jefes de operaciones de paz y misiones políticas de campo". Naturalmente, ni la Sra. Clinton ni el estado estadounidense pagaron ningún precio por su flagrante violación de una ley internacional que supuestamente protege a la propia ONU, la sede oficial de tal ley.
¿Qué hay de la justicia internacional que el derecho internacional pretende mantener? El Tribunal de Tokio de 1946–48, organizado por los Estados Unidos para juzgar a los líderes militares de Japón por crímenes de guerra, excluyó al Emperador Showa del juicio para lubricar la ocupación estadounidense del país, y trató la evidencia con tal desprecio por el debido proceso que el juez indio en el Tribunal, en una condena abrasadora de 1,000 páginas, observó que los juicios de Tokio equivalían a poco más que "una oportunidad para los vencedores de tomar represalias", declarando "solo una guerra perdida es un crimen". El juez holandés en el Tribunal admitió francamente: "Por supuesto, en Japón todos estábamos al tanto de los bombardeos y las quemas de Tokio y Yokohama y otras grandes ciudades. Era horrible que fuéramos allí con el propósito de vindicar las leyes de la guerra, y sin embargo veíamos todos los días cómo los Aliados las habían violado terriblemente"—la concepción discriminatoria de la ley de Schmitt a la letra. Las sucesivas guerras americanas que siguieron en Asia Oriental, primero en Corea y luego en Vietnam, estaban entonces plagadas, como han mostrado los historiadores americanos, de atrocidades de todo tipo. Naturalmente, ningún tribunal jamás las ha considerado responsables.
¿Ha cambiado mucho desde entonces? En 1993, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció un Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, para procesar a los culpables de crímenes de guerra en la desintegración del país. Trabajando estrechamente con la OTAN, la fiscal jefe canadiense se aseguró de que las acusaciones exitosas por limpieza étnica recayeran sobre los serbios, el objetivo de la hostilidad estadounidense y de la UE, pero no sobre los croatas, armados y entrenados por los EE.UU. para sus propias operaciones de limpieza étnica; y cuando la OTAN lanzó su guerra contra Serbia en 1999, excluyó cualquier acción de la OTAN—el bombardeo de la embajada china en Belgrado y demás—de su investigación de crímenes de guerra. Esto era perfectamente lógico, ya que como explicó el oficial de prensa de la OTAN en ese momento: "Fueron los países de la OTAN quienes establecieron el Tribunal, quienes lo financian y apoyan a diario". En resumen, una vez más, los EE.UU. y sus aliados usaron los juicios para criminalizar a sus oponentes derrotados, mientras su propia conducta permanecía por encima del escrutinio judicial.
En la última iteración del mismo patrón, la ahora permanente Corte Penal Internacional establecida en 2002 fue impulsada a la existencia por los Estados Unidos, que estuvo centralmente involucrado en su concepción y preparación, pero luego se aseguró de que los EE.UU. no estarían sujetos a la jurisdicción de la CPI. Cuando, para gran enojo de la administración de Clinton, el borrador del Estatuto fue cambiado para hacer posible el enjuiciamiento de miembros incluso de un estado que no era signatario del mismo, haciendo que los soldados, pilotos, torturadores y otros estadounidenses fueran potencialmente vulnerables a ser incluidos en el mandato de la Corte, los EE.UU. firmaron rápidamente más de cien acuerdos bilaterales con países donde su ejército estaba o había estado presente, excluyendo al personal estadounidense de cualquier riesgo. Finalmente, en una típica farsa, en su último día en la Casa Blanca, Clinton instruyó al representante estadounidense a firmar el Estatuto de la futura Corte, sabiendo perfectamente bien que este gesto no tenía ninguna posibilidad de ratificación en el Congreso. Naturalmente, la CPI—con personal manejable—se abstuvo de investigar cualquier acción estadounidense o europea en Irak o Afganistán, concentrando su celo exclusivamente en países de África, según el axioma no dicho: una ley para los ricos, otra para los pobres.
Discriminaciones
En cuanto al Consejo de Seguridad de la ONU, el guardián nominal del derecho internacional, su historial habla por sí mismo. La ocupación iraquí de Kuwait en 1990 trajo sanciones inmediatas y una contra-invasión de un millón de efectivos a Irak. La ocupación israelí de Cisjordania ha durado medio siglo sin que el Consejo de Seguridad moviera un dedo. Cuando los EE.UU. y sus aliados no pudieron asegurar una resolución que los autorizara a atacar Yugoslavia en 1998-99, utilizaron la OTAN en su lugar, en clara violación de la Carta de la ONU que prohíbe las guerras de agresión, dondeupon el Secretario General de la ONU Kofi Annan, designado por Washington, calmadamente dijo al mundo que aunque la acción de la OTAN podría no ser legal, era legítima—como si Schmitt hubiera escrito sus palabras para ilustrar lo que quería decir con la indeterminación constitutiva del derecho internacional. Cuando, cuatro años más tarde, los Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron su ataque a Irak, habiendo tenido que eludir al Consejo de Seguridad de la ONU bajo la amenaza de un veto de Francia, el mismo Secretario General una vez más bendijo la operación ex post facto, asegurándose de que por votación unánime el Consejo de Seguridad diera cobertura retroactiva a Bush y Blair votando la asistencia de la ONU a su ocupación de Irak con la Resolución 1483. El derecho internacional puede ser dispensado al lanzar una guerra; pero siempre puede ser útil para ratificar tal guerra después del hecho.
¿Armas de destrucción masiva? El Tratado de No Proliferación Nuclear es la ilustración más clara de todas del carácter discriminatorio del orden mundial que ha tomado forma desde la Guerra Fría, reservando a solo cinco potencias el derecho a poseer y desplegar bombas de hidrógeno, y prohibiendo su posesión a todos los demás, que podrían necesitarlas más para su defensa. Formalmente, el Tratado no es una regla vinculante del derecho internacional, sino un acuerdo voluntario del cual cualquier signatario es libre de retirarse. De hecho, no solo una retirada perfectamente legal del Tratado es tratada como si fuera una violación del derecho internacional, para ser castigada con la máxima severidad, como en el caso de Corea del Norte, sino que incluso la observancia del Tratado está sujeta a interpretación restrictiva, y si no se monitorea suficientemente, sujeta a represalias, como en el caso de sanciones draconianas contra Irán—indeterminación y discriminación elegantemente combinadas. Que Israel haya ignorado el Tratado y posea desde hace mucho tiempo abundantes armas nucleares no puede ser mencionado. Las potencias que castigan a Corea del Norte e Irán pretenden que el masivo arsenal nuclear israelí no existe—quizás el mejor comentario de todos sobre las alquimias del derecho internacional.
Triunfo del singular
Pyongyang y Teherán, por supuesto, son libremente categorizados como estados "parias" o "rogue" en el discurso de la discriminación jural contemporánea, haciendo eco de la clasificación de regímenes fuera de la ley del siglo XIX. ¿Deberíamos considerar eso como un anacronismo involuntario, como el Artículo 38 I (c) que todavía está en la Constitución de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, reconstituida por las Naciones Unidas, continuando anunciando su adhesión a los principios de derecho que definen a las naciones civilizadas, a la sombra de un busto de Grotius? Eso sería un error. El "estándar de civilización" proclamado—adecuadamente—en Bruselas ayer disfruta, por el contrario, de una nueva vida hoy. Debemos el primer estudio moderno de su pasado, The Standard of ‘Civilization’ in International Society, a un académico estadounidense, servidor del Departamento de Estado y líder de la Iglesia Mormona, quien—crítico de su uso para justificar excesos coloniales en tiempos pasados—observó, sin embargo, el papel elevador que también podría desempeñar en educar a los no europeos en códigos morales más altos, y recomendó dos posibles sucesores: un nuevo "estándar de derechos humanos" siendo pionero por los europeos, o alternativamente un "estándar de modernidad", trayendo las bendiciones de la civilización en forma de cultura cosmopolita a todos.
Eso fue en 1984. Fue presciente. En el nuevo siglo, el titular de una cátedra en una escuela nombrada en honor al mentor de la ex Secretaria de Estado Condoleezza Rice, explicando que "algo así como un nuevo estándar de civilización es necesario para salvarnos de la barbarie de una soberanía prístina", proclama los derechos humanos—sobre todo tal como los practica la Unión Europea—como ese estándar; y un principal infractor contra él, la Autoridad Palestina. Alternativamente, un destacado especialista estadounidense en terrorismo y ciberseguridad ofrece una actualización más palpable de la noción. Los Planes de Ajuste Estructural impuestos a países subdesarrollados por el FMI son el equivalente contemporáneo de las capitulaciones ilustradas de antaño que ayudaron a traer a los otomanos y otros al concierto de estados aceptables, continuando su trabajo de "armonización civilizatoria", esencial para la sociedad internacional. Más ambiciosamente aún, un académico iraní de Dinamarca, denunciando el Islam como un totalitarismo oriental, ha anunciado la llegada de un Estándar Global de Civilización—EGC—como el faro del avance de la humanidad hacia un mundo mejor, ganando impulso cada día. Estamos viviendo, exclama, un nuevo "momento grociano", en el que los dos pilares de la civilización global son "capitalismo y liberalismo". Tampoco los historiadores han sido encontrados deficientes. El historiador contemporáneo más prominente y prolífico en Harvard, Niall Ferguson, autor de obras sobre los bancos Rothschild y Warburg, las Primeras y Segundas Guerras Mundiales y la historia del dinero, restaura el singular con aplomo inalterado en Civilization: The West and the Rest (2011), dedicado a una explicación de todas las razones por las que el primero triunfó sobre el segundo.
Escribiendo al cambiar de los años sesenta, Braudel reiteró la convicción de Febvre de que Valéry estaba equivocado: "Las civilizaciones son una realidad de muy larga duración. No son 'mortales', sobre todo—a pesar de la frase demasiado famosa de Valéry—medidas por nuestras vidas individuales. Los accidentes letales... les ocurren mucho menos a menudo de lo que pensamos. En muchos casos, son simplemente enviadas a dormir". Habitualmente, son solo "sus flores más exquisitas, sus logros más raros, los que perecen, pero sus profundas raíces sobreviven a muchas rupturas, a muchos inviernos". Podría haber "una inflación de la civilización en singular", pero "sería pueril imaginar esto, más allá de su triunfo, haciendo desaparecer las diferentes civilizaciones que son los verdaderos personajes que aún nos confrontan". Característicamente, sin embargo, las conclusiones de Braudel oscilaban. En un registro, el singular y el plural colaboran fructíferamente: "Plural y singular forman un diálogo, complementándose y diferenciándose entre sí, a veces visibles a simple vista, casi sin requerir atención". En la página siguiente, se toca una nota muy diferente: "Un ciego y feroz combate está en marcha bajo varios nombres, y en varios frentes, entre civilizaciones y civilización. La tarea es domesticar, canalizarlo, imponerle un nuevo humanismo", y "en esa batalla sin precedentes muchas estructuras culturales pueden agrietarse y todas a la vez". Medio siglo después, podemos preguntarnos, ¿ha sido la civilización en singular subyugada por las civilizaciones en plural, como él esperaba que sería?
El espectáculo del derecho internacional sugiere lo contrario. Braudel tenía una comprensión amplia y profunda de la dinámica material y cultural de la historia humana, dándole un sentido sin igual de las diferencias entre civilizaciones. Mucho menos interesado en sus dimensiones políticas e ideológicas, identificó la civilización en singular—es decir, la civilización occidental—demasiado simplemente con la de "la máquina": esencialmente, la tecnología, que él pensaba correctamente que podía ser adaptada por cualquiera de las civilizaciones del mundo que habían sobrevivido hasta el presente. Del poder del orden intelectual e institucional de Occidente, por no hablar de su predominio militar, tomó menos en cuenta.
La fuerza de la opinión
Nada de esto, por supuesto, significa que el derecho internacional esté sin ninguna sustancia que pueda, a efectos prácticos, considerarse universal. Es suficiente considerar el hecho de que ningún estado en el mundo prescinde de apelar a él, aunque solo sea porque todos se benefician de al menos una convención asociada a él: la inmunidad diplomática de sus embajadas en el extranjero, respetada incluso después de que la guerra haya sido declarada por el país anfitrión contra el estado que representan—lo que podría llamarse el Contenido Mínimo del Derecho Internacional, por analogía con la reducción de Hart a lo mismo del Derecho Natural. Por supuesto, cada embajada de un estado importante, y la mayoría de los de menor importancia, está llena de personal dedicado a tiempo completo a la espionaje, sin ninguna garantía legal en el derecho internacional. Poca comodidad para sus teóricos se encuentra en tales incongruencias.
Para concluir: en cualquier evaluación realista, el derecho internacional no es ni verdaderamente internacional ni genuinamente derecho. Sin embargo, eso no significa que no sea una fuerza a tener en cuenta. Es una fuerza importante. Pero su realidad es como la describió Austin: lo que en el vocabulario que heredó de Hobbes llamó opinión, y hoy llamaríamos ideología. Allí, como una fuerza ideológica en el mundo al servicio del hegemón y sus aliados, es un formidable instrumento de poder. Para Hobbes, la opinión era la clave de la estabilidad o inestabilidad política de un reino. Como escribió: "Las acciones de los hombres proceden de sus opiniones, y en el buen gobierno de las opiniones consiste el buen gobierno de las acciones de los hombres"—así "el poder de los poderosos no tiene otra base que la opinión y creencia del pueblo". Fueron las opiniones sediciosas, creía, las que desencadenaron la Guerra Civil en Inglaterra, y fue para inculcar opiniones correctas que escribió Leviathan, que esperaba sería enseñado en las universidades que eran "las fuentes de doctrina civil y moral", para traer "tranquilidad pública" de vuelta a la tierra. No tenemos que compartir el respeto de Hobbes por el poder de la opinión, o sus preferencias entre las opiniones de su época, para reconocer la validez de la importancia que les atribuía. El derecho internacional puede ser una mistificación. No es un detalle.
Entonces, ¿cómo debería concebirse? Para el más formidable de los juristas internacionales de hoy, el académico finlandés Martti Koskenniemi, el derecho internacional es mejor denominado una técnica hegemónica, en el sentido gramsciano. Para Gramsci, observa, el ejercicio de la hegemonía siempre involucraba la representación exitosa de un interés particular como un valor universal. Eso, ciertamente, intentó el estándar de civilización, y en su apogeo logró, como lo ha hecho típicamente el vocabulario de la "comunidad internacional" desde entonces. El derecho internacional en ese sentido nunca había dejado de ser un instrumento del poder euroamericano. Pero precisamente porque ofrecía un discurso ostensiblemente universal, estaba abierto a la apropiación y reversión, reclamándolo para otros intereses más amplios y más humanos. Incluso en el apogeo de la arrogancia imperial en el siglo XIX, después de todo, voces elocuentes habían resistido el estándar de civilización: "El argumento empleado en nuestro tiempo... para justificar y disfrazar el despojo de razas más débiles ya no es el llamado de la religión, sino de la civilización: los pueblos modernos tienen una misión civilizadora que no pueden declinar", escribió un modesto abogado de Burdeos, Charles Salomon, en 1889. Más radical incluso que Braudel, continuó: "Se habla de civilización como si hubiera un absoluto de solo una: los que lo hacen todos creen que tienen derecho al primer rango de ella. Cambiando ligeramente el conocido dicho de Joseph de Maistre, podríamos bien decir: Conozco civilizaciones, no conozco nada de civilización".
El derecho internacional moderno es así, como observa Koskenniemi, intrínsecamente entrelazado con la contestación, y a medida que su instrumentación contemporánea para la voluntad del hegemón de hoy y sus satélites ha crecido cada vez más descarada, también ha crecido el número de mentes legales críticas no solo cuestionando sino buscando revertir su uso imperial. Los más lúcidos lo hacen sin atribuir más fuerza a sus afirmaciones de las que pueden soportar. En el dicho de un distinguido jurista francés, el derecho internacional es "performativo". Es decir, tales pronunciamientos en su nombre buscan traer a la existencia lo que invocan, en lugar de referirse a cualquier realidad existente, por muy loable que sea.
La misma dialéctica, por supuesto, ha sido más famosa cierta en el derecho municipal, invocada en Europa al menos desde el siglo XVII en defensa de los débiles contra los fuertes, que lo crearon. Pero allí el axioma de Austin hace la diferencia. Dentro de los estados-nación, a medida que se convirtieron, de Europa, siempre hubo un soberano determinable autorizado para hacer cumplir la ley, y a medida que esta autoridad pasó de las coronas a los pueblos, no coincidencialmente vino también el poder legítimo para cambiarla. En las relaciones entre estados, a diferencia de las relaciones entre ciudadanos, ninguna condición se cumple. Así que mientras la hegemonía funciona en ambos planos nacionales e internacionales, y por definición siempre combina coerción y consentimiento, en el plano internacional la coerción es en su mayor parte legibus solutus y el consentimiento que se asegura es inevitablemente más débil y más precario. El derecho internacional opera para ocultar esa brecha. Koskenniemi comenzó su carrera con una brillante demostración de los dos polos entre los cuales la estructura del argumento legal internacional se había movido históricamente, titulado From Apology to Utopia: o el derecho internacional proporcionaba pretextos serviles para cualquier acción que los estados quisieran tomar, o purveyaba una visión moral elevada de sí mismo como, en palabras de Hooker, "su voz la armonía del mundo", sin relación con ninguna realidad empírica. Lo que Koskenniemi no vio fue la interconexión de los dos: no utopía o apología, sino utopía como apología: responsabilidad de proteger como carta para la destrucción de Libia, preservación de la paz para la estrangulación de Irán, y el resto.
Aún así, los defensores del derecho internacional pueden argumentar que su existencia, por muy a menudo que sea abusada por los estados en la práctica, es al menos mejor que su ausencia, invocando en su ayuda el conocido dicho de La Rochefoucauld: L’hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Sin embargo, los críticos pueden igualmente responder que aquí debería invertirse. ¿No debería leerse más bien: la hipocresía es el fraude de la virtud por el vicio, para ocultar mejor los fines viciosos: el ejercicio arbitrario del poder por los fuertes sobre los débiles, la persecución o provocación implacable de la guerra en el nombre filantrópico de la paz?















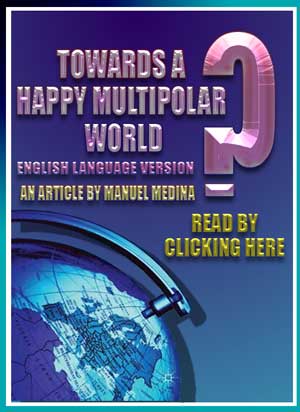

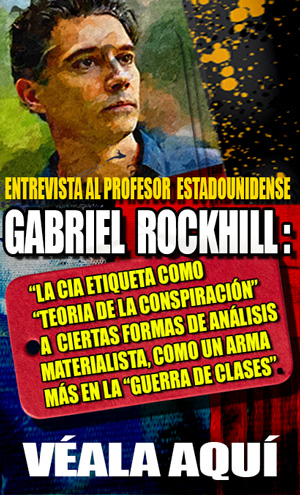







Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.170