
LA TRAMPA KEYNESIANA... LA ILUSIÓN QUE DESARMA LA PROTESTA SOCIAL
¿Por qué el keynesianismo sigue seduciendo incluso a sectores críticos?
El keynesianismo suele ser presentado como "solución mágica" en tiempos de crisis, prometiendo un capitalismo "más humano". Pero tras sus promesas de empleo y justicia social se oculta una función histórica clara: salvar al sistema, no cambiarlo. Esta corriente ideológica no solo ha servido de herramienta a la socialdemocracia europea durante décadas. En América Latina, asimismo, ha servido de banderín de enganche de las ilusiones populares. Pero ¿cuál ha terminado siendo el resultado de la experiencia? En este artículo se trata desnudar su lógica, su función y sus límites, para tratar de dar paso a otras formas de pensar el poder desde abajo.
POR MÁXIMO RELTI PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Cada vez que el capitalismo se tambalea, cuando los números rojos inundan las cuentas públicas, el desempleo ![[Img #89338]](https://canarias-semanal.org/upload/images/01_2026/9359_maximo-relti.jpg) crece y la rabia colectiva empieza a ocupar calles y plazas, aparece una vieja receta, una fórmula mágica que promete arreglarlo todo, pero sin tocar lo esencial. Esa receta lleva el nombre de keynesianismo.
crece y la rabia colectiva empieza a ocupar calles y plazas, aparece una vieja receta, una fórmula mágica que promete arreglarlo todo, pero sin tocar lo esencial. Esa receta lleva el nombre de keynesianismo.
Presentado como una solución razonable frente a los excesos del mercado, el keynesianismo nos habla de intervención estatal, de obras públicas, de subsidios y de más empleo. Nos promete que el Estado puede tomar el timón y corregir los errores del capital. Suena bien, ¿no? Pero la verdad es que la propuesta tiene truco: por muy buenas que parezcan sus intenciones, esta fórmula no busca transformar el sistema, sino salvarlo de su propia voracidad. Y eso la convierte en una trampa.
Porque cuando el keynesianismo dice “Estado”, no se está refiriendo a un poder neutral al servicio del pueblo, sino a una herramienta que gestiona la crisis sin romper en ningun momento con las estructuras que la generan. Es como si en una casa que se está cayendo a pedazos, en lugar de reconstruir los cimientos nos ofrecieran pintar las paredes. Una ilusión costosa y, además, peligrosa.
EL NACIMIENTO DE UNA ILUSIÓN
Para entender de dónde viene esta trampa hay que viajar en el tiempo hasta la década de los años 30 del siglo pasado. El capitalismo acababa de estrellarse contra el muro de la Gran Depresión. Millones de personas quedaron sin empleo, las fábricas cerraban y los bancos caían como fichas de dominó. La miseria y el miedo se extendían como una mancha de aceite.
Fue entonces cuando se lanzó una nueva propuesta: si el mercado no podía autorregularse, entonces el Estado debía intervenir. La idea era sencilla: aumentar el gasto público, generar empleo mediante grandes obras y sostener el consumo para que las empresas siguieran produciendo. Y, sobre todo, evitar que el descontento popular se transformara en revolución.
No se trataba de cuestionar el sistema, sino de protegerlo de sí mismo. La estrategia funcionó durante un cierto tiempo. En los países centrales, especialmente después de la II Guerra Mundial, surgieron los llamados “Estados de Bienestar”.
Su aparición correspondía a la arrolladora derrota que el Ejército Rojo había infligido a la Alemania fascista y también a la enorme atracción que la experiencia socialista que estaba teniendo lugar en la URSS ejercía sobre las clases trabajadoras europeas. Como respuesta al temor a esas peligrosas referencias, en los paises capitalistas mas desarrollados se crearon sistemas públicos de salud, educación y de seguridad social. Millones de personas comenzaron a vivir mejor y a disfrutar de determinadas conquistas que hasta hacia poco habrían resultado impensables.
A ello contribuyó también la circunstancia histórica de que una buena parte de las burguesías europeas habían colaborado con los gobiernos fascistas, cuando no participado incluso en la promoción y establecimiento de ese tipo de regímenes políticos, como fueron los casos arquetípicos de Italia, Alemania y España.
A no pocos les pareció que el capitalismo podría humanizarse. No obstante, bajo la superficie, las viejas contradicciones continuaron perviviendo, siendo estas concesiones tan solo una tregua, a la espera de tiempos mejores en la correlacion de fuerzas sociales para volver a retomar la contraofensiva.
EL MODELO QUE NO AGUANTÓ LA PRUEBA DEL TIEMPO
Durante los años dorados del keynesianismo —entre los 50 y los 70 del siglo pasado— se estuvo alimentando la esperanza de que el crecimiento económico podía repartirse de manera más o menos equitativa. Pero el equilibrio era frágil. El pacto social que sostenía este modelo descansaba sobre unas condiciones excepcionales: una economía en expansión, un dominio mundial de los países imperialistas y un movimiento obrero controlado y canalizado hacia la vía institucional.
Todo este panorama empezó a romperse en Europa en los años 70. La inflación descontrolada, las crisis del petróleo, el aumento del desempleo y la caída de la productividad pusieron al descubierto los límites del keynesianismo.
Las grandes empresas comenzaron a buscar formas de maximizar sus beneficios a toda costa, procediendo a deslocalizar la producción, recortando derechos laborales, reduciendo impuestos y presionando a los gobiernos para que abandonaran sus políticas de gasto social.
Así, lo que vino después fue el neoliberalismo: un giro brutal hacia la privatización, la liberalización de los mercados y la destrucción de parte de los derechos conquistados por los trabajadores durante décadas anteriores. El Estado pasó de ser “el salvador del sistema” a convertirse en el administrador de la austeridad.
¿Y el keynesianismo? Quedó relegado, pero sin llegar a desaparecer del todo.
UNA ILUSIÓN QUE APARECE EN CADA CRISIS
Cuando las políticas neoliberales muestran su rostro más cruel, cuando la pobreza aumenta y la bronca social se hace visible, el keynesianismo reaparece mágicamente como el consuelo del “mal menor”. Vuelve a ponerse de moda entre ciertos sectores progresistas, como si se tratara de la única alternativa al desastre.
Y puede resultar comprensible que muchas personas lo vean con simpatía: promete empleo, servicios públicos, igualdad de oportunidades. Habla en nombre de la justicia social y de un Estado que “cuida” a los ciudadanos. Frente al caos neoliberal, adquiere la apariencia de una bocanada de aire fresco. Pero es aquí donde conviene detenerse y observar el asunto con lupa.
La pregunta clave no es si el keynesianismo es “mejor” o “peor” que el neoliberalismo. La verdadera cuestión es si sirve para cambiar las reglas del juego o solo para sostenerlas con otro discurso. Porque, en el fondo sucede que ambas corrientes comparten la misma idea central: el capitalismo es intocable. Lo que cambia tan solo es cómo administrarlo.
Y aquí está el corazón del problema: el keynesianismo no se atreve a tocar las raíces del poder, ni a poner en cuestión la propiedad privada de los grandes medios de producción, ni a redistribuir el control de la riqueza. Solo ofrece una gestión más amable en un sistema profundamente desigual.
EL ESTADO NO ES NEUTRO
Una de las grandes promesas del keynesianismo es que el Estado puede actuar como árbitro entre capital y trabajo. Pero tal propuesta es una ficción. El Estado no es una institución que esté situada por encima de las clases sociales: es una herramienta al servicio de quienes controlan la riqueza. Puede cambiar de discurso, puede maquillarse de “progresista”, pero sigue funcionando dentro de una estructura que favorece a los mismos de siempre.
Cuando el Estado gasta, lo hace muchas veces para salvar bancos, subvencionar empresas privadas o rescatar mercados. Y cuando invierte en lo público, suele hacerlo sin romper con las lógicas que generan la pobreza y la exclusión. No redistribuye poder, solo administra el conflicto social para que este oueda desbordarse.
Por ello, confiar en que el Estado “regule” al capital, sin romper con las bases del sistema, es algo asi como poner a los ladrones a custodiar una Caja fuerte.
CUANDO EL MALTRATO SOCIAL VIENE ENVUELTO EN CINTAS DE COLORES
Uno de los efectos más peligrosos del keynesianismo no está en lo que hace, sino en lo que impide que suceda. Su función histórica ha sido canalizar el malestar social hacia salidas enmarcadas dentro del sistema, evitando que el descontento pueda transformanse en una acción colectiva transformadora. Las corrientes keynesianas y neokeynesianas se comportan como diques que desvían la corriente del río para impedir que la fuerza de las aguas puedan romper el muro.
Cuando las crisis golpean fuerte y la gente empieza a organizarse, a protestar, a cuestionarlo todo, aparece el discurso keynesiano ofreciendo soluciones “razonables”: aumentar el salario mínimo, reforzar el gasto social, dar créditos blandos, lanzar algún tipo de plan de empleo. Temporalmente todo parece mejorar… hasta que retorna la vorágine, y el viejo orden se rearma con nuevas máscaras.
Es como si el sistema capitalista dispusiera de dos caras: una despiadada (el neoliberalismo) y otra paternalista (el keynesianismo). Pero ambas sirven al mismo amo. Ambas protegen la lógica de la ganancia por encima de la vida. Solo que la segunda lo hace con mejores modales.
Y lo más efectivo consiste en que aplica sus parches hablando en nombre del pueblo, de la igualdad, de la democracia. De esa forma logra desactivar la rabia, absorber el conflicto y evitar que la protesta pueda convertirse en poder colectivo. La trampa funciona porque seduce, porque se presenta como "sentido común" y alternativa… aunque realmente no lo sea.
EL "PROGRESISMO" QUE GESTIONA EL CAPITAL
Los gobiernos que se autodenominan "progresistas" suelen caer atrapados en una trampa que se han tendido a sí mismos. Acceden a los gobiernos con discursos transformadores, prometiendo poner límites a la codicia del capital, proteger a los trabajadores y hacer que “los ricos paguen más”.
Pero cuando les toca asumir la tarea de gobernar, el margen de maniobra del que disponen es mínimo. El chantaje de los mercados, las deudas externas, los tratados internacionales y la presión de las grandes empresas los amarran de pies y manos. Y dado que quienes los apoyan son votantes y no militantes, su capacidad de respuesta y de movilización social es nula.
¿Resultado? Un "progresismo" reducido a administrar el desastre, repartir las migajas y reproducir la misma estructura que habian prometido reformar. A veces con más empatía, con rostros amables, con lenguaje inclusivo y con la aplicación de algunas políticas sociales de segundo orden, pero sin llegar a tocar la raíz del problema: quién tiene el poder, quién decide qué se produce, cómo se distribuye y para qué.
En muchos países de América Latina, antes y después del llamado "Socialismo del siglo XXI, se ha podido constatar como este ciclo se repite una y otra vez: gobiernos populares que terminan frustrando y desilusionando a sus propias bases sociales, porque su horizonte no traspasa apenas la idea de humanizar el capitalismo, y nunca de superarlo.
Y mientras tanto, el descontento se recicla, la rabia se desvanece y la esperanza se agota.
ROMPER LA ILUSIÓN, CONSTRUIR LO NUEVO
El keynesianismo ha cumplido su función una y otra vez: evitar que el sistema se hunda por completo cuando entra en crisis. Se presenta como el "camino del medio", como un equilibrio entre el caos del mercado y los “excesos” revolucionarios. Pero en el fondo, no pasa de ser un salvavidas para el capital.
Su lógica no cambia las reglas del juego, apenas logra suavizar sus efectos. Y la cuestion es que mientras la desigualdad continue siendo estructural, mientras el trabajo siga siendo explotado, mientras los bienes comunes sigan en manos de unos pocos, no hay maquillaje capaz de ocultar el rostro brutal del sistema.
Por eso, desenmascarar la trampa keynesiana no consiste en un mero acto académico. Es un paso imprescindible para pensar otras salidas, para recuperar nuestra capacidad de imaginar un mundo distinto, construido por y para quienes lo habitan.
POR MÁXIMO RELTI PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Cada vez que el capitalismo se tambalea, cuando los números rojos inundan las cuentas públicas, el desempleo ![[Img #89338]](https://canarias-semanal.org/upload/images/01_2026/9359_maximo-relti.jpg) crece y la rabia colectiva empieza a ocupar calles y plazas, aparece una vieja receta, una fórmula mágica que promete arreglarlo todo, pero sin tocar lo esencial. Esa receta lleva el nombre de keynesianismo.
crece y la rabia colectiva empieza a ocupar calles y plazas, aparece una vieja receta, una fórmula mágica que promete arreglarlo todo, pero sin tocar lo esencial. Esa receta lleva el nombre de keynesianismo.
Presentado como una solución razonable frente a los excesos del mercado, el keynesianismo nos habla de intervención estatal, de obras públicas, de subsidios y de más empleo. Nos promete que el Estado puede tomar el timón y corregir los errores del capital. Suena bien, ¿no? Pero la verdad es que la propuesta tiene truco: por muy buenas que parezcan sus intenciones, esta fórmula no busca transformar el sistema, sino salvarlo de su propia voracidad. Y eso la convierte en una trampa.
Porque cuando el keynesianismo dice “Estado”, no se está refiriendo a un poder neutral al servicio del pueblo, sino a una herramienta que gestiona la crisis sin romper en ningun momento con las estructuras que la generan. Es como si en una casa que se está cayendo a pedazos, en lugar de reconstruir los cimientos nos ofrecieran pintar las paredes. Una ilusión costosa y, además, peligrosa.
EL NACIMIENTO DE UNA ILUSIÓN
Para entender de dónde viene esta trampa hay que viajar en el tiempo hasta la década de los años 30 del siglo pasado. El capitalismo acababa de estrellarse contra el muro de la Gran Depresión. Millones de personas quedaron sin empleo, las fábricas cerraban y los bancos caían como fichas de dominó. La miseria y el miedo se extendían como una mancha de aceite.
Fue entonces cuando se lanzó una nueva propuesta: si el mercado no podía autorregularse, entonces el Estado debía intervenir. La idea era sencilla: aumentar el gasto público, generar empleo mediante grandes obras y sostener el consumo para que las empresas siguieran produciendo. Y, sobre todo, evitar que el descontento popular se transformara en revolución.
No se trataba de cuestionar el sistema, sino de protegerlo de sí mismo. La estrategia funcionó durante un cierto tiempo. En los países centrales, especialmente después de la II Guerra Mundial, surgieron los llamados “Estados de Bienestar”.
Su aparición correspondía a la arrolladora derrota que el Ejército Rojo había infligido a la Alemania fascista y también a la enorme atracción que la experiencia socialista que estaba teniendo lugar en la URSS ejercía sobre las clases trabajadoras europeas. Como respuesta al temor a esas peligrosas referencias, en los paises capitalistas mas desarrollados se crearon sistemas públicos de salud, educación y de seguridad social. Millones de personas comenzaron a vivir mejor y a disfrutar de determinadas conquistas que hasta hacia poco habrían resultado impensables.
A ello contribuyó también la circunstancia histórica de que una buena parte de las burguesías europeas habían colaborado con los gobiernos fascistas, cuando no participado incluso en la promoción y establecimiento de ese tipo de regímenes políticos, como fueron los casos arquetípicos de Italia, Alemania y España.
A no pocos les pareció que el capitalismo podría humanizarse. No obstante, bajo la superficie, las viejas contradicciones continuaron perviviendo, siendo estas concesiones tan solo una tregua, a la espera de tiempos mejores en la correlacion de fuerzas sociales para volver a retomar la contraofensiva.
EL MODELO QUE NO AGUANTÓ LA PRUEBA DEL TIEMPO
Durante los años dorados del keynesianismo —entre los 50 y los 70 del siglo pasado— se estuvo alimentando la esperanza de que el crecimiento económico podía repartirse de manera más o menos equitativa. Pero el equilibrio era frágil. El pacto social que sostenía este modelo descansaba sobre unas condiciones excepcionales: una economía en expansión, un dominio mundial de los países imperialistas y un movimiento obrero controlado y canalizado hacia la vía institucional.
Todo este panorama empezó a romperse en Europa en los años 70. La inflación descontrolada, las crisis del petróleo, el aumento del desempleo y la caída de la productividad pusieron al descubierto los límites del keynesianismo.
Las grandes empresas comenzaron a buscar formas de maximizar sus beneficios a toda costa, procediendo a deslocalizar la producción, recortando derechos laborales, reduciendo impuestos y presionando a los gobiernos para que abandonaran sus políticas de gasto social.
Así, lo que vino después fue el neoliberalismo: un giro brutal hacia la privatización, la liberalización de los mercados y la destrucción de parte de los derechos conquistados por los trabajadores durante décadas anteriores. El Estado pasó de ser “el salvador del sistema” a convertirse en el administrador de la austeridad.
¿Y el keynesianismo? Quedó relegado, pero sin llegar a desaparecer del todo.
UNA ILUSIÓN QUE APARECE EN CADA CRISIS
Cuando las políticas neoliberales muestran su rostro más cruel, cuando la pobreza aumenta y la bronca social se hace visible, el keynesianismo reaparece mágicamente como el consuelo del “mal menor”. Vuelve a ponerse de moda entre ciertos sectores progresistas, como si se tratara de la única alternativa al desastre.
Y puede resultar comprensible que muchas personas lo vean con simpatía: promete empleo, servicios públicos, igualdad de oportunidades. Habla en nombre de la justicia social y de un Estado que “cuida” a los ciudadanos. Frente al caos neoliberal, adquiere la apariencia de una bocanada de aire fresco. Pero es aquí donde conviene detenerse y observar el asunto con lupa.
La pregunta clave no es si el keynesianismo es “mejor” o “peor” que el neoliberalismo. La verdadera cuestión es si sirve para cambiar las reglas del juego o solo para sostenerlas con otro discurso. Porque, en el fondo sucede que ambas corrientes comparten la misma idea central: el capitalismo es intocable. Lo que cambia tan solo es cómo administrarlo.
Y aquí está el corazón del problema: el keynesianismo no se atreve a tocar las raíces del poder, ni a poner en cuestión la propiedad privada de los grandes medios de producción, ni a redistribuir el control de la riqueza. Solo ofrece una gestión más amable en un sistema profundamente desigual.
EL ESTADO NO ES NEUTRO
Una de las grandes promesas del keynesianismo es que el Estado puede actuar como árbitro entre capital y trabajo. Pero tal propuesta es una ficción. El Estado no es una institución que esté situada por encima de las clases sociales: es una herramienta al servicio de quienes controlan la riqueza. Puede cambiar de discurso, puede maquillarse de “progresista”, pero sigue funcionando dentro de una estructura que favorece a los mismos de siempre.
Cuando el Estado gasta, lo hace muchas veces para salvar bancos, subvencionar empresas privadas o rescatar mercados. Y cuando invierte en lo público, suele hacerlo sin romper con las lógicas que generan la pobreza y la exclusión. No redistribuye poder, solo administra el conflicto social para que este oueda desbordarse.
Por ello, confiar en que el Estado “regule” al capital, sin romper con las bases del sistema, es algo asi como poner a los ladrones a custodiar una Caja fuerte.
CUANDO EL MALTRATO SOCIAL VIENE ENVUELTO EN CINTAS DE COLORES
Uno de los efectos más peligrosos del keynesianismo no está en lo que hace, sino en lo que impide que suceda. Su función histórica ha sido canalizar el malestar social hacia salidas enmarcadas dentro del sistema, evitando que el descontento pueda transformanse en una acción colectiva transformadora. Las corrientes keynesianas y neokeynesianas se comportan como diques que desvían la corriente del río para impedir que la fuerza de las aguas puedan romper el muro.
Cuando las crisis golpean fuerte y la gente empieza a organizarse, a protestar, a cuestionarlo todo, aparece el discurso keynesiano ofreciendo soluciones “razonables”: aumentar el salario mínimo, reforzar el gasto social, dar créditos blandos, lanzar algún tipo de plan de empleo. Temporalmente todo parece mejorar… hasta que retorna la vorágine, y el viejo orden se rearma con nuevas máscaras.
Es como si el sistema capitalista dispusiera de dos caras: una despiadada (el neoliberalismo) y otra paternalista (el keynesianismo). Pero ambas sirven al mismo amo. Ambas protegen la lógica de la ganancia por encima de la vida. Solo que la segunda lo hace con mejores modales.
Y lo más efectivo consiste en que aplica sus parches hablando en nombre del pueblo, de la igualdad, de la democracia. De esa forma logra desactivar la rabia, absorber el conflicto y evitar que la protesta pueda convertirse en poder colectivo. La trampa funciona porque seduce, porque se presenta como "sentido común" y alternativa… aunque realmente no lo sea.
EL "PROGRESISMO" QUE GESTIONA EL CAPITAL
Los gobiernos que se autodenominan "progresistas" suelen caer atrapados en una trampa que se han tendido a sí mismos. Acceden a los gobiernos con discursos transformadores, prometiendo poner límites a la codicia del capital, proteger a los trabajadores y hacer que “los ricos paguen más”.
Pero cuando les toca asumir la tarea de gobernar, el margen de maniobra del que disponen es mínimo. El chantaje de los mercados, las deudas externas, los tratados internacionales y la presión de las grandes empresas los amarran de pies y manos. Y dado que quienes los apoyan son votantes y no militantes, su capacidad de respuesta y de movilización social es nula.
¿Resultado? Un "progresismo" reducido a administrar el desastre, repartir las migajas y reproducir la misma estructura que habian prometido reformar. A veces con más empatía, con rostros amables, con lenguaje inclusivo y con la aplicación de algunas políticas sociales de segundo orden, pero sin llegar a tocar la raíz del problema: quién tiene el poder, quién decide qué se produce, cómo se distribuye y para qué.
En muchos países de América Latina, antes y después del llamado "Socialismo del siglo XXI, se ha podido constatar como este ciclo se repite una y otra vez: gobiernos populares que terminan frustrando y desilusionando a sus propias bases sociales, porque su horizonte no traspasa apenas la idea de humanizar el capitalismo, y nunca de superarlo.
Y mientras tanto, el descontento se recicla, la rabia se desvanece y la esperanza se agota.
ROMPER LA ILUSIÓN, CONSTRUIR LO NUEVO
El keynesianismo ha cumplido su función una y otra vez: evitar que el sistema se hunda por completo cuando entra en crisis. Se presenta como el "camino del medio", como un equilibrio entre el caos del mercado y los “excesos” revolucionarios. Pero en el fondo, no pasa de ser un salvavidas para el capital.
Su lógica no cambia las reglas del juego, apenas logra suavizar sus efectos. Y la cuestion es que mientras la desigualdad continue siendo estructural, mientras el trabajo siga siendo explotado, mientras los bienes comunes sigan en manos de unos pocos, no hay maquillaje capaz de ocultar el rostro brutal del sistema.
Por eso, desenmascarar la trampa keynesiana no consiste en un mero acto académico. Es un paso imprescindible para pensar otras salidas, para recuperar nuestra capacidad de imaginar un mundo distinto, construido por y para quienes lo habitan.









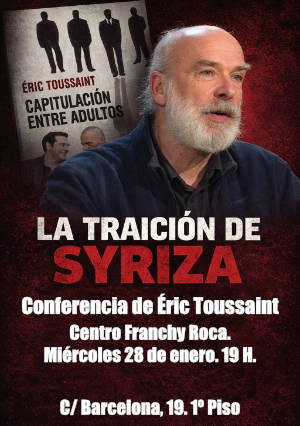






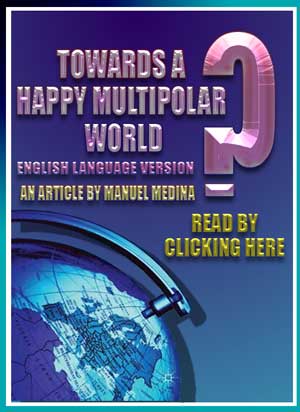

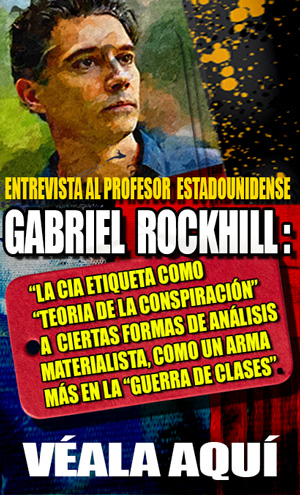








Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.137