
CHINA Y EL PRECIO HUMANO DEL CAPITALISMO
La soledad como síntoma: cuando el mercado entra en casa
El vertiginoso crecimiento económico chino transformó fábricas y ciudades, pero también alteró profundamente la vida cotidiana. El aumento de hogares unipersonales y los índices de soledad revelan que el desarrollo material tiene un costo social que no siempre aparece en las estadísticas oficiales.
POR CARLOS SERNA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Estamos viviendo una época extraña. Nunca hubo tantos teléfonos, tantas redes, tantos canales de comunicación ![[Img #89726]](https://canarias-semanal.org/upload/images/02_2026/2897_carlos-serna.jpg) abiertos las veinticuatro horas.
abiertos las veinticuatro horas.
Y, sin embargo, nunca hubo tanta gente sola. El caso de China está siendo paradigmático. El número de hogares unipersonales ha crecido de manera acelerada en las últimas décadas. Pero no es un fenómeno exclusivamente de ese país. Es la marca de una transformación más profunda que atraviesa a todas las sociedades donde el mercado se ha convertido en el gran organizador de nuestra la vida cotidiana.
Durante siglos, en las aldeas campesinas chinas, las familias convivían bajo el mismo techo. Abuelos, padres, hijos, primos. La casa no era solo un espacio físico: era una pequeña comunidad económica y afectiva.
Algo parecido ocurrió en Europa antes del capitalismo industrial. La familia no era únicamente un núcleo sentimental; era también una unidad de producción. Se trabajaba juntos, se compartían tareas, se compartía el pan.
“La mercancía ya no es solo el producto; es la vida entera.”
Pero cuando el trabajo dejó de organizarse en torno a la comunidad y comenzó a organizarse en torno al salario, la vida empezó a fragmentarse. El mercado necesitaba individuos móviles, disponibles, intercambiables. Y así como convierte el trigo en mercancía y el acero en mercancía, también convierte el tiempo y la fuerza humana en algo que se compra y se vende.
China llegó tarde a ese proceso, pero cuando entró, lo hizo a velocidad de vértigo. Desde las reformas iniciadas a fines de los años setenta, millones de personas abandonaron el campo para trabajar en fábricas y ciudades que crecían como hongos después de la lluvia.
El crecimiento económico, efectivamente, fue vertiginoso. Las cifras de producción impresionaron al mundo. Pero junto con las fábricas y los rascacielos llegaron también las patologías sociales que otros países ya conocían: desigualdad, competencia feroz, precariedad laboral y aislamiento.
En un artículo de Dominik Leusder titulado “China llegó tarde al capitalismo pero pronto a sus patologías”, publicado por el digital Jacobin, se muestra cómo el aumento de los hogares unipersonales no es simplemente una elección individual, sino el resultado de transformaciones estructurales profundas.
En Beijing o Shanghái, refiere Leusder, miles de jóvenes viven solos en micro apartamentos, trabajan jornadas extenuantes y apenas mantienen vínculos estables. La presión laboral es tan intensa que incluso se popularizó el término “996”: trabajar de nueve de la mañana a nueve de la noche, seis días a la semana.
Cuando el trabajo absorbe casi todo el tiempo y la energía, la vida social se debilita. No es casual que aumenten los índices de soledad y depresión. La lógica competitiva que organiza la economía china termina filtrándose en las relaciones humanas. El otro ya no es un compañero/a de vida, sino un competidor por un puesto, por un ascenso, por un espacio.
Esto no significa que antes existiera una “edad de oro” perfecta. Las sociedades tradicionales también tenían jerarquías y desigualdades. Pero el ritmo de desestructuración actual tiene una característica nueva: es acelerado y global. Lo que ocurrió en Inglaterra durante el siglo XIX —cuando la industrialización arrancó a campesinos de sus tierras y los concentró en ciudades fabriles— hoy se reproduce a una escala gigantesca en China y en muy pocos años.
En el siglo XIX, las novelas describían barrios obreros hacinados, niños trabajando doce horas y familias desmembradas. Hoy, en muchas metrópolis asiáticas, la imagen es distinta pero el fondo es similar: trabajadores hiperconectados, aislados en apartamentos mínimos, con vínculos frágiles y bajo presión constante. La mercancía ya no es solo el producto; es la vida entera.
La expansión de la economía de mercado no solo transforma fábricas y oficinas. También reconfigura la forma en que las personas se relacionan, aman y envejecen. En China, como en Japón o Corea del Sur, crece el número de adultos que postergan o rechazan el matrimonio. La maternidad y la paternidad se vuelven difíciles de compatibilizar con jornadas laborales interminables y costos de vida elevados. El resultado es una caída en la natalidad y una sociedad cada vez más envejecida.
Paradójicamente, un sistema que promete libertad individual termina produciendo individuos cada vez más solos. La libertad de elegir entre marcas, aplicaciones y estilos de vida convive con la falta de tiempo para construir relaciones profundas. Es como si el mercado hubiera ocupado el lugar que antes ocupaban las comunidades.
“China no es una excepción: es un espejo adelantado.”
El caso chino nos recuerda algo fundamental: el desarrollo económico no es neutro. No se trata solo de cuánto crece el producto interno bruto, sino de cómo se organiza la vida social. Cuando la lógica dominante es la competencia y la acumulación, los lazos colectivos tienden a debilitarse.
Y aquí aparece la gran pregunta: ¿es inevitable que el progreso material venga acompañado de soledad y fragmentación? La historia muestra que las formas de organización social cambian cuando las condiciones materiales lo exigen. En el pasado, los grandes procesos de transformación dieron lugar a nuevos movimientos sociales y nuevas formas de solidaridad.
Tal vez el aumento de la soledad no sea solo un síntoma de descomposición, sino también una señal de que algo debe cambiar. Porque ninguna sociedad puede sostenerse indefinidamente si convierte a sus miembros en islas. La economía puede crecer, las ciudades pueden multiplicarse, pero si la vida común se erosiona, el progreso termina siendo una fachada.
“Ninguna sociedad puede sostenerse si convierte a sus miembros en islas.”
China no es una excepción. Es un espejo adelantado. Lo que allí ocurre hoy, otros países lo vivieron ayer o lo vivirán mañana. Y en ese espejo se refleja una lección incómoda: cuando todo es convertido en mercancía, incluso la compañía humana corre el riesgo de cotizar en el mercado.
POR CARLOS SERNA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Estamos viviendo una época extraña. Nunca hubo tantos teléfonos, tantas redes, tantos canales de comunicación ![[Img #89726]](https://canarias-semanal.org/upload/images/02_2026/2897_carlos-serna.jpg) abiertos las veinticuatro horas.
abiertos las veinticuatro horas.
Y, sin embargo, nunca hubo tanta gente sola. El caso de China está siendo paradigmático. El número de hogares unipersonales ha crecido de manera acelerada en las últimas décadas. Pero no es un fenómeno exclusivamente de ese país. Es la marca de una transformación más profunda que atraviesa a todas las sociedades donde el mercado se ha convertido en el gran organizador de nuestra la vida cotidiana.
Durante siglos, en las aldeas campesinas chinas, las familias convivían bajo el mismo techo. Abuelos, padres, hijos, primos. La casa no era solo un espacio físico: era una pequeña comunidad económica y afectiva.
Algo parecido ocurrió en Europa antes del capitalismo industrial. La familia no era únicamente un núcleo sentimental; era también una unidad de producción. Se trabajaba juntos, se compartían tareas, se compartía el pan.
“La mercancía ya no es solo el producto; es la vida entera.”
Pero cuando el trabajo dejó de organizarse en torno a la comunidad y comenzó a organizarse en torno al salario, la vida empezó a fragmentarse. El mercado necesitaba individuos móviles, disponibles, intercambiables. Y así como convierte el trigo en mercancía y el acero en mercancía, también convierte el tiempo y la fuerza humana en algo que se compra y se vende.
China llegó tarde a ese proceso, pero cuando entró, lo hizo a velocidad de vértigo. Desde las reformas iniciadas a fines de los años setenta, millones de personas abandonaron el campo para trabajar en fábricas y ciudades que crecían como hongos después de la lluvia.
El crecimiento económico, efectivamente, fue vertiginoso. Las cifras de producción impresionaron al mundo. Pero junto con las fábricas y los rascacielos llegaron también las patologías sociales que otros países ya conocían: desigualdad, competencia feroz, precariedad laboral y aislamiento.
En un artículo de Dominik Leusder titulado “China llegó tarde al capitalismo pero pronto a sus patologías”, publicado por el digital Jacobin, se muestra cómo el aumento de los hogares unipersonales no es simplemente una elección individual, sino el resultado de transformaciones estructurales profundas.
En Beijing o Shanghái, refiere Leusder, miles de jóvenes viven solos en micro apartamentos, trabajan jornadas extenuantes y apenas mantienen vínculos estables. La presión laboral es tan intensa que incluso se popularizó el término “996”: trabajar de nueve de la mañana a nueve de la noche, seis días a la semana.
Cuando el trabajo absorbe casi todo el tiempo y la energía, la vida social se debilita. No es casual que aumenten los índices de soledad y depresión. La lógica competitiva que organiza la economía china termina filtrándose en las relaciones humanas. El otro ya no es un compañero/a de vida, sino un competidor por un puesto, por un ascenso, por un espacio.
Esto no significa que antes existiera una “edad de oro” perfecta. Las sociedades tradicionales también tenían jerarquías y desigualdades. Pero el ritmo de desestructuración actual tiene una característica nueva: es acelerado y global. Lo que ocurrió en Inglaterra durante el siglo XIX —cuando la industrialización arrancó a campesinos de sus tierras y los concentró en ciudades fabriles— hoy se reproduce a una escala gigantesca en China y en muy pocos años.
En el siglo XIX, las novelas describían barrios obreros hacinados, niños trabajando doce horas y familias desmembradas. Hoy, en muchas metrópolis asiáticas, la imagen es distinta pero el fondo es similar: trabajadores hiperconectados, aislados en apartamentos mínimos, con vínculos frágiles y bajo presión constante. La mercancía ya no es solo el producto; es la vida entera.
La expansión de la economía de mercado no solo transforma fábricas y oficinas. También reconfigura la forma en que las personas se relacionan, aman y envejecen. En China, como en Japón o Corea del Sur, crece el número de adultos que postergan o rechazan el matrimonio. La maternidad y la paternidad se vuelven difíciles de compatibilizar con jornadas laborales interminables y costos de vida elevados. El resultado es una caída en la natalidad y una sociedad cada vez más envejecida.
Paradójicamente, un sistema que promete libertad individual termina produciendo individuos cada vez más solos. La libertad de elegir entre marcas, aplicaciones y estilos de vida convive con la falta de tiempo para construir relaciones profundas. Es como si el mercado hubiera ocupado el lugar que antes ocupaban las comunidades.
“China no es una excepción: es un espejo adelantado.”
El caso chino nos recuerda algo fundamental: el desarrollo económico no es neutro. No se trata solo de cuánto crece el producto interno bruto, sino de cómo se organiza la vida social. Cuando la lógica dominante es la competencia y la acumulación, los lazos colectivos tienden a debilitarse.
Y aquí aparece la gran pregunta: ¿es inevitable que el progreso material venga acompañado de soledad y fragmentación? La historia muestra que las formas de organización social cambian cuando las condiciones materiales lo exigen. En el pasado, los grandes procesos de transformación dieron lugar a nuevos movimientos sociales y nuevas formas de solidaridad.
Tal vez el aumento de la soledad no sea solo un síntoma de descomposición, sino también una señal de que algo debe cambiar. Porque ninguna sociedad puede sostenerse indefinidamente si convierte a sus miembros en islas. La economía puede crecer, las ciudades pueden multiplicarse, pero si la vida común se erosiona, el progreso termina siendo una fachada.
“Ninguna sociedad puede sostenerse si convierte a sus miembros en islas.”
China no es una excepción. Es un espejo adelantado. Lo que allí ocurre hoy, otros países lo vivieron ayer o lo vivirán mañana. Y en ese espejo se refleja una lección incómoda: cuando todo es convertido en mercancía, incluso la compañía humana corre el riesgo de cotizar en el mercado.
















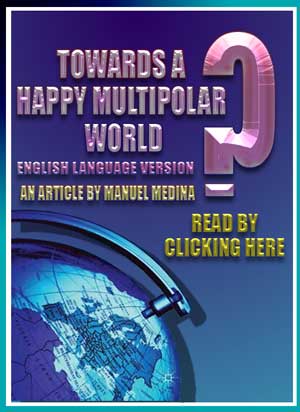

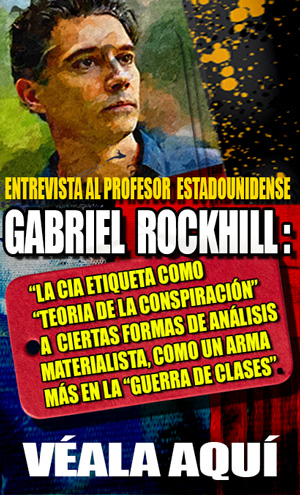







Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.170