
EUROPA: ¿ALIANZA O VASALLAJE CON EE.UU.? (SONORIZADO)
Un viaje histórico-político para entender cómo, a lo largo de las últimas siete décadas, EE.UU. pudo construir su "patio delantero" en la Europa Occidental
Durante más de siete décadas, Europa Occidental ha sido presentada como símbolo de "democracia, progreso y civilización". Pero bajo esa vitrina adornada, se ha ocultado una fortísima dependencia estructural frente a Estados Unidos. Desde la ocupación militar tras la II Guerra Mundial hasta las actuales decisiones de política exterior y energética, el continente ha transitado —consciente o resignadamente— por los caminos marcados por Washington. En este artículo de nuestro colaborador Manuel Medina, su autor explora, a través de un interesante viaje histórico-político, cómo se fue entretejiendo la madeja de esa subordinación, y cuáles son las razones por las que ha continuado teniendo más vigencia que nunca en pleno siglo XXI.
POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Durante décadas, América Latina ha sido llamada con cinismo el “patio trasero” de Estados Unidos. El término condensa una historia de dominación, golpes de Estado, imposiciones económicas y tutela política. Pero hay otro rincón del mundo que ha vivido, aunque con formas más sutiles y elegantes, una historia paralela: Europa Occidental. En este caso, no como retaguardia sino como "patio delantero": una vitrina imperial, funcional al dominio mundial del capital estadounidense.
Desde 1945, EE.UU. tejió una tupida red de dependencia económica, cultural, militar y política sobre Europa Occidental. Una dependencia que se presentó como ayuda, alianza y cooperación, pero que ha operado como una mera subordinación estratégica. Como veremos, esta subordinación sigue vigente —ahora más visible que nunca— en el siglo XXI.
1945: DE LA RUINA EUROPEA A LA SUPERVISIÓN IMPERIAL
La Segunda Guerra Mundial terminó con Europa arrasada. Las principales ciudades quedaron en ruinas, las economías colapsadas, los sistemas políticos descompuestos. Los antiguos imperios —británico, francés, alemán— ya no tenían capacidad para continuar sosteniendo su lugar en el mundo. Mientras tanto, EE.UU. salía fortalecido como la única potencia intacta y en plena expansión. Era dueño del 50% del PIB mundial, de la moneda más sólida y del Ejército más poderoso.
Fue en este escenario donde Washington comenzó a delinear una arquitectura global basada en dos pilares: el dólar como moneda dominante y la contención del comunismo como doctrina. En 1944, antes incluso de que la guerra terminara, ya se habían firmado los Acuerdos de Bretton Woods, que establecían un nuevo orden monetario: el dólar, respaldado en oro, sería el centro del sistema financiero internacional. Y se creaban también dos instituciones claves: el FMI y el Banco Mundial, supuestamente para ayudar a los países devastados, pero en la práctica bajo el mando de EE.UU.
A partir de entonces, el camino de Europa occidental fue siendo cuidadosamente guiado. Primero con "ayuda" económica, luego con alianzas militares y más adelante con integración institucional. Cada paso tuvo un precio, cada ayuda vino con condiciones, y cada gesto de autonomía fue observado con lupa.
Desde el comienzo, la dominación económica vino acompañada de la dominación cultural. Cuando los soldados estadounidenses ocuparon París o Roma no solo llevaron armas y raciones de alimento, sino también cigarrillos Camel, chicles Wrigley’s, discos de jazz y películas de Hollywood. La cultura de masas entró junto con la ayuda humanitaria. En Francia, el acuerdo Blum–Byrnes (1946) reestructuró la deuda de guerra, pero a cambio permitió la entrada masiva de películas estadounidenses, desplazando al cine local. En Italia, un intento de proteger la industria nacional de cine fue bloqueado cuando Washington suspendió líneas de crédito. Como consecuencia de esta estrategia de penetración cultural, los pueblos europeos vieron su imaginario colonizado antes de que su economía llegara a reconstruirse.
EL PLAN MARSHALL: RECONSTRUIR PARA DEPENDER
En 1947, EE.UU. lanzó el Plan Marshall, presentado como un gesto generoso de reconstrucción . En realidad, fue un plan económico que aseguraba tres objetivos clave: impedir el avance del comunismo, reactivar los mercados europeos para absorber la sobreproducción industrial de EE.UU. y consolidar una alianza política prooccidental bajo el liderazgo de Washington.
El dinero no era un regalo. Venía condicionado a comprar productos y tecnología estadounidenses, abrir los mercados locales y reordenar las economías bajo los principios del libre comercio.
Más allá de los números, lo que se impuso fue un ataque estructural a las soberanías nacionales. En Francia, Alemania o Italia, cualquier reforma con perfil levemente socialista o redistributivo fue bloqueada. Los partidos comunistas, que habían ganado prestigio en la resistencia al fascismo, fueron cercados política y mediáticamente. Las ideas comunistas, que habían ganado una enorme simpatía entre los pueblos europeos tras la impresionante derrota que el Ejército Rojo infligió a la todopoderosa máquina de guerra de la Alemania hitleriana, fueron combatidas de manera furibunda.
A este contexto se sumaba otro hecho decisivo: las burguesías europeas no solo habían quedado moralmente deslegitimadas por su colaboración con la ocupación militar de la Wehrmacht, sino que, en países como Italia, Alemania, y otros, incluso participaron activamente en la financiación y promoción de sus respectivos partidos fascistas. Con esta fragilidad política y moral, las clases dominantes de Europa Occidental se enfrentaban a la necesidad urgente de reconstruir el orden social y frenar el ascenso de las fuerzas populares que, en muchos casos, habían sido protagonistas de la resistencia antifascista.
En ese escenario, el respaldo económico, militar y simbólico de Estados Unidos se volvió indispensable para restaurar el dominio de la burguesía y, al mismo tiempo, permitió a Washington intervenir activamente en la reconfiguración de las instituciones, apoyando a los sectores más afines a sus intereses y bloqueando cualquier desviación que amenazara al capital norteamericano.
En Italia, las elecciones de 1948 fueron directamente financiadas por EE.UU., que organizó una operación internacional para que triunfara la Democracia Cristiana. Desde amenazas en los periódicos hasta remesas condicionadas por emigrantes italianos en América, todo se usó para evitar un gobierno que no fuera funcional al proyecto atlántico.
La dependencia también operó en la prensa. En Alemania Occidental, tras la guerra, EE.UU. impulsó una “libertad de prensa” muy particular: medios independientes… de partidos y sindicatos, pero dependientes de fundaciones extranjeras. El objetivo era claro: garantizar una opinión pública alineada con los valores liberales occidentales.
El Plan Marshall no solo reconstruyó Europa: la reprogramó. Los modelos de Estado, las políticas económicas y hasta los consumos culturales quedaron orientados hacia la integración en la órbita imperial estadounidense.
OTAN Y DÓLAR: EL CONTROL MILITAR Y MONETARIO DEL CONTINENTE
En 1949, se fundó la OTAN, supuestamente como alianza defensiva ante el peligro soviético. Pero desde el mismo inicio fue una organización diseñada, financiada y dirigida por EE.UU. Los países europeos entraron como socios menores, y la estructura de mando central quedó en manos del Pentágono. El artículo 5, que garantiza la defensa colectiva, nunca fue simétrico: Europa se comprometía a defender a EE.UU., pero no decidía cuándo ni dónde se activaba esa cláusula.
Uno de los ejemplos más notables de subordinación fue Alemania Occidental, que fue aceptada en la OTAN en 1955 bajo vigilancia. Su política de defensa quedó atada a las bases militares norteamericanas. Hasta hoy, Alemania alberga más de 35.000 soldados de EE.UU., y no tiene autoridad para expulsarlos. La base de Ramstein, además, ha sido usada como centro de operaciones de drones en conflictos fuera de Europa.
En cuanto al frente monetario, el dominio se consolidó mediante el dólar. Tras Bretton Woods, todas las monedas importantes del mundo quedaron indirectamente vinculadas a la divisa estadounidense. Esto obligaba a los bancos centrales europeos a acumular dólares y someterse a las decisiones de la Reserva Federal de ese país. Cuando en 1971 Nixon rompió la convertibilidad oro–dólar, ningún país europeo pudo reaccionar. El dólar quedó como moneda fiduciaria sin respaldo, pero con control global.
Además, el auge del mercado de eurodólares —dólares circulando en bancos europeos, sobre todo en Londres— permitió a EE.UU. financiar el crecimiento europeo sin ceder el mando financiero. El capital fluía, pero el control se mantenía en Washington.
UNA UNIÓN EUROPEA BAJO SUPERVISIÓN
La construcción de la Unión Europea fue presentada como un proceso de superación del conflicto y afirmación de la soberanía continental. Pero los hechos muestran otra realidad. Fue una integración vigilada. Desde sus orígenes en la Comunidad del Carbón y del Acero hasta la creación del euro, la arquitectura institucional europea se diseñó de forma funcional al proyecto atlántico.
Documentos desclasificados han revelado que la CIA financió en los años 50 y 60 campañas pro–integración europea, promoviendo la unidad como un contrapeso al comunismo, pero también como un espacio confiable para el capital estadounidense. El “europeísmo” era bienvenido, siempre que no desafiara a la OTAN ni al dólar.
Incluso el euro, nacido para competir con el dólar, terminó sometido al mismo sistema financiero internacional. El Banco Central Europeo no presta a los Estados, pero sí a los bancos privados que luego prestan a los gobiernos. Así, la deuda pública queda en manos del capital financiero. Y ante crisis como la de Grecia en 2010, las decisiones las toma la “troika”: FMI, BCE y Comisión Europea, bajo supervisión de Washington.
EUROPA HOY: AUTONOMÍA RETÓRICA, DEPENDENCIA REAL
En pleno siglo XXI, la subordinación persiste, aunque con nuevas formas. La guerra en Ucrania es el ejemplo más reciente. Europa rompió sus lazos energéticos con Rusia y se volcó a importar gas estadounidense más caro, debilitando su industria y aumentando su inflación. Alemania suspendió el gasoducto Nord Stream 2 bajo presión de EE.UU., pese a que era clave para su economía.
La dependencia también se nota en el campo digital. Las principales plataformas tecnológicas —Google, Meta, Amazon— son estadounidenses y concentran la información personal y política de millones de europeos. Cuando Edward Snowden reveló que la NSA espiaba a líderes europeos, incluyendo Angela Merkel, la indignación duró poco… y nada cambió.
En materia de Defensa, Europa ha vuelto a rearmarse tras la guerra de Ucrania, pero comprando armamento a EE.UU., no invirtiendo en desarrollo propio. El supuesto proyecto de una defensa europea autónoma ha quedado congelado.
UNA VITRINA DECORADA, PERO TUTELADA
Europa Occidental ha sido durante más de siete décadas el patio delantero del imperio norteamericano. Un espacio donde se escenifica la unidad atlántica, la democracia liberal y el progreso capitalista, pero sin autonomía estratégica real. Cada intento de independencia ha sido contenido, corregido o absorbido.
La subordinación ha adoptado muchas caras: "ayuda" económica, tratados militares, plataformas digitales, deuda pública, normas comerciales, espionaje diplomático. Y todo esto ocurre con el consentimiento —a veces entusiasta— de las élites europeas, que siguen prefiriendo la seguridad del vasallaje a los riesgos de la soberanía.
Si América Latina fue el laboratorio de la dominación violenta, Europa, en cambio, ha sido el escaparate de la dominación consensuada. En ambos casos, el resultado fue el mismo: un orden internacional donde las decisiones centrales continuan tomándose en Washington.
(*) Manuel Medina es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esa misma materia.
POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Durante décadas, América Latina ha sido llamada con cinismo el “patio trasero” de Estados Unidos. El término condensa una historia de dominación, golpes de Estado, imposiciones económicas y tutela política. Pero hay otro rincón del mundo que ha vivido, aunque con formas más sutiles y elegantes, una historia paralela: Europa Occidental. En este caso, no como retaguardia sino como "patio delantero": una vitrina imperial, funcional al dominio mundial del capital estadounidense.
Desde 1945, EE.UU. tejió una tupida red de dependencia económica, cultural, militar y política sobre Europa Occidental. Una dependencia que se presentó como ayuda, alianza y cooperación, pero que ha operado como una mera subordinación estratégica. Como veremos, esta subordinación sigue vigente —ahora más visible que nunca— en el siglo XXI.
1945: DE LA RUINA EUROPEA A LA SUPERVISIÓN IMPERIAL
La Segunda Guerra Mundial terminó con Europa arrasada. Las principales ciudades quedaron en ruinas, las economías colapsadas, los sistemas políticos descompuestos. Los antiguos imperios —británico, francés, alemán— ya no tenían capacidad para continuar sosteniendo su lugar en el mundo. Mientras tanto, EE.UU. salía fortalecido como la única potencia intacta y en plena expansión. Era dueño del 50% del PIB mundial, de la moneda más sólida y del Ejército más poderoso.
Fue en este escenario donde Washington comenzó a delinear una arquitectura global basada en dos pilares: el dólar como moneda dominante y la contención del comunismo como doctrina. En 1944, antes incluso de que la guerra terminara, ya se habían firmado los Acuerdos de Bretton Woods, que establecían un nuevo orden monetario: el dólar, respaldado en oro, sería el centro del sistema financiero internacional. Y se creaban también dos instituciones claves: el FMI y el Banco Mundial, supuestamente para ayudar a los países devastados, pero en la práctica bajo el mando de EE.UU.
A partir de entonces, el camino de Europa occidental fue siendo cuidadosamente guiado. Primero con "ayuda" económica, luego con alianzas militares y más adelante con integración institucional. Cada paso tuvo un precio, cada ayuda vino con condiciones, y cada gesto de autonomía fue observado con lupa.
Desde el comienzo, la dominación económica vino acompañada de la dominación cultural. Cuando los soldados estadounidenses ocuparon París o Roma no solo llevaron armas y raciones de alimento, sino también cigarrillos Camel, chicles Wrigley’s, discos de jazz y películas de Hollywood. La cultura de masas entró junto con la ayuda humanitaria. En Francia, el acuerdo Blum–Byrnes (1946) reestructuró la deuda de guerra, pero a cambio permitió la entrada masiva de películas estadounidenses, desplazando al cine local. En Italia, un intento de proteger la industria nacional de cine fue bloqueado cuando Washington suspendió líneas de crédito. Como consecuencia de esta estrategia de penetración cultural, los pueblos europeos vieron su imaginario colonizado antes de que su economía llegara a reconstruirse.
EL PLAN MARSHALL: RECONSTRUIR PARA DEPENDER
En 1947, EE.UU. lanzó el Plan Marshall, presentado como un gesto generoso de reconstrucción . En realidad, fue un plan económico que aseguraba tres objetivos clave: impedir el avance del comunismo, reactivar los mercados europeos para absorber la sobreproducción industrial de EE.UU. y consolidar una alianza política prooccidental bajo el liderazgo de Washington.
El dinero no era un regalo. Venía condicionado a comprar productos y tecnología estadounidenses, abrir los mercados locales y reordenar las economías bajo los principios del libre comercio.
Más allá de los números, lo que se impuso fue un ataque estructural a las soberanías nacionales. En Francia, Alemania o Italia, cualquier reforma con perfil levemente socialista o redistributivo fue bloqueada. Los partidos comunistas, que habían ganado prestigio en la resistencia al fascismo, fueron cercados política y mediáticamente. Las ideas comunistas, que habían ganado una enorme simpatía entre los pueblos europeos tras la impresionante derrota que el Ejército Rojo infligió a la todopoderosa máquina de guerra de la Alemania hitleriana, fueron combatidas de manera furibunda.
A este contexto se sumaba otro hecho decisivo: las burguesías europeas no solo habían quedado moralmente deslegitimadas por su colaboración con la ocupación militar de la Wehrmacht, sino que, en países como Italia, Alemania, y otros, incluso participaron activamente en la financiación y promoción de sus respectivos partidos fascistas. Con esta fragilidad política y moral, las clases dominantes de Europa Occidental se enfrentaban a la necesidad urgente de reconstruir el orden social y frenar el ascenso de las fuerzas populares que, en muchos casos, habían sido protagonistas de la resistencia antifascista.
En ese escenario, el respaldo económico, militar y simbólico de Estados Unidos se volvió indispensable para restaurar el dominio de la burguesía y, al mismo tiempo, permitió a Washington intervenir activamente en la reconfiguración de las instituciones, apoyando a los sectores más afines a sus intereses y bloqueando cualquier desviación que amenazara al capital norteamericano.
En Italia, las elecciones de 1948 fueron directamente financiadas por EE.UU., que organizó una operación internacional para que triunfara la Democracia Cristiana. Desde amenazas en los periódicos hasta remesas condicionadas por emigrantes italianos en América, todo se usó para evitar un gobierno que no fuera funcional al proyecto atlántico.
La dependencia también operó en la prensa. En Alemania Occidental, tras la guerra, EE.UU. impulsó una “libertad de prensa” muy particular: medios independientes… de partidos y sindicatos, pero dependientes de fundaciones extranjeras. El objetivo era claro: garantizar una opinión pública alineada con los valores liberales occidentales.
El Plan Marshall no solo reconstruyó Europa: la reprogramó. Los modelos de Estado, las políticas económicas y hasta los consumos culturales quedaron orientados hacia la integración en la órbita imperial estadounidense.
OTAN Y DÓLAR: EL CONTROL MILITAR Y MONETARIO DEL CONTINENTE
En 1949, se fundó la OTAN, supuestamente como alianza defensiva ante el peligro soviético. Pero desde el mismo inicio fue una organización diseñada, financiada y dirigida por EE.UU. Los países europeos entraron como socios menores, y la estructura de mando central quedó en manos del Pentágono. El artículo 5, que garantiza la defensa colectiva, nunca fue simétrico: Europa se comprometía a defender a EE.UU., pero no decidía cuándo ni dónde se activaba esa cláusula.
Uno de los ejemplos más notables de subordinación fue Alemania Occidental, que fue aceptada en la OTAN en 1955 bajo vigilancia. Su política de defensa quedó atada a las bases militares norteamericanas. Hasta hoy, Alemania alberga más de 35.000 soldados de EE.UU., y no tiene autoridad para expulsarlos. La base de Ramstein, además, ha sido usada como centro de operaciones de drones en conflictos fuera de Europa.
En cuanto al frente monetario, el dominio se consolidó mediante el dólar. Tras Bretton Woods, todas las monedas importantes del mundo quedaron indirectamente vinculadas a la divisa estadounidense. Esto obligaba a los bancos centrales europeos a acumular dólares y someterse a las decisiones de la Reserva Federal de ese país. Cuando en 1971 Nixon rompió la convertibilidad oro–dólar, ningún país europeo pudo reaccionar. El dólar quedó como moneda fiduciaria sin respaldo, pero con control global.
Además, el auge del mercado de eurodólares —dólares circulando en bancos europeos, sobre todo en Londres— permitió a EE.UU. financiar el crecimiento europeo sin ceder el mando financiero. El capital fluía, pero el control se mantenía en Washington.
UNA UNIÓN EUROPEA BAJO SUPERVISIÓN
La construcción de la Unión Europea fue presentada como un proceso de superación del conflicto y afirmación de la soberanía continental. Pero los hechos muestran otra realidad. Fue una integración vigilada. Desde sus orígenes en la Comunidad del Carbón y del Acero hasta la creación del euro, la arquitectura institucional europea se diseñó de forma funcional al proyecto atlántico.
Documentos desclasificados han revelado que la CIA financió en los años 50 y 60 campañas pro–integración europea, promoviendo la unidad como un contrapeso al comunismo, pero también como un espacio confiable para el capital estadounidense. El “europeísmo” era bienvenido, siempre que no desafiara a la OTAN ni al dólar.
Incluso el euro, nacido para competir con el dólar, terminó sometido al mismo sistema financiero internacional. El Banco Central Europeo no presta a los Estados, pero sí a los bancos privados que luego prestan a los gobiernos. Así, la deuda pública queda en manos del capital financiero. Y ante crisis como la de Grecia en 2010, las decisiones las toma la “troika”: FMI, BCE y Comisión Europea, bajo supervisión de Washington.
EUROPA HOY: AUTONOMÍA RETÓRICA, DEPENDENCIA REAL
En pleno siglo XXI, la subordinación persiste, aunque con nuevas formas. La guerra en Ucrania es el ejemplo más reciente. Europa rompió sus lazos energéticos con Rusia y se volcó a importar gas estadounidense más caro, debilitando su industria y aumentando su inflación. Alemania suspendió el gasoducto Nord Stream 2 bajo presión de EE.UU., pese a que era clave para su economía.
La dependencia también se nota en el campo digital. Las principales plataformas tecnológicas —Google, Meta, Amazon— son estadounidenses y concentran la información personal y política de millones de europeos. Cuando Edward Snowden reveló que la NSA espiaba a líderes europeos, incluyendo Angela Merkel, la indignación duró poco… y nada cambió.
En materia de Defensa, Europa ha vuelto a rearmarse tras la guerra de Ucrania, pero comprando armamento a EE.UU., no invirtiendo en desarrollo propio. El supuesto proyecto de una defensa europea autónoma ha quedado congelado.
UNA VITRINA DECORADA, PERO TUTELADA
Europa Occidental ha sido durante más de siete décadas el patio delantero del imperio norteamericano. Un espacio donde se escenifica la unidad atlántica, la democracia liberal y el progreso capitalista, pero sin autonomía estratégica real. Cada intento de independencia ha sido contenido, corregido o absorbido.
La subordinación ha adoptado muchas caras: "ayuda" económica, tratados militares, plataformas digitales, deuda pública, normas comerciales, espionaje diplomático. Y todo esto ocurre con el consentimiento —a veces entusiasta— de las élites europeas, que siguen prefiriendo la seguridad del vasallaje a los riesgos de la soberanía.
Si América Latina fue el laboratorio de la dominación violenta, Europa, en cambio, ha sido el escaparate de la dominación consensuada. En ambos casos, el resultado fue el mismo: un orden internacional donde las decisiones centrales continuan tomándose en Washington.
(*) Manuel Medina es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esa misma materia.















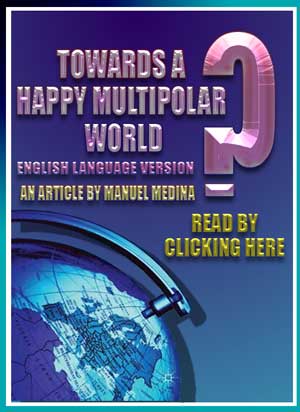

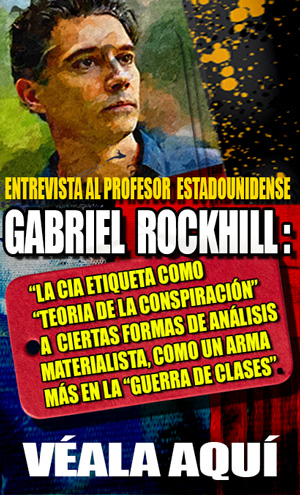







Maribel Santana | Lunes, 12 de Enero de 2026 a las 22:30:11 horas
totalmente cierto, no se ha equivocado ni en una coma.
ES NUESTRO HISTORIADOR DE CABECERA.
Accede para votar (0) (0) Accede para responder