
EL DERRUMBE INEVITABLE DEL RÉGIMEN DE KIEV: LECCIONES DE UNA HEGEMONÍA EN CRISIS
¿Está el régimen de Kiev al borde del colapso total mientras Occidente hace caja con su sangre?
Las recientes declaraciones de Donald Trump Jr. en el Foro de Doha no son una provocación más: son el primer síntoma visible de que el proyecto ucraniano se descompone a ojos del mismo imperio que lo creó. Mientras Estados Unidos recalcula prioridades, Europa sigue financiando una guerra perdida, sosteniendo con recortes y miseria a un régimen al que ya ni en Washington consideran útil. ¿Cuánto más se puede ocultar el colapso de Kiev bajo discursos de heroísmo y libertad?
POR JOSE MANUEL RIVERO (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Las declaraciones de Donald Trump Jr. en el Foro de Doha, ![[Img #88476]](https://canarias-semanal.org/upload/images/12_2025/7870_jos-e-manuel-rivero.jpg) celebrado el 7 de diciembre de 2025, no son un mero incidente diplomático. Constituyen el reconocimiento tácito, por parte de sectores influyentes del establishment estadounidense, de una realidad que las élites europeas se resisten a admitir: el régimen de Kiev sufre un derrumbe simultáneo en los frentes bélico e ideológico, un proceso irreversible que ni el capital ni el armamento pueden ya detener.
celebrado el 7 de diciembre de 2025, no son un mero incidente diplomático. Constituyen el reconocimiento tácito, por parte de sectores influyentes del establishment estadounidense, de una realidad que las élites europeas se resisten a admitir: el régimen de Kiev sufre un derrumbe simultáneo en los frentes bélico e ideológico, un proceso irreversible que ni el capital ni el armamento pueden ya detener.
Diciembre de 2025 marca el momento histórico en que la máscara diplomática de la "alianza atlántica" se desintegra para revelar la verdadera relación entre Estados Unidos y Europa: la de un señor feudal exigiendo el tributo final a sus vasallos exhaustos. El denominado "Gran Divorcio Transatlántico" no es un cisma entre iguales, sino la notificación de desahucio emitida por el único poder imperialista planetario a una periferia europea que ha dejado de ser socio estratégico para convertirse en recurso a expoliar.
La Estrategia de Seguridad Nacional, publicado recientemente por la Casa Blanca, confirma que el imperialismo estadounidense, acosado por su crisis estructural de rentabilidad y contenido por bloques de contrapoder global (BRICS, por ejemplo), ha decidido aplicar la lógica de la acumulación por desposesión contra sus propios satélites. Al fomentar el ascenso de fuerzas ultraderechistas como la AfD y Vox, Washington no persigue la "liberación" de Europa, sino el desmantelamiento sistemático de cualquier atisbo de soberanía económica o militar. Es una táctica de demolición controlada que busca mantener al continente fragmentado y subordinado, asegurando que el rearme masivo se traduzca en flujos de capital unidireccionales hacia su complejo militar-industrial, mientras el coste social de la inflación y la austeridad se descarga sobre las clases populares.
En este tablero geopolítico, Ucrania es la víctima propiciatoria, empujada a una guerra que disciplina a Europa y que ahora es desechada con la frialdad de quien tira un envase. El conflicto revela, con claridad meridiana, su naturaleza de clase cuando se analiza desde las relaciones materiales de producción. La anécdota de Trump Jr. sobre los superdeportivos ucranianos en Mónaco —Ferraris y Bugattis con matrículas de Kiev mientras se moviliza forzosamente a la población— no es una casualidad. Es la manifestación palpable de un proceso de acumulación por desposesión que ha definido a Ucrania desde su reconfiguración postsoviética.
Las élites extractivas han convertido la sangre y el sacrificio popular en activos líquidos en paraísos fiscales, utilizando el discurso de la resistencia nacional como fachada para extraer recursos de Occidente. No han construido un Estado-nación, sino una estructura parasitaria y mafiosa que transforma la ayuda externa en riqueza privada y utiliza a las masas como carne de cañón para preservar sus privilegios.
La corrupción sistémica del régimen de Kiev no es un pretexto, sino un factor estructural que facilitó su conversión en proxy y su soberanía fuera vendida y comprada por actores externos. La corrupción sistémica que ahora algunos en Washington lamentan no es una anomalía, sino el principio constitutivo del sistema. Cada dólar o euro de ayuda militar o financiera consolida el control de una clase extractiva sobre el Estado y profundiza la subordinación violenta de la población.
En el terreno militar, la contradicción se hace evidente. Datos recientes del Instituto para el Estudio de la Guerra confirman avances rusos sostenidos, con pérdidas territoriales ucranianas que superan los mil doscientos kilómetros cuadrados solo en noviembre. La caída de Avdiivka y la toma de control de Pokrovsk no solo reflejan superioridad material rusa, sino el agotamiento estructural del modelo de guerra ucraniano. Dicho agotamiento hunde sus raíces en una profunda crisis de movilización. Con cerca de cien mil deserciones registradas y una resistencia social creciente al reclutamiento forzoso, el régimen enfrenta lo que en términos gramscianos es una crisis de hegemonía: la incapacidad de las clases dominantes para obtener el consenso activo de las masas. Los videos de reclutamientos forzados en espacios públicos no son excesos aislados, sino síntomas de un orden social que ha perdido legitimidad orgánica.
La dimensión ideológica de esta crisis se observa en la sacralización de Volodímir Zelenski como figura intocable, una operación de ingeniería cultural que responde a la necesidad del bloque atlantista de mantener una narrativa que oculte las contradicciones reales. Cuando la realidad material desmiente el relato de una “democracia heroica”, la respuesta es intensificar el componente místico del discurso. Europa, sumida en su propia crisis de identidad y dirección estratégica, se aferra a este relato con desesperación. Su insistencia en continuar el apoyo a Kiev, incluso cuando Washington comienza a recalcular sus prioridades, revela la profundidad de su subordinación estructural dentro del sistema atlántico. Las élites de Bruselas, carentes de un proyecto autónomo, sacrifican el bienestar de sus poblaciones en el altar de una solidaridad geopolítica que beneficia principalmente a las fracciones más militaristas del capital transnacional.
El proyecto de apropiación de los aproximadamente 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados lleva esta lógica extractiva a su expresión más cínica. La propuesta de la Comisión Europea de otorgar a Kiev un “préstamo de reparación” de 140.000 millones de euros, usando como garantía esos fondos, ha sido calificada incluso por el primer ministro belga Bart De Wever como un “robo”. La resistencia de Bélgica no es un acto de principios, sino un reconocimiento pragmático: cuando Rusia gane las demandas legales internacionales —como admite el propio canciller belga—, el país afrontará una bancarrota equivalente a su presupuesto federal anual.
Esta operación revela la arquitectura real del sistema: convertir el conflicto en un mecanismo de transferencia perpetua de recursos desde las poblaciones europeas hacia el complejo militar-industrial, utilizando dinero confiscado como garantía fantasma. La condición absurda de que Kiev devuelva el crédito solo después de que Moscú pague reparaciones —un escenario improbable— fue descrita por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, como un esquema para “desperdiciar ucranianos como balas durante un par de años más” con dinero ajeno.
Mientras, Bélgica obtiene más de 1.700 millones de euros anuales en impuestos por los rendimientos de esos activos, beneficiándose del saqueo sin asumir la responsabilidad final. El coste recae sobre las clases trabajadoras europeas: inflación energética, desindustrialización, degradación de servicios públicos para financiar envíos militares y la normalización de una economía de guerra que redistribuye recursos del bienestar social hacia el complejo militar-industrial. La burguesía europea, incapaz de competir autónomamente, opta por profundizar su integración subordinada al proyecto de dominación estadounidense, pese a sus evidentes fisuras.
Lo que presenciamos no es solo el fracaso de una aventura militar, sino el desmoronamiento de un modo de gestión imperial. Ucrania postsoviética fue un laboratorio de políticas de shock neoliberales, privatización salvaje y construcción de oligarquías clientelares. Su colapso expone los límites de un paradigma que pretendía transformar sociedades complejas en plataformas de extracción mediante pura ingeniería externa. La pregunta urgente para Europa no es cuánto más puede sostener a Kiev, sino qué intereses de clase se defienden al prolongar un conflicto que devasta a las poblaciones y consolida la subordinación estratégica continental.
El derrumbe del régimen de Kiev no es una posibilidad futura, sino un proceso en curso que ninguna retórica puede ya ocultar. Las contradicciones materiales, como siempre, terminan imponiéndose. Quienes pagarán el precio más alto serán, inevitablemente, los que menos tienen.
(*) Jose Maniel Rivero es abogado y analista político.
POR JOSE MANUEL RIVERO (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Las declaraciones de Donald Trump Jr. en el Foro de Doha, ![[Img #88476]](https://canarias-semanal.org/upload/images/12_2025/7870_jos-e-manuel-rivero.jpg) celebrado el 7 de diciembre de 2025, no son un mero incidente diplomático. Constituyen el reconocimiento tácito, por parte de sectores influyentes del establishment estadounidense, de una realidad que las élites europeas se resisten a admitir: el régimen de Kiev sufre un derrumbe simultáneo en los frentes bélico e ideológico, un proceso irreversible que ni el capital ni el armamento pueden ya detener.
celebrado el 7 de diciembre de 2025, no son un mero incidente diplomático. Constituyen el reconocimiento tácito, por parte de sectores influyentes del establishment estadounidense, de una realidad que las élites europeas se resisten a admitir: el régimen de Kiev sufre un derrumbe simultáneo en los frentes bélico e ideológico, un proceso irreversible que ni el capital ni el armamento pueden ya detener.
Diciembre de 2025 marca el momento histórico en que la máscara diplomática de la "alianza atlántica" se desintegra para revelar la verdadera relación entre Estados Unidos y Europa: la de un señor feudal exigiendo el tributo final a sus vasallos exhaustos. El denominado "Gran Divorcio Transatlántico" no es un cisma entre iguales, sino la notificación de desahucio emitida por el único poder imperialista planetario a una periferia europea que ha dejado de ser socio estratégico para convertirse en recurso a expoliar.
La Estrategia de Seguridad Nacional, publicado recientemente por la Casa Blanca, confirma que el imperialismo estadounidense, acosado por su crisis estructural de rentabilidad y contenido por bloques de contrapoder global (BRICS, por ejemplo), ha decidido aplicar la lógica de la acumulación por desposesión contra sus propios satélites. Al fomentar el ascenso de fuerzas ultraderechistas como la AfD y Vox, Washington no persigue la "liberación" de Europa, sino el desmantelamiento sistemático de cualquier atisbo de soberanía económica o militar. Es una táctica de demolición controlada que busca mantener al continente fragmentado y subordinado, asegurando que el rearme masivo se traduzca en flujos de capital unidireccionales hacia su complejo militar-industrial, mientras el coste social de la inflación y la austeridad se descarga sobre las clases populares.
En este tablero geopolítico, Ucrania es la víctima propiciatoria, empujada a una guerra que disciplina a Europa y que ahora es desechada con la frialdad de quien tira un envase. El conflicto revela, con claridad meridiana, su naturaleza de clase cuando se analiza desde las relaciones materiales de producción. La anécdota de Trump Jr. sobre los superdeportivos ucranianos en Mónaco —Ferraris y Bugattis con matrículas de Kiev mientras se moviliza forzosamente a la población— no es una casualidad. Es la manifestación palpable de un proceso de acumulación por desposesión que ha definido a Ucrania desde su reconfiguración postsoviética.
Las élites extractivas han convertido la sangre y el sacrificio popular en activos líquidos en paraísos fiscales, utilizando el discurso de la resistencia nacional como fachada para extraer recursos de Occidente. No han construido un Estado-nación, sino una estructura parasitaria y mafiosa que transforma la ayuda externa en riqueza privada y utiliza a las masas como carne de cañón para preservar sus privilegios.
La corrupción sistémica del régimen de Kiev no es un pretexto, sino un factor estructural que facilitó su conversión en proxy y su soberanía fuera vendida y comprada por actores externos. La corrupción sistémica que ahora algunos en Washington lamentan no es una anomalía, sino el principio constitutivo del sistema. Cada dólar o euro de ayuda militar o financiera consolida el control de una clase extractiva sobre el Estado y profundiza la subordinación violenta de la población.
En el terreno militar, la contradicción se hace evidente. Datos recientes del Instituto para el Estudio de la Guerra confirman avances rusos sostenidos, con pérdidas territoriales ucranianas que superan los mil doscientos kilómetros cuadrados solo en noviembre. La caída de Avdiivka y la toma de control de Pokrovsk no solo reflejan superioridad material rusa, sino el agotamiento estructural del modelo de guerra ucraniano. Dicho agotamiento hunde sus raíces en una profunda crisis de movilización. Con cerca de cien mil deserciones registradas y una resistencia social creciente al reclutamiento forzoso, el régimen enfrenta lo que en términos gramscianos es una crisis de hegemonía: la incapacidad de las clases dominantes para obtener el consenso activo de las masas. Los videos de reclutamientos forzados en espacios públicos no son excesos aislados, sino síntomas de un orden social que ha perdido legitimidad orgánica.
La dimensión ideológica de esta crisis se observa en la sacralización de Volodímir Zelenski como figura intocable, una operación de ingeniería cultural que responde a la necesidad del bloque atlantista de mantener una narrativa que oculte las contradicciones reales. Cuando la realidad material desmiente el relato de una “democracia heroica”, la respuesta es intensificar el componente místico del discurso. Europa, sumida en su propia crisis de identidad y dirección estratégica, se aferra a este relato con desesperación. Su insistencia en continuar el apoyo a Kiev, incluso cuando Washington comienza a recalcular sus prioridades, revela la profundidad de su subordinación estructural dentro del sistema atlántico. Las élites de Bruselas, carentes de un proyecto autónomo, sacrifican el bienestar de sus poblaciones en el altar de una solidaridad geopolítica que beneficia principalmente a las fracciones más militaristas del capital transnacional.
El proyecto de apropiación de los aproximadamente 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados lleva esta lógica extractiva a su expresión más cínica. La propuesta de la Comisión Europea de otorgar a Kiev un “préstamo de reparación” de 140.000 millones de euros, usando como garantía esos fondos, ha sido calificada incluso por el primer ministro belga Bart De Wever como un “robo”. La resistencia de Bélgica no es un acto de principios, sino un reconocimiento pragmático: cuando Rusia gane las demandas legales internacionales —como admite el propio canciller belga—, el país afrontará una bancarrota equivalente a su presupuesto federal anual.
Esta operación revela la arquitectura real del sistema: convertir el conflicto en un mecanismo de transferencia perpetua de recursos desde las poblaciones europeas hacia el complejo militar-industrial, utilizando dinero confiscado como garantía fantasma. La condición absurda de que Kiev devuelva el crédito solo después de que Moscú pague reparaciones —un escenario improbable— fue descrita por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, como un esquema para “desperdiciar ucranianos como balas durante un par de años más” con dinero ajeno.
Mientras, Bélgica obtiene más de 1.700 millones de euros anuales en impuestos por los rendimientos de esos activos, beneficiándose del saqueo sin asumir la responsabilidad final. El coste recae sobre las clases trabajadoras europeas: inflación energética, desindustrialización, degradación de servicios públicos para financiar envíos militares y la normalización de una economía de guerra que redistribuye recursos del bienestar social hacia el complejo militar-industrial. La burguesía europea, incapaz de competir autónomamente, opta por profundizar su integración subordinada al proyecto de dominación estadounidense, pese a sus evidentes fisuras.
Lo que presenciamos no es solo el fracaso de una aventura militar, sino el desmoronamiento de un modo de gestión imperial. Ucrania postsoviética fue un laboratorio de políticas de shock neoliberales, privatización salvaje y construcción de oligarquías clientelares. Su colapso expone los límites de un paradigma que pretendía transformar sociedades complejas en plataformas de extracción mediante pura ingeniería externa. La pregunta urgente para Europa no es cuánto más puede sostener a Kiev, sino qué intereses de clase se defienden al prolongar un conflicto que devasta a las poblaciones y consolida la subordinación estratégica continental.
El derrumbe del régimen de Kiev no es una posibilidad futura, sino un proceso en curso que ninguna retórica puede ya ocultar. Las contradicciones materiales, como siempre, terminan imponiéndose. Quienes pagarán el precio más alto serán, inevitablemente, los que menos tienen.
(*) Jose Maniel Rivero es abogado y analista político.















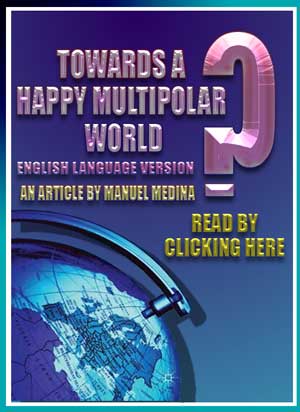

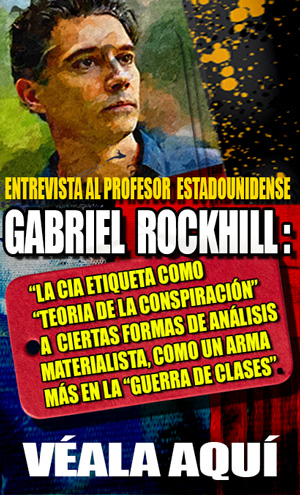







Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.115