
LA ROSA NEGRA: UNA HISTORIA QUE NADIE QUIERE RECORDAR
Ochenta años después. Un cuaderno escondido, una lengua cortada y panfletos imposibles de explicar. ¿Quién fue realmente la "Rosa Negra"?
Valdeazahares no existe en los mapas. O tal vez sí, con otro nombre. Sin embargo, los más ancianos del lugar callan cuando se pronuncia su nombre. Los más jóvenes apenas conocen el rumor: que bajo las baldosas de la vieja tahona encontraron una caja de metal "con algo dentro" . Se da por cierto que durante los "años de plomo" de la postguerra española, en sus sótanos se imprimieron panfletos que la historia quiso borrar. Hoy, una investigación rescata lo que podría ser la historia más perturbadora de la resistencia clandestina de aquellos años. O, también cabe la posibilidad de que se trate tan solo de una invención pavorosamente verosímil.
POR M.RELTI PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
Valdeazahares tenía solo una calle principal, tres perros flacos y demasiados ojos detrás de las cortinas. A simple vista, era un pueblo como cualquier otro: encalado, callado, encogido por el invierno.
Pero si uno caminaba con atención, podía notar las cicatrices: el muro del cementerio con las marcas de bala, la casa de los Rodríguez tapiada desde el 39, y esa placa oxidada en el Ayuntamiento que aún rezaba "A los Caídos por Dios y por España", mientras los verdaderos muertos yacían sin nombre en las cunetas.
A las ocho en punto, el silencio era ley. Nadie salía. Ni siquiera los gatos. Solo el repicar de la campana mayor seguía imponiéndose al mundo, con su tono hueco y desafinado. Era una campana que sonaba como si también quisiera morir.
Soledad vivía al final de la calle Empedrada, junto a la antigua tahona. Desde que murió su madre, la casa olía a polvo, cera y sopa aguada. Tenía 22 años, manos de hilo y fuego, y una mirada que no encajaba con su edad. Parecía más vieja que el reloj del campanario, y más firme que las botas del alférez que patrullaba el pueblo cada mañana.
Era costurera, o al menos eso creía el pueblo. Arreglaba sotanas para el párroco, cosía dobladillos para las maestras de la Sección Femenina, y hacía mantillas para las viudas que aún lloraban a sus hombres. Pero nadie sabía que, cuando se cerraban las puertas y caía la noche, Soledad descendía al sótano de la tahona vieja, donde se alzaba, entre sacos de trigo mohoso, una imprenta clandestina, heredada de su tío muerto en la guerra.
Nadie supo nunca cómo aprendió a manejarla. Tal vez lo leyó, tal vez alguien se lo enseñó. El caso es que, desde hacía meses, cada madrugada aparecían en las puertas del Ayuntamiento, de la iglesia o del casino militar, unos panfletos escritos con letras de plomo y rabia:
"La justicia no tiene sotana ni galones",
"No hay paz sin memoria",
"El pueblo calla porque no puede gritar".
Firmaban con un símbolo imposible: una rosa negra sobre fondo blanco. Nadie sabía quién era. Algunos decían que eran comunistas. Para otros, eran "los rojos" que habían vuelto del exilio. Los más ancianos, simplemente murmuraban “¡¡ Ay, ay... vendrá otra guerra !!”.
Pero en Valdeazahares, hasta los murmullos se castigaban. A Soledad la empezaron a mirar distinto cuando dejó de ir a misa los domingos. Cuando respondió al sargento de la Guardia Civil con un “no sé” seco como una piedra. Cuando la sorprendieron cruzando el puente viejo a media noche, sin más compañía que una mochila y su sombra.
Ella sabía que la red se tensaba. Lo sentía en los zapatos de la Guardia Civil, más ruidosos que de costumbre. Lo veía en la panadera, que ya no le decía “buenos días” sino solo con un premonitorio “Dios te guarde”. Lo olía en el aire, ese olor metálico que a veces precede a los tiros.
Pero no se detuvo.
Esa misma noche, imprimió 60 panfletos más. En uno de ellos escribió a mano:
“Si muero, que no me callen. Si me callan, que no me olviden.”
Después, salió a pegarlos. Llovía. Un viento helado partía la cara como una navaja, pero ella caminaba con la espalda recta, como si el frío y el miedo fueran cosas de otro mundo.
Lo que Soledad no sabía —lo que ninguno de los vivos podía saber— es que ya la habían delatado.
Esa madrugada, cuando aún no clareaba, el camión militar cruzó la plaza. Eran seis hombres. No hicieron ruido. Entraron por la parte trasera de la tahona. No preguntaron. Solo golpearon.
Cuando el alba llegó, el pueblo entero supo que Soledad había desaparecido.
La versión oficial decía que había huido con un "bandolero de Jaén". Que era una roja infiltrada. Una mujer sin Dios ni patria. Una vergüenza.
Pero nadie en Valdeazahares creyó eso.
Porque a la mañana siguiente, alguien —nadie supo quién— empapeló la iglesia, el cuartel y hasta la fachada del colegio nacional con decenas de hojas pegadas al viento húmedo. Todas decían lo mismo:
“SOLEDAD FUE LA ROSA NEGRA.
Y AUNQUE LA ARRANQUEN, VUELVE A FLORECER.”
LA ROSA NEGRA NO MURIÓ EN VALDEAZAHARES
El segundo día después de la desaparición de Soledad fue más silencioso que el primero. Las calles de Valdeazahares, de por sí discretas, parecían ahora cubiertas por un manto de ceniza invisible. No hubo campanas, no hubo misa, no hubo pan caliente en la tahona, solo ese crujido del viento golpeando las contraventanas mal cerradas.
A la señora Rufina, que limpiaba la iglesia desde hacía veinte años, se le cayó el cubo de agua al encontrar los primeros panfletos pegados a las columnas. Uno estaba justo bajo la figura de la Virgen de los Dolores, como si la acusara de mirar sin intervenir.
“Soledad fue la Rosa Negra.
Y aunque la arranquen, vuelve a florecer.”
Nadie supo quién los colocó. Nadie vio nada. Pero cuando el altivo alférez Gutiérrez salió del Cuartel esa mañana, el mensaje lo esperaba como una bofetada en la cara: pegado en la puerta misma del cuartelillo de la Guardia Civil, entre manchas de pegamento y lodo. Lo arrancó de un tirón, miró hacia los tejados y masculló algo que no llegó a entender ni él mismo.
Esa misma tarde, cinco hombres fueron detenidos. Dos ferroviarios, un maestro jubilado, un muchacho que escribía versos y un vendedor de tabaco. A ninguno pudieron encontrarle nada. Pero la lógica del terror no necesitaba pruebas: bastaba con parecer culpable, con haber hablado alguna vez con Soledad, con haber sonreído cuando no debías.
Las noches siguientes fueron largas y húmedas. El reloj del campanario, como si quisiera solidarizarse con los desaparecidos, empezó a atrasarse, a detenerse en las madrugadas. Algunos decían que era cosa del frío, otros que era una señal.
La familia de Soledad callaba. La tía Aurora dejó de abrir la puerta. Las vecinas ya no pasaban a pedir azúcar ni levadura. El cura, en su sermón dominical, se limitó a advertir: “quien juegue con el fuego, arderá en el infierno. Y aquí, en la tierra, también.”
Pero algo ya había cambiado. La desaparición no había sembrado miedo… sino una tensión densa, como una cuerda a punto de romperse.
Una noche, el niño de la calle de los Olivos —uno de esos que siempre escuchan lo que no deben— oyó una radio encendida en casa de los Herreros. Alguien hablaba en voz baja, con acento de Madrid. Decía:
"La joven detenida en Ciudad Real podría estar vinculada a una red clandestina. Se investigan posibles conexiones con elementos marxistas infiltrados en provincias. No se ha confirmado si se trata de la conocida como Rosa Negra".
Al día siguiente, el panfleto apareció otra vez, pero esta vez escrito a mano, en tiza blanca sobre el muro del cementerio, algo que la gente del pueblo interpretó de mil maneras distintas:
“Si fue ella, si ya no está, que se sepa:
Valdeazahares aún tiene espinas”.
El muro fue blanqueado a las pocas horas. Pero el mensaje ya había pasado por todas las bocas.
La tensión estalló a los diez días. Una noche, la casa del alférez apareció pintada con una cruz invertida y, clavado en su puerta, un puñal oxidado con una nota:
"Ella fue la primera. Vosotros seréis los últimos."
El alférez pidió de inmediato, refuerzos a Madrid. Llegaron cuatro hombres de gabardina gris y acento del norte. El pueblo los llamó “los mudos”: nadie sabía cómo se llamaban, ni de dónde venían. Pero por donde pasaban, desaparecían cosas: libros, cuadernos, personas.
Esa semana, tres jóvenes más se esfumaron como por arte de ensalmo. La hermana de uno de ellos afirmó haberlo oído gritar desde el cuartel. Nadie más lo dijo en voz alta.
Pero entonces sucedió algo que cambió el relato para siempre.
Un día de mercado, entre tomates, gallinas y panes sin harina, una mujer tapada con un pañuelo dejó caer, como por descuido, un cuaderno envuelto en papel de estraza sobre el mostrador de la carnicería.
Al abrirlo, el carnicero leyó apenas tres líneas antes de que se le cayera de las manos.
“No me torturaron por hablar.
Me torturaron por pensar.
Y por no bajar la cabeza.”
—S.
Era la letra de Soledad. Inconfundible. Redonda, firme, con los acentos marcados como ganchos de aguja.
Durante un segundo, el mundo pareció girar en sentido contrario.
La Guardia Civil requisó el cuaderno al anochecer. Pero ya era tarde. Improvisadas copias a mano, aparecieron en las casas, en los pupitres de la escuela, bajo las piedras de la plaza. La Rosa Negra, muerta o no, seguía escribiendo.
Y entonces fue cuando ocurrió el golpe. El auténtico.
En el correo de la semana siguiente, entre los sobres del alcalde y los paquetes del SIM, llegó un sobre dirigido al obispo de Ciudad Real. Sin remite. Adentro, una sola hoja mecanografiada.
Decía:
“Soledad fue ejecutada el 28 de enero en un barranco entre Puertollano y Almodóvar.
No confesó. No lloró. Solo dijo: ‘La historia se cuenta sola, aunque la entierren viva.’”
El sobre nunca llegó a manos del Obispo. Fue interceptado. Quemado. Negado.
Pero alguien en la oficina de Correos —alguien con miedo, pero también con mucha rabia— copió el contenido y lo dejó en la biblioteca del pueblo, entre las páginas de un libro de catecismo.
TODO LO QUE QUEDA ES TINTA SECA
Años después, nadie en Valdeazahares recordaba el nombre del alcalde de entonces, ni del alférez, ni del cura que hablaba en latín y sentenciaba en susurros. Pero todos recordaban a Soledad.
En las paredes aún quedaban rastros de pegamento seco donde alguna vez estuvieron sus panfletos. Y en algunas casas, entre tazones de loza rota y mantones polvorientos, se guardaban copias del cuaderno que apareció en la carnicería.
No por ideología, sino por algo más profundo: por la necesidad de no olvidar.
Pero con el tiempo, incluso ese recuerdo fue dejando de doler. Como si la memoria también pudiera enfriarse, pudrirse, volverse inofensiva. Y fue entonces cuando llegó la carta.
La recibió “Celia, hija de una maestra que recordaba el miedo de aquellos años y que aseguraba que había visto a Soledad repartir panfletos cerca de la iglesia. Fue en 1978. Tenía 19 años y estaba limpiando la antigua biblioteca del pueblo, que reabría tras décadas de abandono. Entre los papeles mohosos de la sección censurada por el Régimen, encontró un sobre arrugado, sellado con cera. Dentro, solo un mensaje:
“Si algún día alguien quiere saber la verdad, que busque bajo el suelo de la tahona.”
Era la letra de Soledad. Celia tembló. Corrió. Buscó una linterna y volvió al lugar que ahora era una tienda de repuestos de bicicletas. Logró entrar por la parte trasera. Nadie la vio.
Levantó una de las baldosas rotas junto al antiguo horno. Debajo, había un espacio hueco cubierto por un tablón. Y bajo el tablón… un paquete.
Dentro había algo que el tiempo no había podido devorar: Una libreta de tapas duras, una fotografía en sepia…
Y una caja metálica pequeña, casi del tamaño de una navaja. Abrió la caja. Dentro, envuelta en tela, estaba la lengua de Soledad. Conservada. Seca. Cortada limpiamente.
Sobre la tela, una nota:
“Nos dijo que no hablaba por miedo. Así que se la arrancamos.
Pero seguía escribiendo. Así que le partimos los dedos. Pero seguía mirándonos.
Así que la matamos. Pero sigue aquí.”
Celia no gritó. No podía. Pero esa noche, por primera vez en décadas, los muros del pueblo volvieron a hablar. Nadie supo quién los escribió. Solo que al amanecer, en la plaza, en la iglesia, en el cuartel —ya abandonado—, se leía, en tiza roja:
“Soledad no murió.
Fuisteis vosotros los que dejasteis de vivir.”
Desde entonces, una rosa negra aparece cada 28 de enero bajo la estatua de la Virgen de los Dolores. A veces en papel. A veces pintada. A veces real. Nadie la toca. Nadie la comenta. Pero todos saben qué es lo que significa.
POR M.RELTI PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
Valdeazahares tenía solo una calle principal, tres perros flacos y demasiados ojos detrás de las cortinas. A simple vista, era un pueblo como cualquier otro: encalado, callado, encogido por el invierno.
Pero si uno caminaba con atención, podía notar las cicatrices: el muro del cementerio con las marcas de bala, la casa de los Rodríguez tapiada desde el 39, y esa placa oxidada en el Ayuntamiento que aún rezaba "A los Caídos por Dios y por España", mientras los verdaderos muertos yacían sin nombre en las cunetas.
A las ocho en punto, el silencio era ley. Nadie salía. Ni siquiera los gatos. Solo el repicar de la campana mayor seguía imponiéndose al mundo, con su tono hueco y desafinado. Era una campana que sonaba como si también quisiera morir.
Soledad vivía al final de la calle Empedrada, junto a la antigua tahona. Desde que murió su madre, la casa olía a polvo, cera y sopa aguada. Tenía 22 años, manos de hilo y fuego, y una mirada que no encajaba con su edad. Parecía más vieja que el reloj del campanario, y más firme que las botas del alférez que patrullaba el pueblo cada mañana.
Era costurera, o al menos eso creía el pueblo. Arreglaba sotanas para el párroco, cosía dobladillos para las maestras de la Sección Femenina, y hacía mantillas para las viudas que aún lloraban a sus hombres. Pero nadie sabía que, cuando se cerraban las puertas y caía la noche, Soledad descendía al sótano de la tahona vieja, donde se alzaba, entre sacos de trigo mohoso, una imprenta clandestina, heredada de su tío muerto en la guerra.
Nadie supo nunca cómo aprendió a manejarla. Tal vez lo leyó, tal vez alguien se lo enseñó. El caso es que, desde hacía meses, cada madrugada aparecían en las puertas del Ayuntamiento, de la iglesia o del casino militar, unos panfletos escritos con letras de plomo y rabia:
"La justicia no tiene sotana ni galones",
"No hay paz sin memoria",
"El pueblo calla porque no puede gritar".
Firmaban con un símbolo imposible: una rosa negra sobre fondo blanco. Nadie sabía quién era. Algunos decían que eran comunistas. Para otros, eran "los rojos" que habían vuelto del exilio. Los más ancianos, simplemente murmuraban “¡¡ Ay, ay... vendrá otra guerra !!”.
Pero en Valdeazahares, hasta los murmullos se castigaban. A Soledad la empezaron a mirar distinto cuando dejó de ir a misa los domingos. Cuando respondió al sargento de la Guardia Civil con un “no sé” seco como una piedra. Cuando la sorprendieron cruzando el puente viejo a media noche, sin más compañía que una mochila y su sombra.
Ella sabía que la red se tensaba. Lo sentía en los zapatos de la Guardia Civil, más ruidosos que de costumbre. Lo veía en la panadera, que ya no le decía “buenos días” sino solo con un premonitorio “Dios te guarde”. Lo olía en el aire, ese olor metálico que a veces precede a los tiros.
Pero no se detuvo.
Esa misma noche, imprimió 60 panfletos más. En uno de ellos escribió a mano:
“Si muero, que no me callen. Si me callan, que no me olviden.”
Después, salió a pegarlos. Llovía. Un viento helado partía la cara como una navaja, pero ella caminaba con la espalda recta, como si el frío y el miedo fueran cosas de otro mundo.
Lo que Soledad no sabía —lo que ninguno de los vivos podía saber— es que ya la habían delatado.
Esa madrugada, cuando aún no clareaba, el camión militar cruzó la plaza. Eran seis hombres. No hicieron ruido. Entraron por la parte trasera de la tahona. No preguntaron. Solo golpearon.
Cuando el alba llegó, el pueblo entero supo que Soledad había desaparecido.
La versión oficial decía que había huido con un "bandolero de Jaén". Que era una roja infiltrada. Una mujer sin Dios ni patria. Una vergüenza.
Pero nadie en Valdeazahares creyó eso.
Porque a la mañana siguiente, alguien —nadie supo quién— empapeló la iglesia, el cuartel y hasta la fachada del colegio nacional con decenas de hojas pegadas al viento húmedo. Todas decían lo mismo:
“SOLEDAD FUE LA ROSA NEGRA.
Y AUNQUE LA ARRANQUEN, VUELVE A FLORECER.”
LA ROSA NEGRA NO MURIÓ EN VALDEAZAHARES
El segundo día después de la desaparición de Soledad fue más silencioso que el primero. Las calles de Valdeazahares, de por sí discretas, parecían ahora cubiertas por un manto de ceniza invisible. No hubo campanas, no hubo misa, no hubo pan caliente en la tahona, solo ese crujido del viento golpeando las contraventanas mal cerradas.
A la señora Rufina, que limpiaba la iglesia desde hacía veinte años, se le cayó el cubo de agua al encontrar los primeros panfletos pegados a las columnas. Uno estaba justo bajo la figura de la Virgen de los Dolores, como si la acusara de mirar sin intervenir.
“Soledad fue la Rosa Negra.
Y aunque la arranquen, vuelve a florecer.”
Nadie supo quién los colocó. Nadie vio nada. Pero cuando el altivo alférez Gutiérrez salió del Cuartel esa mañana, el mensaje lo esperaba como una bofetada en la cara: pegado en la puerta misma del cuartelillo de la Guardia Civil, entre manchas de pegamento y lodo. Lo arrancó de un tirón, miró hacia los tejados y masculló algo que no llegó a entender ni él mismo.
Esa misma tarde, cinco hombres fueron detenidos. Dos ferroviarios, un maestro jubilado, un muchacho que escribía versos y un vendedor de tabaco. A ninguno pudieron encontrarle nada. Pero la lógica del terror no necesitaba pruebas: bastaba con parecer culpable, con haber hablado alguna vez con Soledad, con haber sonreído cuando no debías.
Las noches siguientes fueron largas y húmedas. El reloj del campanario, como si quisiera solidarizarse con los desaparecidos, empezó a atrasarse, a detenerse en las madrugadas. Algunos decían que era cosa del frío, otros que era una señal.
La familia de Soledad callaba. La tía Aurora dejó de abrir la puerta. Las vecinas ya no pasaban a pedir azúcar ni levadura. El cura, en su sermón dominical, se limitó a advertir: “quien juegue con el fuego, arderá en el infierno. Y aquí, en la tierra, también.”
Pero algo ya había cambiado. La desaparición no había sembrado miedo… sino una tensión densa, como una cuerda a punto de romperse.
Una noche, el niño de la calle de los Olivos —uno de esos que siempre escuchan lo que no deben— oyó una radio encendida en casa de los Herreros. Alguien hablaba en voz baja, con acento de Madrid. Decía:
"La joven detenida en Ciudad Real podría estar vinculada a una red clandestina. Se investigan posibles conexiones con elementos marxistas infiltrados en provincias. No se ha confirmado si se trata de la conocida como Rosa Negra".
Al día siguiente, el panfleto apareció otra vez, pero esta vez escrito a mano, en tiza blanca sobre el muro del cementerio, algo que la gente del pueblo interpretó de mil maneras distintas:
“Si fue ella, si ya no está, que se sepa:
Valdeazahares aún tiene espinas”.
El muro fue blanqueado a las pocas horas. Pero el mensaje ya había pasado por todas las bocas.
La tensión estalló a los diez días. Una noche, la casa del alférez apareció pintada con una cruz invertida y, clavado en su puerta, un puñal oxidado con una nota:
"Ella fue la primera. Vosotros seréis los últimos."
El alférez pidió de inmediato, refuerzos a Madrid. Llegaron cuatro hombres de gabardina gris y acento del norte. El pueblo los llamó “los mudos”: nadie sabía cómo se llamaban, ni de dónde venían. Pero por donde pasaban, desaparecían cosas: libros, cuadernos, personas.
Esa semana, tres jóvenes más se esfumaron como por arte de ensalmo. La hermana de uno de ellos afirmó haberlo oído gritar desde el cuartel. Nadie más lo dijo en voz alta.
Pero entonces sucedió algo que cambió el relato para siempre.
Un día de mercado, entre tomates, gallinas y panes sin harina, una mujer tapada con un pañuelo dejó caer, como por descuido, un cuaderno envuelto en papel de estraza sobre el mostrador de la carnicería.
Al abrirlo, el carnicero leyó apenas tres líneas antes de que se le cayera de las manos.
“No me torturaron por hablar.
Me torturaron por pensar.
Y por no bajar la cabeza.”
—S.
Era la letra de Soledad. Inconfundible. Redonda, firme, con los acentos marcados como ganchos de aguja.
Durante un segundo, el mundo pareció girar en sentido contrario.
La Guardia Civil requisó el cuaderno al anochecer. Pero ya era tarde. Improvisadas copias a mano, aparecieron en las casas, en los pupitres de la escuela, bajo las piedras de la plaza. La Rosa Negra, muerta o no, seguía escribiendo.
Y entonces fue cuando ocurrió el golpe. El auténtico.
En el correo de la semana siguiente, entre los sobres del alcalde y los paquetes del SIM, llegó un sobre dirigido al obispo de Ciudad Real. Sin remite. Adentro, una sola hoja mecanografiada.
Decía:
“Soledad fue ejecutada el 28 de enero en un barranco entre Puertollano y Almodóvar.
No confesó. No lloró. Solo dijo: ‘La historia se cuenta sola, aunque la entierren viva.’”
El sobre nunca llegó a manos del Obispo. Fue interceptado. Quemado. Negado.
Pero alguien en la oficina de Correos —alguien con miedo, pero también con mucha rabia— copió el contenido y lo dejó en la biblioteca del pueblo, entre las páginas de un libro de catecismo.
TODO LO QUE QUEDA ES TINTA SECA
Años después, nadie en Valdeazahares recordaba el nombre del alcalde de entonces, ni del alférez, ni del cura que hablaba en latín y sentenciaba en susurros. Pero todos recordaban a Soledad.
En las paredes aún quedaban rastros de pegamento seco donde alguna vez estuvieron sus panfletos. Y en algunas casas, entre tazones de loza rota y mantones polvorientos, se guardaban copias del cuaderno que apareció en la carnicería.
No por ideología, sino por algo más profundo: por la necesidad de no olvidar.
Pero con el tiempo, incluso ese recuerdo fue dejando de doler. Como si la memoria también pudiera enfriarse, pudrirse, volverse inofensiva. Y fue entonces cuando llegó la carta.
La recibió “Celia, hija de una maestra que recordaba el miedo de aquellos años y que aseguraba que había visto a Soledad repartir panfletos cerca de la iglesia. Fue en 1978. Tenía 19 años y estaba limpiando la antigua biblioteca del pueblo, que reabría tras décadas de abandono. Entre los papeles mohosos de la sección censurada por el Régimen, encontró un sobre arrugado, sellado con cera. Dentro, solo un mensaje:
“Si algún día alguien quiere saber la verdad, que busque bajo el suelo de la tahona.”
Era la letra de Soledad. Celia tembló. Corrió. Buscó una linterna y volvió al lugar que ahora era una tienda de repuestos de bicicletas. Logró entrar por la parte trasera. Nadie la vio.
Levantó una de las baldosas rotas junto al antiguo horno. Debajo, había un espacio hueco cubierto por un tablón. Y bajo el tablón… un paquete.
Dentro había algo que el tiempo no había podido devorar: Una libreta de tapas duras, una fotografía en sepia…
Y una caja metálica pequeña, casi del tamaño de una navaja. Abrió la caja. Dentro, envuelta en tela, estaba la lengua de Soledad. Conservada. Seca. Cortada limpiamente.
Sobre la tela, una nota:
“Nos dijo que no hablaba por miedo. Así que se la arrancamos.
Pero seguía escribiendo. Así que le partimos los dedos. Pero seguía mirándonos.
Así que la matamos. Pero sigue aquí.”
Celia no gritó. No podía. Pero esa noche, por primera vez en décadas, los muros del pueblo volvieron a hablar. Nadie supo quién los escribió. Solo que al amanecer, en la plaza, en la iglesia, en el cuartel —ya abandonado—, se leía, en tiza roja:
“Soledad no murió.
Fuisteis vosotros los que dejasteis de vivir.”
Desde entonces, una rosa negra aparece cada 28 de enero bajo la estatua de la Virgen de los Dolores. A veces en papel. A veces pintada. A veces real. Nadie la toca. Nadie la comenta. Pero todos saben qué es lo que significa.














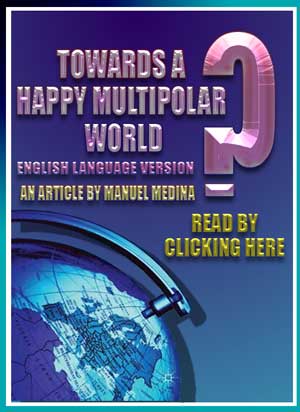

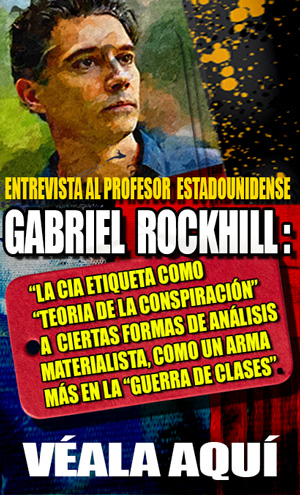












Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.185