
CHILE 1973: LA TRAGEDIA DE LA "ILUSIÓN DE ALLENDE" QUE POCOS SE ATREVEN A AFRONTAR
El precio histórico de confiar en las instituciones del enemigo
En este artículo, nuestro colaborador Cristóbal García Vera analiza críticamente el golpe de Estado en Chile de 1973 y la derrota de la Unidad Popular. Más allá de la memoria y los homenajes, García incide en la necesidad de extraer consecuencias políticas de este proceso, en torno a la ilusión reformista que llevó a confiar en la posibilidad de ensayar una "vía pacífica al socialismo". Una ilusión -dicen. que se pagó con miles de vidas y que, medio siglo después, sigue pesando sobre la izquierda actual.
Por CRISTÓBAL GARCÍA VERA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Cada 11 de septiembre, cuando se recuerda el golpe de Estado contra Salvador Allende y la instauración de la dictadura de Augusto Pinochet, abundan los homenajes, los discursos solemnes y las palabras cargadas de respeto.
Desde la izquierda suele faltar, sin embargo, lo que debería ser más importante. Un análisis crítico, y basado en las evidencias, sobre el proceso chileno y su desenlace fatal. Y es que el Golpe de 1973 y la posterior dictadura de Pinochet no fueron simplemente la obra de un ejército “traidor”, del imperialismo norteamericano actuando como de costumbre en lo que consideran su “patio trasero” y de una oligarquía brutal.
Fueron, también, el resultado previsible de una infundada ilusión que compartieron Allende y una buena parte de quienes componían la Unidad Popular. La ilusión de que, en Chile, el Estado burgués podía servir de herramienta para una “transición pacífica al socialismo”; de que las “instituciones democráticas” garantizarían un camino ordenado y el ejército “profesional y democrático” de ese país sudamericano respetaría la voluntad popular.
Allende: honestidad y tragedia
Salvador Allende no fue ningún farsante, ni un oportunista como esos políticos de “izquierda” que tanto abundan en nuestros días. Muy al contrario, fue un hombre honesto, valiente y coherente con sus ideas socialdemócratas.
Su dignidad en la muerte —defendiendo La Moneda con un subfusil en la mano— lo distingue también por completo de esos dirigentes que, en la hora decisiva, optan por huir abandonando al pueblo a su suerte. Esa coherencia personal lo convierte en una figura históricamente respetable. Incluso admirable en lo personal. Pero una cosa es la dignidad individual y otra, muy distinta, el balance histórico de su proyecto.
![[Img #86620]](https://canarias-semanal.org/upload/images/09_2025/3184_allendemoneda.jpg)
Para poder analizar este último con una mínima pretensión de objetividad resulta preciso puntualizar, en primer término, que el programa de la Unidad Popular, con reformas importantes como la nacionalización del cobre, la ampliación de derechos sociales o la tan necesaria reforma agraria, no fue una revolución socialista en sentido estricto.
Se trataba de un reformismo “radical” -especialmente si se lo compara con las políticas que los gobiernos “progresistas” se atreven a implementar en la actualidad -, que buscaba atenuar las desigualdades sociales y económicas sin romper las estructuras del capitalismo chileno.
No planteaba, en cualquier caso, destruir el aparato estatal burgués, ni sustituirlo por nuevas instituciones de poder popular. La apuesta era otra: demostrar que era posible una “vía chilena al socialismo”, pacífica y respetuosa con la legalidad. El problema fue, obviamente, que dicha apuesta chocó de frente, como no podía dejar de suceder, con la realidad del poder en una sociedad capitalista. El Estado chileno no era un campo de juego neutral, sino el bastión institucional de los intereses de las clases dominantes, tanto las propias como las foráneas.
El Partido Comunista de Chile y la ilusión reformista
Pero el drama chileno no tuvo que ver solo con una ilusión personal de Allende. Esas eran también, en esencia, las concepciones de la mayor parte de la Unidad Popular y, en concreto, del Partido Comunista de Chile, que en aquellos años había asumido plenamente la estrategia de “acumulación de fuerzas” dentro de la democracia burguesa.
En su lógica, el Ejército era también una "institución “profesional”, “respetuosa de la Constitución” y, por tanto, confiable como "garante" de un proceso pacífico. No se trataba de una ocurrencia aislada, sino perfectamente coherente con el clima ideológico del eurocomunismo que ya cuajaba en Europa y que tuvo su correlato en Chile. Los partidos comunistas de Italia, Francia y España, junto con el chileno, compartían la tesis de que, en las sociedades capitalistas avanzadas, el Estado habría cambiado lo suficiente como para permitir un tránsito "democrático" hacia el socialismo.
El planteamiento era, en síntesis, que el aparato estatal "ya no era el mismo" que conocieron Marx y Lenin, y que las mayorías electorales, sumadas a un trabajo institucional persistente, podían abrir paso a una “democracia socialista” dentro del marco parlamentario burgués.
La Unidad Popular trató de aplicar esa receta en el peor arquetipo posible: un país de capitalismo dependiente, con una burguesía estrechamente ligada al imperialismo norteamericano y con unas Fuerzas Armadas formadas bajo una fuerte tradición prusiana. El resultado estaba cantado: cuando el reformismo radical se atrevió a tocar los intereses del gran capital, la respuesta fue el golpe brutal, la represión y las "desapariciones" masivas.
La concepción marxista del Estado: el elefante en la habitación que nadie quiere ver
![[Img #86621]](https://canarias-semanal.org/upload/images/09_2025/6323_pinochetallende.jpg)
Para entender lo que ocurrió en Chile es indispensable, pues, volver a lo más básico de la teoría política: ¿qué es el Estado?
El Estado no es, en efecto, un árbitro neutral, ni la encarnación del “bien común”, como sostiene la ideología liberal en la que todos somos más o menos adoctrinados. Es, en esencia, una máquina de dominación de clase.
Engels explicó que el Estado surge, justamente, cuando las divisiones sociales son irreconciliables y una clase necesita una fuerza especial para asegurar sus privilegios.
Esa fuerza se compone de Ejércitos, policías, jueces, parlamentos y burocracias, que aparentan representar a todos pero en realidad garantizan la dominación de unos pocos. Y también de aparatos ideológicos, como la escuela, la iglesia o los medios de comunicación.
El capitalismo moderno, con su democracia parlamentaria, presenta otra trampa más sofisticada. Como recordara Lenin, esta “democracia” es solo otra forma política de la dictadura del capital: un sistema que tolera libertades mientras no se toquen los cimientos del poder, y que recurre a la violencia abierta en cuanto esos cimientos son cuestionados.
De aquí se extrae la primera consecuencia práctica de esta concepción -y también la más esencial- para cualquier proyecto revolucionario. Dado que el Estado burgués existe precisamente para impedir que se pongan en cuestión los privilegios de la clase dominante, es inevitable que recurra a todos los medios a su alcance para frenar cualquier proceso de transformación: desde la manipulación ideológica hasta la represión más brutal, pasando por la dictadura abierta, el asesinato selectivo o incluso las masacres colectivas.
Por esa misma razón, incluso cuando los movimientos populares logran abrirse camino a través de elecciones o del Parlamento, deben partir de una certeza elemental: el aparato estatal jamás aceptará pasivamente la constitución de un cambio de sistema económico y social. Esta no es una opinión, ni una simple especulación política. Es una constatación validada por la experiencia de los casi trescientos últimos años de historia del modo de produccion capitalista.
De ahí que toda estrategia revolucionaria seria, realista, tenga que asumir que el terreno en el que se batirá es el de una intensa guerra de clases. Y, en consecuencia, que el pueblo trabajador no solo necesita organizarse políticamente, sino también prever su propia autodefensa. Ello no implica ningún culto a la violencia, que es una imposición del propio sistema, sino comprender que, si se quiere garantizar la supervivencia de un proceso transformador, y no conducir al matadero a quienes lo protagonizan, es imprescindible preparar formas de autodefensa, de organización popular que impidan la repetición de tragedias dramáticas como la chilena.
La evidencia empírica refuta la ideología liberal del Estado
Esta concepción del Estado no es cierta porque así los expresaran Marx, Engels o Lenin, como si sus palabras debieran considerarse algo así como los "dichos sagrados de un profeta". Cualquier teoría que pretenda comprender la realidad debe rechazar de forma contundente este tipo de "criterio de autoridad". La razón por la que la concepción marxista del Estado sigue siendo válida, e imprescindible para guiar un proyecto revolucionario con probabilidades de éxito, es que toda la evidencia histórica la ha confirmado una y otra vez, al mismo tiempo que refutaba las ilusiones liberales —en su versión pura, en la de la socialdemocracia tradicional o en formas “reformistas” como las del eurocomunismo. Y, especialmente, porque en este terreno político, el de la guerra de clases, las “refutaciones” de los proyectos no se realizan en laboratorios, entre pipetas o fórmulas, sino en la historia viva de los pueblos. Cada “experimento” equivocado se paga con miles de muertos, con generaciones enteras truncadas, con retrocesos históricos cuya huella se prolonga durante décadas y que en muchos casos ni siquiera se han llegado a recuperar. Porque cuando las clases dominantes perciben que sus privilegios corren peligro, no esperan a que se produzca una revolución; actúan “preventivamente”, mostrando la verdadera naturaleza dictatorial de las “democracias” parlamentarias.
- En Alemania, 1918-19, el gobierno socialdemócrata selló un pacto con los militares y aplastó a sangre y fuego a los Consejos obreros.
- En España, 1936, las fuerzas más reaccionarias, encabezadas por el Ejército, la Iglesia, desencadenaran una guerra civil y, finalmente, impusieran la dictadura franquista, para acabar con las reformas sociales iniciadas durante la II República.
- En Grecia 1944, los aliados occidentales intervinieron para desarmar al movimiento partisano y restaurar la monarquía, asegurando la continuidad del orden capitalista.
- En Indonesia 1965, con un Partido Comunista de masas y un gobierno nacionalista de corte progresista, el Ejército organizó una de las masacres más brutales del siglo XX. La mayoría de la historiografía sitúa este exterminio en una horquilla de entre 500.000 y 1 millón de muertos, aunque algunas fuentes locales y testimonios contemporáneos elevan la cifra hasta 2 ó incluso 3 millones. El PKI, con unos 2 millones de militantes y hasta 10 millones de simpatizantes en organizaciones afines, fue el objetivo principal de esa represión sangrienta, que aniquiló a gran parte de sus cuadros y acabó borrando al partido de la vida política indonesia.
Todos estos episodios, y otros más recientes como los llamados “golpes blandos” en Latinoamérica o la guerra híbrida contra cualquier gobierno díscolo o que ose cuestionar en lo más mínimo los intereses de las oligarquías y sus mandos imperiales, revelan la misma verdad: el Estado capitalista, incluso en sus versiones más democráticas, guarda en su interior el núcleo duro de la coerción y lo activa sin titubeos cuando la dominación se ve amenazada. Ignorar esta realidad es condenarse a repetir las ilusiones trágicas que llevaron a Allende y al pueblo chileno a sucumbir al Golpe 1973 y la dictadura de Pinochet.
¿Por qué recaemos, una y otra vez, en la misma ilusión?
Como sin duda sabrá cualquier lector medianamente familiarizado con la tradición marxista, nada de lo que hemos expuesto en estas líneas es novedoso, ni fruto de una elaboración propia. Y tampoco son novedosas, ni originales, las promesas reformistas. A finales del siglo XIX, Eduard Bernstein ya sostenía que el socialismo podía alcanzarse gradualmente dentro del Estado burgués. Su célebre lema —“el movimiento lo es todo, el objetivo final nada”— resumía la renuncia a la revolución. Desde entonces, las distintas versiones de esa promesa de superación pacífica y gradual del capitalismo han mantenido siempre lo esencial, aunque cambien de ropaje: desde el eurocomunismo de los años setenta —con el PCI, el PCF o el PCE— hasta los progresismos contemporáneos o las fantasías que pretenden ver en el capitalismo de los BRICS un supuesto motor emancipador para la humanidad.
Pero, ¿por qué, si la evidencia histórica en contra de tales ilusiones es tan abrumadora, se imponen una y otra vez sus tesis fundamentales? Más allá de la influencia del puro desconocimiento, o de la siempre poderosa influencia de la ideología dominante que las reproduce, porque son “cómodas” y, en apariencia, mucho más “reconfortantes” que la realidad. Porque permiten conciliar la idea de cambio con la tranquilidad de no tener que enfrentarse de verdad con el poder.
El terror y la resignación: Herencia actual de las dictaduras
Partiendo de esta incómoda verdad es posible entender también que la manera en la que hoy se “conmemora”, mayoritariamente, la caída de Allende y el golpe de Pinochet, dice mucho más sobre cuál es el estado de la izquierda actual que sobre aquel episodio histórico.
Si algo debería estar fuera de duda es que la tragedia chilena confirmó el precio terrible que se debe pagar por creer en hipotéticos “tránsitos pacíficos” al socialismo. Pese a ello, la mayoría de las conmemoraciones pasan de puntillas sobre esta lección evidente. Se exalta la dignidad personal de Allende, se denuncia la barbarie pinochetista y se recuerda a las víctimas. Todo ello es justo y necesario. Pero lo fundamental — extraer la consecuencia de que la derrota no fue una fatalidad, sino un resultado totalmente previsible de la ilusión reformista— se sigue evitando como si se tratara de una herejía o una suerte de insulto a la figura de Allende.
Esta incapacidad es también, en buena medida, un síntoma oculto de cómo la propia derrota de la Unidad Popular, y del resto de proyectos revolucionarios coartados por la represión, se sigue proyectando hasta hoy de la forma en que quienes dieron el golpe lo habían previsto: mediante un terror interiorizado que nos paraliza. Un terror que nos impide razonar desde nuestra propia teoría —la concepción marxista del Estado, confirmada por los hechos— y nos lleva a evitar lo esencial: hablar abiertamente de la naturaleza del poder y de la necesidad de reconstruir proyectos de cambio que se fundamenten, racionalmente, en este conocimiento de la realidad social.
La paradoja a la que ello nos conduce es demasiado amarga. Porque la memoria de los miles de chilenos asesinados, torturados y desaparecidos, y del propio Salvador Allende, no merece homenajes huecos o pusilánimes. Merece que aprendamos la lección que su derrota dejó escrita con tanta sangre y tantos sacrificios y que empecemos a preparar las bases para futuras batallas que puedan conducirse hacia la victoria.
Fuentes bibliográficas:
Karl Marx & Friedrich Engels – El Manifiesto Comunista.
V. I. Lenin – El Estado y la Revolución.
Ralph Miliband – El Estado en la sociedad capitalista.
Eduard Bernstein – Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia.
Nicos Poulantzas – Poder político y clases sociales en el Estado capitalista.
Ruy Mauro Marini – Reforma y revolución: una crítica a Lelio Basso.
Por CRISTÓBAL GARCÍA VERA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Cada 11 de septiembre, cuando se recuerda el golpe de Estado contra Salvador Allende y la instauración de la dictadura de Augusto Pinochet, abundan los homenajes, los discursos solemnes y las palabras cargadas de respeto.
Desde la izquierda suele faltar, sin embargo, lo que debería ser más importante. Un análisis crítico, y basado en las evidencias, sobre el proceso chileno y su desenlace fatal. Y es que el Golpe de 1973 y la posterior dictadura de Pinochet no fueron simplemente la obra de un ejército “traidor”, del imperialismo norteamericano actuando como de costumbre en lo que consideran su “patio trasero” y de una oligarquía brutal.
Fueron, también, el resultado previsible de una infundada ilusión que compartieron Allende y una buena parte de quienes componían la Unidad Popular. La ilusión de que, en Chile, el Estado burgués podía servir de herramienta para una “transición pacífica al socialismo”; de que las “instituciones democráticas” garantizarían un camino ordenado y el ejército “profesional y democrático” de ese país sudamericano respetaría la voluntad popular.
Allende: honestidad y tragedia
Salvador Allende no fue ningún farsante, ni un oportunista como esos políticos de “izquierda” que tanto abundan en nuestros días. Muy al contrario, fue un hombre honesto, valiente y coherente con sus ideas socialdemócratas.
Su dignidad en la muerte —defendiendo La Moneda con un subfusil en la mano— lo distingue también por completo de esos dirigentes que, en la hora decisiva, optan por huir abandonando al pueblo a su suerte. Esa coherencia personal lo convierte en una figura históricamente respetable. Incluso admirable en lo personal. Pero una cosa es la dignidad individual y otra, muy distinta, el balance histórico de su proyecto.
![[Img #86620]](https://canarias-semanal.org/upload/images/09_2025/3184_allendemoneda.jpg)
Para poder analizar este último con una mínima pretensión de objetividad resulta preciso puntualizar, en primer término, que el programa de la Unidad Popular, con reformas importantes como la nacionalización del cobre, la ampliación de derechos sociales o la tan necesaria reforma agraria, no fue una revolución socialista en sentido estricto.
Se trataba de un reformismo “radical” -especialmente si se lo compara con las políticas que los gobiernos “progresistas” se atreven a implementar en la actualidad -, que buscaba atenuar las desigualdades sociales y económicas sin romper las estructuras del capitalismo chileno.
No planteaba, en cualquier caso, destruir el aparato estatal burgués, ni sustituirlo por nuevas instituciones de poder popular. La apuesta era otra: demostrar que era posible una “vía chilena al socialismo”, pacífica y respetuosa con la legalidad. El problema fue, obviamente, que dicha apuesta chocó de frente, como no podía dejar de suceder, con la realidad del poder en una sociedad capitalista. El Estado chileno no era un campo de juego neutral, sino el bastión institucional de los intereses de las clases dominantes, tanto las propias como las foráneas.
El Partido Comunista de Chile y la ilusión reformista
Pero el drama chileno no tuvo que ver solo con una ilusión personal de Allende. Esas eran también, en esencia, las concepciones de la mayor parte de la Unidad Popular y, en concreto, del Partido Comunista de Chile, que en aquellos años había asumido plenamente la estrategia de “acumulación de fuerzas” dentro de la democracia burguesa.
En su lógica, el Ejército era también una "institución “profesional”, “respetuosa de la Constitución” y, por tanto, confiable como "garante" de un proceso pacífico. No se trataba de una ocurrencia aislada, sino perfectamente coherente con el clima ideológico del eurocomunismo que ya cuajaba en Europa y que tuvo su correlato en Chile. Los partidos comunistas de Italia, Francia y España, junto con el chileno, compartían la tesis de que, en las sociedades capitalistas avanzadas, el Estado habría cambiado lo suficiente como para permitir un tránsito "democrático" hacia el socialismo.
El planteamiento era, en síntesis, que el aparato estatal "ya no era el mismo" que conocieron Marx y Lenin, y que las mayorías electorales, sumadas a un trabajo institucional persistente, podían abrir paso a una “democracia socialista” dentro del marco parlamentario burgués.
La Unidad Popular trató de aplicar esa receta en el peor arquetipo posible: un país de capitalismo dependiente, con una burguesía estrechamente ligada al imperialismo norteamericano y con unas Fuerzas Armadas formadas bajo una fuerte tradición prusiana. El resultado estaba cantado: cuando el reformismo radical se atrevió a tocar los intereses del gran capital, la respuesta fue el golpe brutal, la represión y las "desapariciones" masivas.
La concepción marxista del Estado: el elefante en la habitación que nadie quiere ver
![[Img #86621]](https://canarias-semanal.org/upload/images/09_2025/6323_pinochetallende.jpg)
Para entender lo que ocurrió en Chile es indispensable, pues, volver a lo más básico de la teoría política: ¿qué es el Estado?
El Estado no es, en efecto, un árbitro neutral, ni la encarnación del “bien común”, como sostiene la ideología liberal en la que todos somos más o menos adoctrinados. Es, en esencia, una máquina de dominación de clase.
Engels explicó que el Estado surge, justamente, cuando las divisiones sociales son irreconciliables y una clase necesita una fuerza especial para asegurar sus privilegios.
Esa fuerza se compone de Ejércitos, policías, jueces, parlamentos y burocracias, que aparentan representar a todos pero en realidad garantizan la dominación de unos pocos. Y también de aparatos ideológicos, como la escuela, la iglesia o los medios de comunicación.
El capitalismo moderno, con su democracia parlamentaria, presenta otra trampa más sofisticada. Como recordara Lenin, esta “democracia” es solo otra forma política de la dictadura del capital: un sistema que tolera libertades mientras no se toquen los cimientos del poder, y que recurre a la violencia abierta en cuanto esos cimientos son cuestionados.
De aquí se extrae la primera consecuencia práctica de esta concepción -y también la más esencial- para cualquier proyecto revolucionario. Dado que el Estado burgués existe precisamente para impedir que se pongan en cuestión los privilegios de la clase dominante, es inevitable que recurra a todos los medios a su alcance para frenar cualquier proceso de transformación: desde la manipulación ideológica hasta la represión más brutal, pasando por la dictadura abierta, el asesinato selectivo o incluso las masacres colectivas.
Por esa misma razón, incluso cuando los movimientos populares logran abrirse camino a través de elecciones o del Parlamento, deben partir de una certeza elemental: el aparato estatal jamás aceptará pasivamente la constitución de un cambio de sistema económico y social. Esta no es una opinión, ni una simple especulación política. Es una constatación validada por la experiencia de los casi trescientos últimos años de historia del modo de produccion capitalista.
De ahí que toda estrategia revolucionaria seria, realista, tenga que asumir que el terreno en el que se batirá es el de una intensa guerra de clases. Y, en consecuencia, que el pueblo trabajador no solo necesita organizarse políticamente, sino también prever su propia autodefensa. Ello no implica ningún culto a la violencia, que es una imposición del propio sistema, sino comprender que, si se quiere garantizar la supervivencia de un proceso transformador, y no conducir al matadero a quienes lo protagonizan, es imprescindible preparar formas de autodefensa, de organización popular que impidan la repetición de tragedias dramáticas como la chilena.
La evidencia empírica refuta la ideología liberal del Estado
Esta concepción del Estado no es cierta porque así los expresaran Marx, Engels o Lenin, como si sus palabras debieran considerarse algo así como los "dichos sagrados de un profeta". Cualquier teoría que pretenda comprender la realidad debe rechazar de forma contundente este tipo de "criterio de autoridad". La razón por la que la concepción marxista del Estado sigue siendo válida, e imprescindible para guiar un proyecto revolucionario con probabilidades de éxito, es que toda la evidencia histórica la ha confirmado una y otra vez, al mismo tiempo que refutaba las ilusiones liberales —en su versión pura, en la de la socialdemocracia tradicional o en formas “reformistas” como las del eurocomunismo. Y, especialmente, porque en este terreno político, el de la guerra de clases, las “refutaciones” de los proyectos no se realizan en laboratorios, entre pipetas o fórmulas, sino en la historia viva de los pueblos. Cada “experimento” equivocado se paga con miles de muertos, con generaciones enteras truncadas, con retrocesos históricos cuya huella se prolonga durante décadas y que en muchos casos ni siquiera se han llegado a recuperar. Porque cuando las clases dominantes perciben que sus privilegios corren peligro, no esperan a que se produzca una revolución; actúan “preventivamente”, mostrando la verdadera naturaleza dictatorial de las “democracias” parlamentarias.
- En Alemania, 1918-19, el gobierno socialdemócrata selló un pacto con los militares y aplastó a sangre y fuego a los Consejos obreros.
- En España, 1936, las fuerzas más reaccionarias, encabezadas por el Ejército, la Iglesia, desencadenaran una guerra civil y, finalmente, impusieran la dictadura franquista, para acabar con las reformas sociales iniciadas durante la II República.
- En Grecia 1944, los aliados occidentales intervinieron para desarmar al movimiento partisano y restaurar la monarquía, asegurando la continuidad del orden capitalista.
- En Indonesia 1965, con un Partido Comunista de masas y un gobierno nacionalista de corte progresista, el Ejército organizó una de las masacres más brutales del siglo XX. La mayoría de la historiografía sitúa este exterminio en una horquilla de entre 500.000 y 1 millón de muertos, aunque algunas fuentes locales y testimonios contemporáneos elevan la cifra hasta 2 ó incluso 3 millones. El PKI, con unos 2 millones de militantes y hasta 10 millones de simpatizantes en organizaciones afines, fue el objetivo principal de esa represión sangrienta, que aniquiló a gran parte de sus cuadros y acabó borrando al partido de la vida política indonesia.
Todos estos episodios, y otros más recientes como los llamados “golpes blandos” en Latinoamérica o la guerra híbrida contra cualquier gobierno díscolo o que ose cuestionar en lo más mínimo los intereses de las oligarquías y sus mandos imperiales, revelan la misma verdad: el Estado capitalista, incluso en sus versiones más democráticas, guarda en su interior el núcleo duro de la coerción y lo activa sin titubeos cuando la dominación se ve amenazada. Ignorar esta realidad es condenarse a repetir las ilusiones trágicas que llevaron a Allende y al pueblo chileno a sucumbir al Golpe 1973 y la dictadura de Pinochet.
¿Por qué recaemos, una y otra vez, en la misma ilusión?
Como sin duda sabrá cualquier lector medianamente familiarizado con la tradición marxista, nada de lo que hemos expuesto en estas líneas es novedoso, ni fruto de una elaboración propia. Y tampoco son novedosas, ni originales, las promesas reformistas. A finales del siglo XIX, Eduard Bernstein ya sostenía que el socialismo podía alcanzarse gradualmente dentro del Estado burgués. Su célebre lema —“el movimiento lo es todo, el objetivo final nada”— resumía la renuncia a la revolución. Desde entonces, las distintas versiones de esa promesa de superación pacífica y gradual del capitalismo han mantenido siempre lo esencial, aunque cambien de ropaje: desde el eurocomunismo de los años setenta —con el PCI, el PCF o el PCE— hasta los progresismos contemporáneos o las fantasías que pretenden ver en el capitalismo de los BRICS un supuesto motor emancipador para la humanidad.
Pero, ¿por qué, si la evidencia histórica en contra de tales ilusiones es tan abrumadora, se imponen una y otra vez sus tesis fundamentales? Más allá de la influencia del puro desconocimiento, o de la siempre poderosa influencia de la ideología dominante que las reproduce, porque son “cómodas” y, en apariencia, mucho más “reconfortantes” que la realidad. Porque permiten conciliar la idea de cambio con la tranquilidad de no tener que enfrentarse de verdad con el poder.
El terror y la resignación: Herencia actual de las dictaduras
Partiendo de esta incómoda verdad es posible entender también que la manera en la que hoy se “conmemora”, mayoritariamente, la caída de Allende y el golpe de Pinochet, dice mucho más sobre cuál es el estado de la izquierda actual que sobre aquel episodio histórico.
Si algo debería estar fuera de duda es que la tragedia chilena confirmó el precio terrible que se debe pagar por creer en hipotéticos “tránsitos pacíficos” al socialismo. Pese a ello, la mayoría de las conmemoraciones pasan de puntillas sobre esta lección evidente. Se exalta la dignidad personal de Allende, se denuncia la barbarie pinochetista y se recuerda a las víctimas. Todo ello es justo y necesario. Pero lo fundamental — extraer la consecuencia de que la derrota no fue una fatalidad, sino un resultado totalmente previsible de la ilusión reformista— se sigue evitando como si se tratara de una herejía o una suerte de insulto a la figura de Allende.
Esta incapacidad es también, en buena medida, un síntoma oculto de cómo la propia derrota de la Unidad Popular, y del resto de proyectos revolucionarios coartados por la represión, se sigue proyectando hasta hoy de la forma en que quienes dieron el golpe lo habían previsto: mediante un terror interiorizado que nos paraliza. Un terror que nos impide razonar desde nuestra propia teoría —la concepción marxista del Estado, confirmada por los hechos— y nos lleva a evitar lo esencial: hablar abiertamente de la naturaleza del poder y de la necesidad de reconstruir proyectos de cambio que se fundamenten, racionalmente, en este conocimiento de la realidad social.
La paradoja a la que ello nos conduce es demasiado amarga. Porque la memoria de los miles de chilenos asesinados, torturados y desaparecidos, y del propio Salvador Allende, no merece homenajes huecos o pusilánimes. Merece que aprendamos la lección que su derrota dejó escrita con tanta sangre y tantos sacrificios y que empecemos a preparar las bases para futuras batallas que puedan conducirse hacia la victoria.
Fuentes bibliográficas:
Karl Marx & Friedrich Engels – El Manifiesto Comunista.
V. I. Lenin – El Estado y la Revolución.
Ralph Miliband – El Estado en la sociedad capitalista.
Eduard Bernstein – Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia.
Nicos Poulantzas – Poder político y clases sociales en el Estado capitalista.
Ruy Mauro Marini – Reforma y revolución: una crítica a Lelio Basso.
















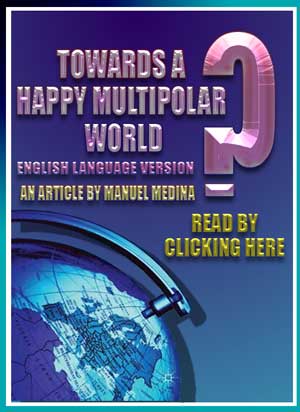

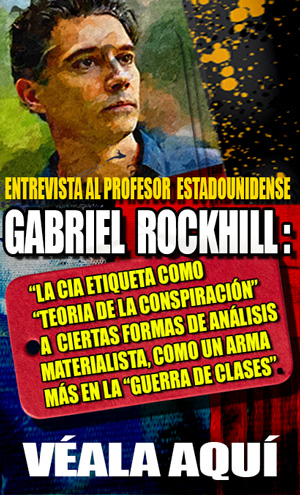














Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.89