
JARDIEL PONCELA: EL CÓMICO DEL FRANQUISMO, AMIGO DEL ABSURDO Y AMANTE DE LO MACABRO
Entre sainetes para el régimen y ritos funerarios propios, el maestro del disparate convivió con la propaganda y la tragedia.
Aplaudido por las autoridades franquistas y publicado en medios falangistas, Jardiel Poncela encontró en el absurdo una forma de éxito dentro del nuevo orden. Pero fuera de los focos, su vida rozaba lo gótico: tumbas profanadas, diálogos con los muertos y un epitafio que hoy es leyenda del humor negro.
POR JORDI RUIZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Enrique Jardiel Poncela (1901–1952) ocupa un lugar ![[Img #85997]](https://canarias-semanal.org/upload/images/08_2025/9447_jordi-ruiz-cutura-cine.jpg) singular en la cultura española del siglo XX. Fue al mismo tiempo un innovador de la comedia —con un humor de lógica absurda y vocación antiburguesa— y un autor que, en lo político, dejó rastros de adhesión al discurso del bando vencedor en la Guerra Civil.
singular en la cultura española del siglo XX. Fue al mismo tiempo un innovador de la comedia —con un humor de lógica absurda y vocación antiburguesa— y un autor que, en lo político, dejó rastros de adhesión al discurso del bando vencedor en la Guerra Civil.
Esa doblez —vanguardia estética y conservadurismo ideológico— explica por qué su figura suscita lecturas enfrentadas: ¿irreverente renovador del teatro o escritor “acomodado” al franquismo?
A partir de la obra "Historia de la literatura fascista española", de Julio Rodríguez Puértolas, podemos dibujar un retrato político, personal y literario de lo más nítido.
LA PERSONALIDAD POLÍTICA: ENTRE EL “AMANECER DE ESPAÑA” Y EL HUMOR “FASCISTIZANTE”
Antes de la guerra, Jardiel ya era un autor popular y polémico. Durante la contienda, fue evacuado por la propia República a Argentina, pero desde allí aprovechó para colaborar con publicaciones falangistas de Buenos Aires y también en medios de la España franquista.
En 1938 firmó un artículo —“Lo cursi y lo terrorífico. La alegría de volver al lector”— donde contraponía el “Terror rojo” a “lo español genuino” y celebraba que “el amanecer de España es de una alegría divina”. Es un texto inequívoco: el escritor se alinea con la retórica del bando sublevado, participa de su diccionario moral (terror vs. amanecer) y legitima la victoria como restitución de un orden “verdadero”.
En la posguerra, su teatro fue leído por parte de la crítica como “distorsionador de la realidad” (mejor que “escapista”), una risa que negaba el naturalismo y perseguía la irrealidad. Ese gesto estético, sin embargo, no lo convertía, ni mucho menos, en un dramaturgo “progresista”.
Rodríguez Puértolas subraya que su humor —también el de sus novelas— resulta “irracionalmente fascistizante”. Es decir, su fuga hacia lo inverosímil no desemboca en crítica radical del orden dictatorial existente, sino en una comicidad que, pese a su audacia formal, no desborda el marco ideológico dominante.
Hay, además, deslices explícitos hacia los tópicos de la derecha tradicional. En "El amor sólo dura 2.000 metros" (1953, publicación póstuma de una obra de 1941), una acotación describe al protagonista como “español de arriba abajo”, “perfecto ejemplar de tipo ibérico”, mezcla de “poeta” y “hombre de acción”, como si la “raza” dictara un destino heroico de espada y pluma.
Esa suerte de nacional-tipismo esencialista funciona como telón de fondo ideológico que asoma incluso en sus comedias hollywoodenses.
RASGOS PERSONALES Y TRAYECTORIA VITAL: DEL ÉXITO, EL EXILIO COYUNTURAL Y LA FAMILIA TEATRAL
El Jardiel previo a 1936 es el del “humor nuevo”, corrosivo y de filiación vanguardista:
"Amor se escribe sin hache" (1929), "Espérame en Siberia, vida mía" (1930), "¿Pero hubo alguna vez once mil vírgenes?" (1931) o "La tournée de Dios" (1932); en escena, "Angelina o el honor de un brigadier" (1934) y "Cuatro corazones con freno y marcha atrás" (1936).
Esa productividad lo convirtió en un fenómeno popular y en una rareza: un satírico culto y comercial a la vez.
Durante la guerra, su salida a Argentina es un capítulo menos épico de lo que a veces se sugiere: no fue un exilio ideológico, sino una evacuación organizada por el gobierno republicano. Desde allí, como vimos, se acercó a espacios falangistas, y en la posguerra volvió a España para reanudar una carrera frenética:
Estrenó alrededor de veinte piezas entre 1939 y 1949 ("Un marido de ida y vuelta"; "Eloísa está debajo de un almendro"; "Los ladrones somos gente honrada"; "Es peligroso asomarse al exterior"; "Los habitantes de la casa deshabitada"; "El sexo débil ha hecho la guerra"; "Los tigres escondidos en la alcoba", etc.).
En lo personal, su mundo familiar y profesional se cruzó con la escena de posguerra: Alfonso Paso, que sería uno de los grandes fabricantes de comedia comercial del franquismo, fue su yerno. No es un dato menor: ayuda a entender la continuidad industrial del humor y la comedia “burguesa” en el ecosistema teatral de los años cincuenta y sesenta.
LA PERSONALIDAD LITERARIA: CONTRA LA VEROSIMILITUD, A FAVOR DEL ABSURDO LÓGICO
Jardiel explicó su poética sin ambages. En una conferencia de 1944 (Buenos Aires), defendió que el teatro debía romper con la “verosimilitud” y oponer a la vida cotidiana la libertad de lo “imposible”, lo “absurdo”, lo “fantástico”: “ahí, la realidad; aquí, el sueño; ahí, lo natural; aquí, lo inverosímil”.
Esta estética —risa como compensación y desagravio de la tristeza repetida— define su apuesta: un arte que no copia el mundo, sino que lo desarma y reconfigura mediante la lógica del disparate.
De ahí que su humor sea “intelectual y abstracto en sus orígenes”, muy lejos de la astracanada; persigue la irrealidad pura con un “absurdo lógico” que retuerce premisas para exhibir lo ridículo de los comportamientos y los discursos petrificados. Ese gesto, que busca insertarse en una línea antiburguesa, chocó a menudo con el público, con la crítica e incluso con la censura. Lo que hoy consideramos clásico, en su momento fue más de una vez un fracaso de recepción.
Aunque centró su energía en la escena, también publicó narrativa en la posguerra, como Exceso de equipaje (1943), donde el humor jardielesco se traslada al andamiaje novelesco: la misma inclinación a forzar las situaciones más allá del sentido común para desnudar automatismos sociales y morales.
TENSIONES DE FONDO: FUGA ESTÉTICA Y ACOMODO IDEOLÓGICO
¿Cómo conciliar a un autor que rompe las convenciones del “teatro bien hecho” con sus guiños —o más— al nuevo Estado?
Una clave la ofrece José Monleón:
Jardiel “montó su propia fuga al interior” y aparece como testimonio de la crisis europea del hombre moderno “asqueado por lo verosímil”. Su negación del naturalismo “pequeñito” es una negativa a la obediencia estética; pero esa desobediencia formal convive con acomodaciones ideológicas que el franquismo podía tolerar mientras entretuvieran y no cuestionaran las jerarquías sociales de fondo.
Esa tensión explica sus tópicos nacionalistas, su esencialismo del “tipo ibérico” o su lenguaje de “raza” en alguna acotación: rasgos de un imaginario conservador que laten bajo la pirotecnia del absurdo. El Jardiel que ridiculiza costumbres pequeñas no necesariamente dinamita las grandes estructuras del poder. Al contrario: su “distorsión de la realidad” podía operar como válvula de escape en una sociedad disciplinada, sin interpelar la arquitectura del régimen dictatorial.
RECEPCIÓN, INDUSTRIA Y LEGADO
Jardiel no fue un marginal. Fue un profesional de éxito con un mecanismo escénico muy eficaz, capaz de convertir la ilógica en maquinaria cómica. De hecho, su energía ayudó a consolidar un segmento del “teatro de humor” de posguerra —junto a autores como Mihura, Tono o La Codorniz— que ofrecía diversión sofisticada en la superficie y refugio de la sordidez de lo cotidiano. La industria teatral franquista supo rentabilizar esa fórmula: una modernidad formal acotada por un horizonte político conservador.
Su influjo se rastrea en la comedia comercial posterior y en dramaturgos que trabajaron para un gran público durante décadas. Que su propio yerno fuese Alfonso Paso —columna de la comedia burguesa y, además, publicista explícito del 18 de julio en la prensa tardofranquista— es un índice de esas continuidades entre estilo, industria y clima ideológico.
Con Jardiel conviene evitar tanto la beatificación como el anatema. Políticamente, hay textos y gestos que lo sitúan del lado de la legitimación de la victoria franquista. No fue un resistente ni un disidente; colaboró y celebró, desde su lugar de escritor de éxito, el nuevo “amanecer” del país. Ese registro está documentado y no admite eufemismos.
ANECDOTARIO MACABRO DE SU BIOGRAFÍA
Su vida se rodeó de humor negro y un par de episodios realmente siniestros. Aquí podrá encontrar el lector algunas de las anécdotas más macabras y documentadas de su biografía.
- El epitafio más sarcástico de Madrid.
En su tumba puede leerse:
“Si buscáis los máximos elogios, moríos”. No es leyenda urbana: está grabado en la lápida de la Sacramental de Santa María (Carabanchel).
- La profanación de la tumba de su madre: "Mi muerta"
Durante la Guerra Civil se profanó la sepultura de Marcelina Poncela en Quinto de Ebro. El dato aparece en estudios académicos sobre la pintora, y se cita como uno de los golpes que más marcaron a Jardiel.
“Mi muerta”: ir al cementerio a pedirle ideas. Jardiel llamaba a su madre “su muerta” y hay relatos de cómo conducía hasta Quinto para “consultarla” en su tumba cuando se atascaba con el final de una obra. Volvía a Madrid con la solución dramatúrgica “hablada” con ella, aseguraba.
- Bobby, el perro que murió de pena.
Su inseparable pastor alsaciano Bobby actuó en "Eloísa está debajo de un almendro" y, según varias fuentes, dejó de comer tras la muerte del autor y murió a los pocos días (quince, dicen algunas crónicas). Es de las historias más tristes —y jardielescas— de su entorno íntimo.
- El humor hasta el final: “dejarse morir”.
En sus últimos meses sufría un cáncer de laringe. El Centro Virtual Cervantes resume ese tramo como un abandono vital que lo llevó “a dejarse morir”. Y circula la anécdota, recogida recientemente por la prensa, de que rechazó la penicilina por ser “inglesa”, aunque finalmente se la administraron tarde. Es un episodio debatido, pero muy repetido.
- Pobreza y un entierro a cuenta de un amigo.
Murió con problemas económicos. Distintas piezas periodísticas recuerdan que el actor Fernando Fernán Gómez pagó su entierro, en agradecimiento a quien le dio una de sus primeras oportunidades teatrales. Macabro por lo que dice de su final, y elocuente sobre la lealtad entre cómicos.
- La tumba, lugar de peregrinaje con sonrisa torcida.
Con los años su sepultura se ha convertido en parada de rutas literarias y artículos sobre epitafios curiosos: la frase en piedra sigue funcionando como su último chiste macabro.
FUENTE:
"Historia de la literatura fascista española", Julio Rodríguez Puértolas.
POR JORDI RUIZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Enrique Jardiel Poncela (1901–1952) ocupa un lugar ![[Img #85997]](https://canarias-semanal.org/upload/images/08_2025/9447_jordi-ruiz-cutura-cine.jpg) singular en la cultura española del siglo XX. Fue al mismo tiempo un innovador de la comedia —con un humor de lógica absurda y vocación antiburguesa— y un autor que, en lo político, dejó rastros de adhesión al discurso del bando vencedor en la Guerra Civil.
singular en la cultura española del siglo XX. Fue al mismo tiempo un innovador de la comedia —con un humor de lógica absurda y vocación antiburguesa— y un autor que, en lo político, dejó rastros de adhesión al discurso del bando vencedor en la Guerra Civil.
Esa doblez —vanguardia estética y conservadurismo ideológico— explica por qué su figura suscita lecturas enfrentadas: ¿irreverente renovador del teatro o escritor “acomodado” al franquismo?
A partir de la obra "Historia de la literatura fascista española", de Julio Rodríguez Puértolas, podemos dibujar un retrato político, personal y literario de lo más nítido.
LA PERSONALIDAD POLÍTICA: ENTRE EL “AMANECER DE ESPAÑA” Y EL HUMOR “FASCISTIZANTE”
Antes de la guerra, Jardiel ya era un autor popular y polémico. Durante la contienda, fue evacuado por la propia República a Argentina, pero desde allí aprovechó para colaborar con publicaciones falangistas de Buenos Aires y también en medios de la España franquista.
En 1938 firmó un artículo —“Lo cursi y lo terrorífico. La alegría de volver al lector”— donde contraponía el “Terror rojo” a “lo español genuino” y celebraba que “el amanecer de España es de una alegría divina”. Es un texto inequívoco: el escritor se alinea con la retórica del bando sublevado, participa de su diccionario moral (terror vs. amanecer) y legitima la victoria como restitución de un orden “verdadero”.
En la posguerra, su teatro fue leído por parte de la crítica como “distorsionador de la realidad” (mejor que “escapista”), una risa que negaba el naturalismo y perseguía la irrealidad. Ese gesto estético, sin embargo, no lo convertía, ni mucho menos, en un dramaturgo “progresista”.
Rodríguez Puértolas subraya que su humor —también el de sus novelas— resulta “irracionalmente fascistizante”. Es decir, su fuga hacia lo inverosímil no desemboca en crítica radical del orden dictatorial existente, sino en una comicidad que, pese a su audacia formal, no desborda el marco ideológico dominante.
Hay, además, deslices explícitos hacia los tópicos de la derecha tradicional. En "El amor sólo dura 2.000 metros" (1953, publicación póstuma de una obra de 1941), una acotación describe al protagonista como “español de arriba abajo”, “perfecto ejemplar de tipo ibérico”, mezcla de “poeta” y “hombre de acción”, como si la “raza” dictara un destino heroico de espada y pluma.
Esa suerte de nacional-tipismo esencialista funciona como telón de fondo ideológico que asoma incluso en sus comedias hollywoodenses.
RASGOS PERSONALES Y TRAYECTORIA VITAL: DEL ÉXITO, EL EXILIO COYUNTURAL Y LA FAMILIA TEATRAL
El Jardiel previo a 1936 es el del “humor nuevo”, corrosivo y de filiación vanguardista:
"Amor se escribe sin hache" (1929), "Espérame en Siberia, vida mía" (1930), "¿Pero hubo alguna vez once mil vírgenes?" (1931) o "La tournée de Dios" (1932); en escena, "Angelina o el honor de un brigadier" (1934) y "Cuatro corazones con freno y marcha atrás" (1936).
Esa productividad lo convirtió en un fenómeno popular y en una rareza: un satírico culto y comercial a la vez.
Durante la guerra, su salida a Argentina es un capítulo menos épico de lo que a veces se sugiere: no fue un exilio ideológico, sino una evacuación organizada por el gobierno republicano. Desde allí, como vimos, se acercó a espacios falangistas, y en la posguerra volvió a España para reanudar una carrera frenética:
Estrenó alrededor de veinte piezas entre 1939 y 1949 ("Un marido de ida y vuelta"; "Eloísa está debajo de un almendro"; "Los ladrones somos gente honrada"; "Es peligroso asomarse al exterior"; "Los habitantes de la casa deshabitada"; "El sexo débil ha hecho la guerra"; "Los tigres escondidos en la alcoba", etc.).
En lo personal, su mundo familiar y profesional se cruzó con la escena de posguerra: Alfonso Paso, que sería uno de los grandes fabricantes de comedia comercial del franquismo, fue su yerno. No es un dato menor: ayuda a entender la continuidad industrial del humor y la comedia “burguesa” en el ecosistema teatral de los años cincuenta y sesenta.
LA PERSONALIDAD LITERARIA: CONTRA LA VEROSIMILITUD, A FAVOR DEL ABSURDO LÓGICO
Jardiel explicó su poética sin ambages. En una conferencia de 1944 (Buenos Aires), defendió que el teatro debía romper con la “verosimilitud” y oponer a la vida cotidiana la libertad de lo “imposible”, lo “absurdo”, lo “fantástico”: “ahí, la realidad; aquí, el sueño; ahí, lo natural; aquí, lo inverosímil”.
Esta estética —risa como compensación y desagravio de la tristeza repetida— define su apuesta: un arte que no copia el mundo, sino que lo desarma y reconfigura mediante la lógica del disparate.
De ahí que su humor sea “intelectual y abstracto en sus orígenes”, muy lejos de la astracanada; persigue la irrealidad pura con un “absurdo lógico” que retuerce premisas para exhibir lo ridículo de los comportamientos y los discursos petrificados. Ese gesto, que busca insertarse en una línea antiburguesa, chocó a menudo con el público, con la crítica e incluso con la censura. Lo que hoy consideramos clásico, en su momento fue más de una vez un fracaso de recepción.
Aunque centró su energía en la escena, también publicó narrativa en la posguerra, como Exceso de equipaje (1943), donde el humor jardielesco se traslada al andamiaje novelesco: la misma inclinación a forzar las situaciones más allá del sentido común para desnudar automatismos sociales y morales.
TENSIONES DE FONDO: FUGA ESTÉTICA Y ACOMODO IDEOLÓGICO
¿Cómo conciliar a un autor que rompe las convenciones del “teatro bien hecho” con sus guiños —o más— al nuevo Estado?
Una clave la ofrece José Monleón:
Jardiel “montó su propia fuga al interior” y aparece como testimonio de la crisis europea del hombre moderno “asqueado por lo verosímil”. Su negación del naturalismo “pequeñito” es una negativa a la obediencia estética; pero esa desobediencia formal convive con acomodaciones ideológicas que el franquismo podía tolerar mientras entretuvieran y no cuestionaran las jerarquías sociales de fondo.
Esa tensión explica sus tópicos nacionalistas, su esencialismo del “tipo ibérico” o su lenguaje de “raza” en alguna acotación: rasgos de un imaginario conservador que laten bajo la pirotecnia del absurdo. El Jardiel que ridiculiza costumbres pequeñas no necesariamente dinamita las grandes estructuras del poder. Al contrario: su “distorsión de la realidad” podía operar como válvula de escape en una sociedad disciplinada, sin interpelar la arquitectura del régimen dictatorial.
RECEPCIÓN, INDUSTRIA Y LEGADO
Jardiel no fue un marginal. Fue un profesional de éxito con un mecanismo escénico muy eficaz, capaz de convertir la ilógica en maquinaria cómica. De hecho, su energía ayudó a consolidar un segmento del “teatro de humor” de posguerra —junto a autores como Mihura, Tono o La Codorniz— que ofrecía diversión sofisticada en la superficie y refugio de la sordidez de lo cotidiano. La industria teatral franquista supo rentabilizar esa fórmula: una modernidad formal acotada por un horizonte político conservador.
Su influjo se rastrea en la comedia comercial posterior y en dramaturgos que trabajaron para un gran público durante décadas. Que su propio yerno fuese Alfonso Paso —columna de la comedia burguesa y, además, publicista explícito del 18 de julio en la prensa tardofranquista— es un índice de esas continuidades entre estilo, industria y clima ideológico.
Con Jardiel conviene evitar tanto la beatificación como el anatema. Políticamente, hay textos y gestos que lo sitúan del lado de la legitimación de la victoria franquista. No fue un resistente ni un disidente; colaboró y celebró, desde su lugar de escritor de éxito, el nuevo “amanecer” del país. Ese registro está documentado y no admite eufemismos.
ANECDOTARIO MACABRO DE SU BIOGRAFÍA
Su vida se rodeó de humor negro y un par de episodios realmente siniestros. Aquí podrá encontrar el lector algunas de las anécdotas más macabras y documentadas de su biografía.
- El epitafio más sarcástico de Madrid.
En su tumba puede leerse:
“Si buscáis los máximos elogios, moríos”. No es leyenda urbana: está grabado en la lápida de la Sacramental de Santa María (Carabanchel).
- La profanación de la tumba de su madre: "Mi muerta"
Durante la Guerra Civil se profanó la sepultura de Marcelina Poncela en Quinto de Ebro. El dato aparece en estudios académicos sobre la pintora, y se cita como uno de los golpes que más marcaron a Jardiel.
“Mi muerta”: ir al cementerio a pedirle ideas. Jardiel llamaba a su madre “su muerta” y hay relatos de cómo conducía hasta Quinto para “consultarla” en su tumba cuando se atascaba con el final de una obra. Volvía a Madrid con la solución dramatúrgica “hablada” con ella, aseguraba.
- Bobby, el perro que murió de pena.
Su inseparable pastor alsaciano Bobby actuó en "Eloísa está debajo de un almendro" y, según varias fuentes, dejó de comer tras la muerte del autor y murió a los pocos días (quince, dicen algunas crónicas). Es de las historias más tristes —y jardielescas— de su entorno íntimo.
- El humor hasta el final: “dejarse morir”.
En sus últimos meses sufría un cáncer de laringe. El Centro Virtual Cervantes resume ese tramo como un abandono vital que lo llevó “a dejarse morir”. Y circula la anécdota, recogida recientemente por la prensa, de que rechazó la penicilina por ser “inglesa”, aunque finalmente se la administraron tarde. Es un episodio debatido, pero muy repetido.
- Pobreza y un entierro a cuenta de un amigo.
Murió con problemas económicos. Distintas piezas periodísticas recuerdan que el actor Fernando Fernán Gómez pagó su entierro, en agradecimiento a quien le dio una de sus primeras oportunidades teatrales. Macabro por lo que dice de su final, y elocuente sobre la lealtad entre cómicos.
- La tumba, lugar de peregrinaje con sonrisa torcida.
Con los años su sepultura se ha convertido en parada de rutas literarias y artículos sobre epitafios curiosos: la frase en piedra sigue funcionando como su último chiste macabro.























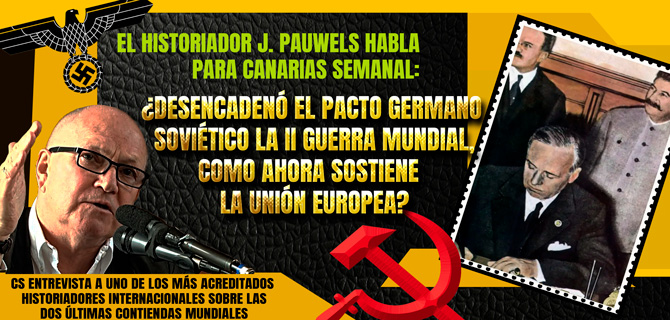





Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.220