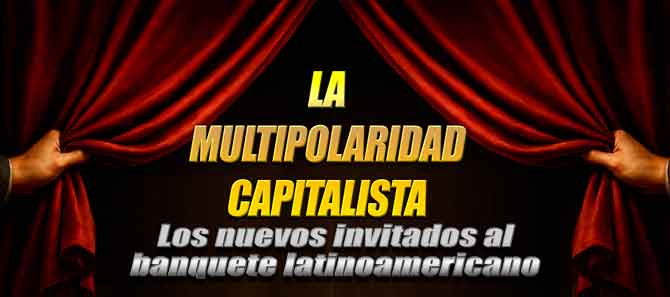
EL NUEVO REPARTO DEL MUNDO: ¿MULTIPOLARIDAD O IMPERIALISMO REMASTERIZADO?
Guerra, multipolaridad y capitalismo: las tres caras del mismo monstruo
Mientras la tensión mundial crece y nuevos bloques de poder reclaman su lugar en el escenario global, una pregunta crucial atraviesa los debates: ¿es el “mundo multipolar” una vía hacia la paz o simplemente una nueva máscara del mismo sistema de explotación y guerra? Este artículo desmonta las ilusiones que intentan blanquear al capitalismo bajo nuevas banderas y advierte sobre la urgencia de mirar más allá de los nombres y colores de las potencias que hoy se disputan el planeta.
POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
En tiempos como estos, cuando no pocos titulares anuncian diariamente “nuevas alianzas” y “cambios de paradigma”, resulta muy fácil caer en el espejismo de que está ocurriendo algo realmente nuevo.
Se repite por todas partes que vivimos en la era de la multipolaridad, que el viejo orden mundial liderado por una sola potencia está dando paso a un escenario “más equilibrado”, “más plural”, incluso “más justo”.
Pero, ¿qué hay realmente detrás de ese discurso?
En realidad, lo que muchos interpretan como una gran transformación geopolítica es, en el fondo, un simple reacomodo de fuerzas dentro del mismo sistema. Un sistema que, aunque cambie de protagonistas, sigue girando sobre los mismos ejes de siempre: acumulación de capital, competencia salvaje y dominación.
“El mundo multipolar no cuestiona el capitalismo, lo reproduce con nuevos protagonistas”
Un caso ilustrativo lo encontramos en el entusiasmo con que algunos gobiernos latinoamericanos —algunos progresistas, otros simplemente pragmáticos— celebran su acercamiento a los nuevos bloques emergentes, como si esto los liberara automáticamente de su dependencia histórica. Se habla de los BRICS como contrapeso al “Norte global”, pero se oculta que los BRICS también están integrados por potencias capitalistas que defienden sus intereses con igual voracidad. Cambiar de socio no es lo mismo que cambiar de lógica.
LA GUERRA NO ES UN ERROR, ES UNA CONSECUENCIA
Una de las ideas más extendidas es que las guerras son una suerte de "accidentes" que estallan por malos entendidos, por la acción de líderes irresponsables, por provocaciones puntuales o por la mentalidad de algunos pueblos o países concretos. Pero esa explicación se queda peligrosamente corta. En el mundo actual, la guerra no es un error sino un resultado previsible. Es la continuación lógica de un sistema que solo sabe y puede desarrollarse a través del conflicto.
Este sistema no se basa en la cooperación, sino en la competencia permanente. Las potencias no se relacionan entre sí como vecinos que buscan convivir en armonía, sino como depredadores que se disputan el mismo pedazo de carne. Cada bloque —viejo o nuevo— busca asegurar recursos, rutas comerciales y zonas de influencia. Y si hace falta llegar a las armas para lograrlo, no lo dudan un solo instante.
La historia nos lo ha demostrado una y otra vez. La Primera Guerra Mundial no comenzó porque un archiduque fuera asesinado, sino porque las grandes potencias europeas competían por colonias y mercados y se alinearon en bloques militares que solo necesitaban una chispa para estallar. La Segunda Guerra Mundial no fue solo resultado del fascismo, sino también del colapso económico de los años 30, que llevó a las potencias a buscar salidas violentas a su crisis.
Por eso no basta con hablar de paz como un deseo moral o como una consigna abstracta. La paz no puede surgir en un sistema que necesita la guerra para sobrevivir. Mientras la lógica dominante sea la acumulación sin freno, mientras el capital tenga que expandirse para no colapsar, los conflictos armados estarán siempre al acecho, aunque se disfracen de “defensa”, “soberanía” o “intervención humanitaria”.
MULTIPOLARIDAD: NUEVAS CARAS, MISMO FONDO
Uno de los discursos más seductores de los últimos años es el que propone que la multipolaridad —es decir, la existencia de varios polos de poder en vez de uno solo— es una alternativa frente al viejo orden imperialista. A primera vista, esto pudiera parecer cierto: ya no se trata de un único país imponiendo sus reglas al mundo, sino de varios actores disputando espacios, construyendo alianzas regionales, generando nuevas instituciones. Pero aquí es donde conviene levantar la ceja y mirar con lupa.
“No hay paz posible bajo ningún bloque imperialista; hay que cambiar el sistema, no los amos”
Porque no se trata solo de cuántas potencias existen, sino de cómo se comportan esas potencias. Si todas ellas funcionan bajo la misma lógica —es decir, la lógica capitalista de la competencia, la expansión de los monopolios, la explotación de recursos y de personas—, entonces lo que tenemos no es un “nuevo orden”, sino una reedición del viejo orden con actores distintos.
Veamos lo que ocurre en algunos países latinoamericanos. Atraídos por los préstamos e inversiones de potencias emergentes, celebran la llegada de nuevas infraestructuras y acuerdos comerciales. Pero, ¿qué pasa con las condiciones laborales de los trabajadores en esos proyectos? ¿Y con los ecosistemas arrasados por megaproyectos extractivos? Lo que cambia es el logo en los contratos, pero la lógica extractivista sigue siendo la misma: exportar materias primas e importar dependencia.
Un caso emblemático lo encontramos en el siglo XIX, cuando las jóvenes repúblicas latinoamericanas empezaban a vincularse comercialmente con Inglaterra en lugar de España. Aunque ya no eran colonias formales, siguieron siendo economías subordinadas, dependientes de exportaciones agrícolas o mineras y endeudadas con los bancos de Londres. Cambiaron de amo, pero no de lógica.
CHINA Y AMÉRICA LATINA: LA NUEVA DEPENDENCIA DISFRAZADA DE OPORTUNIDAD
En las últimas dos décadas, China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de América Latina, desplazando a actores históricos como Estados Unidos o la Unión Europea. Muchos gobiernos de la región han celebrado esta relación como una “alternativa” frente al tutelaje norteamericano, presentándola como una vía hacia una mayor autonomía, desarrollo económico e integración sur-sur.
Sin embargo, cuando uno se detiene, observa los datos y analiza la dinámica de esta relación más allá de la superficie, lo que aparece no es una ruptura con el viejo patrón de dependencia, sino su continuidad bajo nuevos términos y nuevos protagonistas.
¿QUÉ EXPORTA AMÉRICA LATINA A CHINA?
Según datos de la CEPAL (2022), cerca del 70% de las exportaciones latinoamericanas a China son materias primas sin procesar o con muy bajo valor agregado. Los principales rubros son:
- Minerales metálicos y no metálicos (hierro, cobre, litio)
- Soja y productos agroindustriales
- Petróleo y gas natural
- Carne bovina, pollo y pescado
Países como Brasil, Argentina, Chile y Perú concentran la mayoría de estos envíos. Solo por dar un ejemplo: el 60% del cobre chileno se exporta a China, y Perú sigue un patrón similar. En Bolivia y Argentina, el litio es extraído en condiciones social y ecológicamente cuestionables para alimentar la industria tecnológica china (y global), sin que eso represente un desarrollo real para las regiones productoras.
Este patrón es idéntico al que América Latina sostuvo durante los siglos XIX y XX con Inglaterra, Estados Unidos o incluso con Europa durante la época colonial: enviar recursos naturales sin procesar y recibir manufacturas, tecnología o deuda. Se trata del conocido modelo “centro-periferia”, donde el centro industrial acumula capital y tecnología, y la periferia queda atrapada en el rol de proveedor primario.
INVERSIÓN CHINA: ¿DESARROLLO O EXTRACTIVISMO?
Muchos países también han recibido enormes sumas de inversión china en infraestructura, energía y transporte. Pero al analizar los destinos de esas inversiones aparece otro patrón claro: son megaproyectos diseñados para facilitar la extracción y exportación de materias primas, no para diversificar las economías locales.
Veámoslo:
- Corredor Bioceánico Ferroviario (Brasil-Bolivia-Perú): pensado para agilizar el transporte de minerales desde el corazón de Sudamérica hasta puertos del Pacífico.
- Represas hidroeléctricas en Argentina (como las de Santa Cruz) financiadas por capital chino, que han sido cuestionadas por su impacto ambiental y su escasa rentabilidad social.
- Proyectos mineros y petroleros en Ecuador, Perú y Bolivia, donde muchas veces se ha denunciado violaciones a los derechos indígenas y a las normativas ambientales.
Lejos de generar procesos industriales propios, muchos de estos proyectos refuerzan el modelo extractivista, depredador y dependiente. En muchos casos, además, los contratos firmados son opacos y condicionados por cláusulas de pago en recursos o por préstamos que luego deben devolverse con intereses y ventajas políticas.
TECNOLOGÍA, VIGILANCIA Y SOBERANÍA
Otro campo sensible es el de la tecnología. Empresas chinas como Huawei o ZTE han ofrecido equipos de telecomunicaciones, plataformas de reconocimiento facial e inteligencia artificial, y sistemas de vigilancia urbana a numerosos gobiernos latinoamericanos.
Si bien son presentados como avances tecnológicos, estos sistemas también consolidan modelos de control social, donde los datos personales de millones de ciudadanos quedan en manos de empresas extranjeras. En varios países, además, han sido instalados en zonas de alta conflictividad social, lo que ha despertado alertas sobre su uso potencial para reprimir la protesta popular.
La idea de que China no “interfiere” en los asuntos internos, a diferencia de Estados Unidos, choca con la realidad cuando sus préstamos están condicionados a megaproyectos, o cuando sus tecnologías sirven para blindar el control político en regímenes autoritarios.
¿QUÉ SIGNIFICA TODO ESTO?
En síntesis, la relación entre China y América Latina en el siglo XXI no rompe con la lógica imperialista: la reconfigura. La multipolaridad que se celebra en muchos discursos oficiales no ha cambiado la estructura de dependencia, sino que ha incorporado a un nuevo hegemón con su propia agenda de acumulación.
En vez de avanzar hacia una integración regional basada en la cooperación solidaria, lo que se consolida es un modelo donde los países latinoamericanos vuelven a jugar el papel de proveedores baratos de recursos estratégicos para las grandes potencias. Y aunque los rostros cambien, la subordinación se mantiene.
“El mundo multipolar no cuestiona el capitalismo, lo reproduce con nuevos protagonistas”
Lo más preocupante es que no pocos sectores progresistas se suman acríticamente a esta narrativa, presentando cualquier vínculo con China como una forma de “resistencia” al imperialismo estadounidense. Pero si el resultado es el mismo —pérdida de soberanía, extractivismo, deuda, represión social—, entonces estamos cambiando de amo, pero no de sistema.
LA PAZ NO CAE DEL CIELO
En este punto, vale la pena detenerse en otro de los mitos del momento: la idea de que el ascenso de nuevos bloques internacionales traerá consigo una paz más estable. Se dice que, al haber varios polos de poder el equilibrio resultante obligará a la moderación, y que eso evitará los conflictos. Pero la historia y la realidad actual desmienten esa ilusión una y otra vez.
Lejos de reducirse, los enfrentamientos han aumentado. Las guerras comerciales se intensifican. Las bases militares se multiplican. Las carreras armamentistas están de vuelta. Las sanciones económicas cruzadas ya son parte del día a día. Y el discurso diplomático se ha vuelto cada vez más agresivo. ¿Dónde está esa estabilidad prometida?
Un ejemplo más: en el siglo XX, la llamada “paz armada” entre potencias europeas no evitó el estallido de dos guerras mundiales, sino que las volvió más devastadoras. Los equilibrios no evitaron la guerra: solo la pospusieron y la hicieron más destructiva. Hoy, en vez de aprender, volvemos a repetir esa historia, pero con nuevos protagonistas.
La verdad es incómoda: ningún bloque de poder capitalista está interesado en una paz duradera si esa paz compromete sus intereses económicos o estratégicos. Cuando las ganancias están en juego, los misiles no tardan en aparecer.
NI NEUTRALES, NI CÓMPLICES
Frente a este escenario, algunos países intentan mantenerse al margen. Hablan de “soberanía” y “autonomía estratégica”. Pero la neutralidad puede ser peligrosa si no va acompañada de una postura clara frente al sistema que genera las guerras. No involucrarse directamente no significa no estar participando. Cuando se firman acuerdos militares, se abren bases extranjeras o se entregan recursos naturales a potencias en disputa, la supuesta neutralidad se transforma en sumisión.
La única salida real no pasa por elegir entre bloques, sino por construir una alternativa que rompa con la lógica de la guerra como motor económico. Esa alternativa no se firma entre cancilleres, se construye desde abajo: desde los pueblos, desde quienes no ganan nada con la guerra pero siempre terminan pagando su precio.
¿QUÉ SIGNIFICA TODO ESTO?
En síntesis, la relación entre China y América Latina en el siglo XXI no rompe con la lógica imperialista: la reconfigura.
La multipolaridad que se celebra en muchos discursos oficiales no ha cambiado la estructura de dependencia, sino que ha incorporado a un nuevo hegemón que dispone de su propia agenda de acumulación.
En vez de avanzar hacia una integración regional basada en la cooperación solidaria, lo que se consolida es un modelo donde los países latinoamericanos vuelven a jugar el papel de proveedores baratos de recursos estratégicos para las grandes potencias. Y aunque los rostros cambien, la subordinación se mantiene.
Lo más preocupante de lo que sucede es que muchos sectores progresistas se suman acríticamente a esta narrativa, presentando cualquier vínculo con China como una forma de “resistencia” al imperialismo estadounidense.
Pero si el resultado es el mismo —pérdida de soberanía, extractivismo, deuda, represión social—, entonces estamos cambiando de amo, pero no de sistema.
(*) MANUEL MEDINA es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esa misma materia.
POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
En tiempos como estos, cuando no pocos titulares anuncian diariamente “nuevas alianzas” y “cambios de paradigma”, resulta muy fácil caer en el espejismo de que está ocurriendo algo realmente nuevo.
Se repite por todas partes que vivimos en la era de la multipolaridad, que el viejo orden mundial liderado por una sola potencia está dando paso a un escenario “más equilibrado”, “más plural”, incluso “más justo”.
Pero, ¿qué hay realmente detrás de ese discurso?
En realidad, lo que muchos interpretan como una gran transformación geopolítica es, en el fondo, un simple reacomodo de fuerzas dentro del mismo sistema. Un sistema que, aunque cambie de protagonistas, sigue girando sobre los mismos ejes de siempre: acumulación de capital, competencia salvaje y dominación.
“El mundo multipolar no cuestiona el capitalismo, lo reproduce con nuevos protagonistas”
Un caso ilustrativo lo encontramos en el entusiasmo con que algunos gobiernos latinoamericanos —algunos progresistas, otros simplemente pragmáticos— celebran su acercamiento a los nuevos bloques emergentes, como si esto los liberara automáticamente de su dependencia histórica. Se habla de los BRICS como contrapeso al “Norte global”, pero se oculta que los BRICS también están integrados por potencias capitalistas que defienden sus intereses con igual voracidad. Cambiar de socio no es lo mismo que cambiar de lógica.
LA GUERRA NO ES UN ERROR, ES UNA CONSECUENCIA
Una de las ideas más extendidas es que las guerras son una suerte de "accidentes" que estallan por malos entendidos, por la acción de líderes irresponsables, por provocaciones puntuales o por la mentalidad de algunos pueblos o países concretos. Pero esa explicación se queda peligrosamente corta. En el mundo actual, la guerra no es un error sino un resultado previsible. Es la continuación lógica de un sistema que solo sabe y puede desarrollarse a través del conflicto.
Este sistema no se basa en la cooperación, sino en la competencia permanente. Las potencias no se relacionan entre sí como vecinos que buscan convivir en armonía, sino como depredadores que se disputan el mismo pedazo de carne. Cada bloque —viejo o nuevo— busca asegurar recursos, rutas comerciales y zonas de influencia. Y si hace falta llegar a las armas para lograrlo, no lo dudan un solo instante.
La historia nos lo ha demostrado una y otra vez. La Primera Guerra Mundial no comenzó porque un archiduque fuera asesinado, sino porque las grandes potencias europeas competían por colonias y mercados y se alinearon en bloques militares que solo necesitaban una chispa para estallar. La Segunda Guerra Mundial no fue solo resultado del fascismo, sino también del colapso económico de los años 30, que llevó a las potencias a buscar salidas violentas a su crisis.
Por eso no basta con hablar de paz como un deseo moral o como una consigna abstracta. La paz no puede surgir en un sistema que necesita la guerra para sobrevivir. Mientras la lógica dominante sea la acumulación sin freno, mientras el capital tenga que expandirse para no colapsar, los conflictos armados estarán siempre al acecho, aunque se disfracen de “defensa”, “soberanía” o “intervención humanitaria”.
MULTIPOLARIDAD: NUEVAS CARAS, MISMO FONDO
Uno de los discursos más seductores de los últimos años es el que propone que la multipolaridad —es decir, la existencia de varios polos de poder en vez de uno solo— es una alternativa frente al viejo orden imperialista. A primera vista, esto pudiera parecer cierto: ya no se trata de un único país imponiendo sus reglas al mundo, sino de varios actores disputando espacios, construyendo alianzas regionales, generando nuevas instituciones. Pero aquí es donde conviene levantar la ceja y mirar con lupa.
“No hay paz posible bajo ningún bloque imperialista; hay que cambiar el sistema, no los amos”
Porque no se trata solo de cuántas potencias existen, sino de cómo se comportan esas potencias. Si todas ellas funcionan bajo la misma lógica —es decir, la lógica capitalista de la competencia, la expansión de los monopolios, la explotación de recursos y de personas—, entonces lo que tenemos no es un “nuevo orden”, sino una reedición del viejo orden con actores distintos.
Veamos lo que ocurre en algunos países latinoamericanos. Atraídos por los préstamos e inversiones de potencias emergentes, celebran la llegada de nuevas infraestructuras y acuerdos comerciales. Pero, ¿qué pasa con las condiciones laborales de los trabajadores en esos proyectos? ¿Y con los ecosistemas arrasados por megaproyectos extractivos? Lo que cambia es el logo en los contratos, pero la lógica extractivista sigue siendo la misma: exportar materias primas e importar dependencia.
Un caso emblemático lo encontramos en el siglo XIX, cuando las jóvenes repúblicas latinoamericanas empezaban a vincularse comercialmente con Inglaterra en lugar de España. Aunque ya no eran colonias formales, siguieron siendo economías subordinadas, dependientes de exportaciones agrícolas o mineras y endeudadas con los bancos de Londres. Cambiaron de amo, pero no de lógica.
CHINA Y AMÉRICA LATINA: LA NUEVA DEPENDENCIA DISFRAZADA DE OPORTUNIDAD
En las últimas dos décadas, China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de América Latina, desplazando a actores históricos como Estados Unidos o la Unión Europea. Muchos gobiernos de la región han celebrado esta relación como una “alternativa” frente al tutelaje norteamericano, presentándola como una vía hacia una mayor autonomía, desarrollo económico e integración sur-sur.
Sin embargo, cuando uno se detiene, observa los datos y analiza la dinámica de esta relación más allá de la superficie, lo que aparece no es una ruptura con el viejo patrón de dependencia, sino su continuidad bajo nuevos términos y nuevos protagonistas.
¿QUÉ EXPORTA AMÉRICA LATINA A CHINA?
Según datos de la CEPAL (2022), cerca del 70% de las exportaciones latinoamericanas a China son materias primas sin procesar o con muy bajo valor agregado. Los principales rubros son:
- Minerales metálicos y no metálicos (hierro, cobre, litio)
- Soja y productos agroindustriales
- Petróleo y gas natural
- Carne bovina, pollo y pescado
Países como Brasil, Argentina, Chile y Perú concentran la mayoría de estos envíos. Solo por dar un ejemplo: el 60% del cobre chileno se exporta a China, y Perú sigue un patrón similar. En Bolivia y Argentina, el litio es extraído en condiciones social y ecológicamente cuestionables para alimentar la industria tecnológica china (y global), sin que eso represente un desarrollo real para las regiones productoras.
Este patrón es idéntico al que América Latina sostuvo durante los siglos XIX y XX con Inglaterra, Estados Unidos o incluso con Europa durante la época colonial: enviar recursos naturales sin procesar y recibir manufacturas, tecnología o deuda. Se trata del conocido modelo “centro-periferia”, donde el centro industrial acumula capital y tecnología, y la periferia queda atrapada en el rol de proveedor primario.
INVERSIÓN CHINA: ¿DESARROLLO O EXTRACTIVISMO?
Muchos países también han recibido enormes sumas de inversión china en infraestructura, energía y transporte. Pero al analizar los destinos de esas inversiones aparece otro patrón claro: son megaproyectos diseñados para facilitar la extracción y exportación de materias primas, no para diversificar las economías locales.
Veámoslo:
- Corredor Bioceánico Ferroviario (Brasil-Bolivia-Perú): pensado para agilizar el transporte de minerales desde el corazón de Sudamérica hasta puertos del Pacífico.
- Represas hidroeléctricas en Argentina (como las de Santa Cruz) financiadas por capital chino, que han sido cuestionadas por su impacto ambiental y su escasa rentabilidad social.
- Proyectos mineros y petroleros en Ecuador, Perú y Bolivia, donde muchas veces se ha denunciado violaciones a los derechos indígenas y a las normativas ambientales.
Lejos de generar procesos industriales propios, muchos de estos proyectos refuerzan el modelo extractivista, depredador y dependiente. En muchos casos, además, los contratos firmados son opacos y condicionados por cláusulas de pago en recursos o por préstamos que luego deben devolverse con intereses y ventajas políticas.
TECNOLOGÍA, VIGILANCIA Y SOBERANÍA
Otro campo sensible es el de la tecnología. Empresas chinas como Huawei o ZTE han ofrecido equipos de telecomunicaciones, plataformas de reconocimiento facial e inteligencia artificial, y sistemas de vigilancia urbana a numerosos gobiernos latinoamericanos.
Si bien son presentados como avances tecnológicos, estos sistemas también consolidan modelos de control social, donde los datos personales de millones de ciudadanos quedan en manos de empresas extranjeras. En varios países, además, han sido instalados en zonas de alta conflictividad social, lo que ha despertado alertas sobre su uso potencial para reprimir la protesta popular.
La idea de que China no “interfiere” en los asuntos internos, a diferencia de Estados Unidos, choca con la realidad cuando sus préstamos están condicionados a megaproyectos, o cuando sus tecnologías sirven para blindar el control político en regímenes autoritarios.
¿QUÉ SIGNIFICA TODO ESTO?
En síntesis, la relación entre China y América Latina en el siglo XXI no rompe con la lógica imperialista: la reconfigura. La multipolaridad que se celebra en muchos discursos oficiales no ha cambiado la estructura de dependencia, sino que ha incorporado a un nuevo hegemón con su propia agenda de acumulación.
En vez de avanzar hacia una integración regional basada en la cooperación solidaria, lo que se consolida es un modelo donde los países latinoamericanos vuelven a jugar el papel de proveedores baratos de recursos estratégicos para las grandes potencias. Y aunque los rostros cambien, la subordinación se mantiene.
“El mundo multipolar no cuestiona el capitalismo, lo reproduce con nuevos protagonistas”
Lo más preocupante es que no pocos sectores progresistas se suman acríticamente a esta narrativa, presentando cualquier vínculo con China como una forma de “resistencia” al imperialismo estadounidense. Pero si el resultado es el mismo —pérdida de soberanía, extractivismo, deuda, represión social—, entonces estamos cambiando de amo, pero no de sistema.
LA PAZ NO CAE DEL CIELO
En este punto, vale la pena detenerse en otro de los mitos del momento: la idea de que el ascenso de nuevos bloques internacionales traerá consigo una paz más estable. Se dice que, al haber varios polos de poder el equilibrio resultante obligará a la moderación, y que eso evitará los conflictos. Pero la historia y la realidad actual desmienten esa ilusión una y otra vez.
Lejos de reducirse, los enfrentamientos han aumentado. Las guerras comerciales se intensifican. Las bases militares se multiplican. Las carreras armamentistas están de vuelta. Las sanciones económicas cruzadas ya son parte del día a día. Y el discurso diplomático se ha vuelto cada vez más agresivo. ¿Dónde está esa estabilidad prometida?
Un ejemplo más: en el siglo XX, la llamada “paz armada” entre potencias europeas no evitó el estallido de dos guerras mundiales, sino que las volvió más devastadoras. Los equilibrios no evitaron la guerra: solo la pospusieron y la hicieron más destructiva. Hoy, en vez de aprender, volvemos a repetir esa historia, pero con nuevos protagonistas.
La verdad es incómoda: ningún bloque de poder capitalista está interesado en una paz duradera si esa paz compromete sus intereses económicos o estratégicos. Cuando las ganancias están en juego, los misiles no tardan en aparecer.
NI NEUTRALES, NI CÓMPLICES
Frente a este escenario, algunos países intentan mantenerse al margen. Hablan de “soberanía” y “autonomía estratégica”. Pero la neutralidad puede ser peligrosa si no va acompañada de una postura clara frente al sistema que genera las guerras. No involucrarse directamente no significa no estar participando. Cuando se firman acuerdos militares, se abren bases extranjeras o se entregan recursos naturales a potencias en disputa, la supuesta neutralidad se transforma en sumisión.
La única salida real no pasa por elegir entre bloques, sino por construir una alternativa que rompa con la lógica de la guerra como motor económico. Esa alternativa no se firma entre cancilleres, se construye desde abajo: desde los pueblos, desde quienes no ganan nada con la guerra pero siempre terminan pagando su precio.
¿QUÉ SIGNIFICA TODO ESTO?
En síntesis, la relación entre China y América Latina en el siglo XXI no rompe con la lógica imperialista: la reconfigura.
La multipolaridad que se celebra en muchos discursos oficiales no ha cambiado la estructura de dependencia, sino que ha incorporado a un nuevo hegemón que dispone de su propia agenda de acumulación.
En vez de avanzar hacia una integración regional basada en la cooperación solidaria, lo que se consolida es un modelo donde los países latinoamericanos vuelven a jugar el papel de proveedores baratos de recursos estratégicos para las grandes potencias. Y aunque los rostros cambien, la subordinación se mantiene.
Lo más preocupante de lo que sucede es que muchos sectores progresistas se suman acríticamente a esta narrativa, presentando cualquier vínculo con China como una forma de “resistencia” al imperialismo estadounidense.
Pero si el resultado es el mismo —pérdida de soberanía, extractivismo, deuda, represión social—, entonces estamos cambiando de amo, pero no de sistema.
(*) MANUEL MEDINA es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esa misma materia.

























Maribel Santana | Sábado, 20 de Septiembre de 2025 a las 12:38:55 horas
Y tanta razón que tiene el autor, Manuel Medina. Aquí nadie da o propone resoluciones por el arte de la bondad y la razón, los capitalistas de nuevo cuño son tan capitalistas como los del viejo.
Si los pueblos la clases trabajadoras y masas populares no toman las riendas y aprenden de una puta vez por todas, que nuestros recursos materiales tienen que ser controlados, administrados, desarrollados y repartidos de forma equitativa, no hay nadita que hacer.
La gente cree que China es socialista porque tenga un partido comunista aparentan como control de que?? los gatos en china son de muchos colores. Si Mao levantara la cabeza. Y si Hitler levantara el bigote!!
Accede para votar (0) (0) Accede para responder