
¿LA ECONOMÍA CHILENA SE CAE A PEDAZOS? (UN ENFOQUE CLASISTA)
La economía como terreno vedado en la izquierda institucional
En Chile, simplemente en la izquierda no existe discusión sobre la economía. La razón - apunta Gustavo Burgos - es sencilla, discutir sobre la economía nos conduce inexorablemente a develar las bases materiales de un régimen al que ésta se encuentra, directa o indirectamente, domesticada (...).
Por GUSTAVO BURGOS (*) PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
“La política es la expresión concentrada de la economía.”
V. I. Lenin, Economía y política en la época de la dictadura del proletariado (1919).
En nuestro país, Chile, simplemente en la izquierda no existe discusión sobre la economía. Y la razón es sencilla, discutir sobre la economía nos conduce inexorablemente a develar las bases materiales de un régimen al que ésta se encuentra, directa o indirectamente, domesticada. Esto como primera cuestión en la apertura de este debate, sobre su carácter de clase.
El segundo aspecto a considerar, tiene que ver con el contexto en que corresponde plantear estas cuestiones. No pretendemos, en estas apretadas líneas «demostrar» —por ejemplo— que el programa de Jeannette Jara no conduce al Socialismo. Tal ejercicio no solo es inútil, socialmente nadie cree o se ve engañado a llegar a tal conclusión. Por el contrario, nadie duda de que el programa de la candidata oficialista es un programa capitalista que expresa al régimen en una de sus variantes. Sin embargo, el debate económico es relevante si lo que aspiramos es a levantar un programa para la revolución social y entendemos por programa no un catálogo o pliego de reivindicaciones, sino que utilizamos la acepción en el sentido de construir una teoría que devele las leyes históricas que rigen el desenvolvimiento de las fuerzas que comparecen en el proceso revolucionario: rasgos de las clases sociales enfrentadas, estructura productiva, relación con el imperialismo, fuerzas políticas que expresan el régimen, historia del movimiento obrero, etc.
Estabilidad tensa y fragilidad estructural
En efecto, más allá de la farsesca polémica sobre si Chile se cae o no a pedazos —algo por el estilo nos recordó ayer el Presidente Boric en la ENADE y por eso titulamos de esa forma esta nota— la economía chilena atraviesa 2025 con una estabilidad que, lejos de ser sinónimo de solidez estructural, expresa una tensa contención de contradicciones. Tras la recesión de 2023 y el rebote técnico del año siguiente, el país se mueve en una delgada franja entre el crecimiento y el estancamiento. El Producto Interno Bruto se expande débilmente, sostenido por la minería y algunos servicios, mientras la industria manufacturera y la construcción muestran signos claros de agotamiento. El dinamismo es apenas perceptible: los indicadores mensuales del Banco Central reflejan una economía que avanza un mes y retrocede al siguiente.
El mercado laboral, por su parte y según datos de la propia Dirección del Trabajo, mantiene un desempleo alto, cercano al nueve por ciento. Si bien la inflación descendió a niveles de alrededor del cuatro por ciento anual, los salarios reales apenas se recuperan del retroceso acumulado de los últimos años. Como analizamos en esta nota AQUÍ, los cambios tecnológicos traducidos en robotización y uso de la Inteligencia Artificial están dando lugar a una ola de despidos en el amplio sector de servicios financieros, retail y comercio. Por otro lado, la informalidad laboral se mantiene por encima del veinticinco por ciento, lo que muestra la persistencia de un modelo basado en la precariedad y la fragmentación del trabajo. En términos sociales, la sensación generalizada es de estancamiento: el empleo crece, pero en su mayoría en sectores de baja productividad y con remuneraciones insuficientes. Según datos del Observatorio del Ministerio de Desarrollo Social y de la Fundación Sol, un 73% de los trabajadores percibe ingresos inferiores a $956.184.- (US$1000), es decir bajo la línea de la pobreza considerando un grupo familiar de cuatro personas.
La inversión, indicador central del futuro económico en una economía capitalista como la chilena, se comporta con extrema prudencia. Según nos informa el Banco Central, la Formación Bruta de Capital Fijo apenas supera el uno por ciento de crecimiento anual, y las entradas de capital extranjero, aunque relativamente elevadas, se componen sobre todo de reinversión de utilidades antes que de nuevos proyectos. En otras palabras, las empresas ya instaladas en el país mantienen su posición, pero no hay señales de expansión vigorosa. Esta debilidad inversora es la expresión concreta de un problema estructural: la economía chilena no logra diversificarse ni aumentar su productividad más allá del extractivismo minero.
El sector exportador, tradicionalmente el ancla de la estabilidad macroeconómica, también exhibe oscilaciones. Chile alterna trimestres de superávit con otros de déficit en su balanza de pagos, dependiendo del precio internacional del cobre y de la magnitud de las importaciones. A pesar de que las reservas internacionales y el acceso a financiamiento externo impiden una crisis inmediata —como en Argentina— la vulnerabilidad persiste: un shock en los términos de intercambio o una caída prolongada de la demanda china bastarían para alterar el equilibrio.
Bajo la batuta empresarial de Marcel —y ahora Grau— la política económica opera en modo de contención. El Banco Central mantiene una tasa de interés relativamente alta para consolidar la convergencia de la inflación, sacrificando parte del crecimiento. El gobierno restaurador de Boric, atrapado entre la ortodoxia fiscal y un anticipo de tenue presión social, intenta sostener el gasto público sin abandonar la promesa de equilibrio presupuestario. La consigna de “recuperar la estabilidad” se traduce, en los hechos, en la preservación del orden existente.
Chile vive una calma que no es prosperidad y que es el resultado de la derrota política asentada al pueblo trabajador por el frente contrainsutgente agrupado en el Acuerdo por la Paz. La estabilidad macroeconómica se sostiene sobre un terreno frágil: bajo crecimiento, alto desempleo, confusión política en las organizaciones obreras, inversión débil y un patrón exportador primario. En el fondo, lo que asoma es una crisis de desarrollo, la incapacidad de transformar el excedente en una expansión sostenida de las fuerzas productivas. Sin una ruptura con el modelo rentista y financiero impuesto a partir de la Dictadura, el país continuará girando en torno al mismo eje: estabilidad para el capital, inseguridad para el trabajo.
Las elecciones permiten observar que la burguesía nacional no se encuentra fracturada para abordar este escenario. De un modo contraintuitivo, el debate histérico sobre la seguridad y la inmigración es una forma vicaria de agitar una discusión política para ocultar que no hay discusión sobre las cuestiones centrales en la conducción del régimen. Es lo que los escribas del capital han denominado la transversalidad.
En efecto, en un plano puramente electoral los programas económicos de Kast, Matthei y Jara, más allá de sus matices ideológicos y de estilo, comparten un mismo horizonte de clase: asegurar la continuidad de la acumulación capitalista en Chile bajo formas distintas de subordinación al capital financiero internacional. Las diferencias son tácticas —no estratégicas— y se reducen a cómo administrar una economía semicolonial, casi de protectorado, desindustrializada y centrada en la exportación de materias primas. Desde una óptica de clase, ninguno de los tres proyectos apunta a los intereses de la mayoría social ni a la ruptura con el imperialismo, sino a su reforzamiento bajo nuevas condiciones.
Los programas económicos que hoy disputan La Moneda son, con matices, variaciones de un mismo principio de clase: preservar la rentabilidad del capital en un país dependiente, primario-exportador y financierizado. Kast y Matthei proponen el camino rápido: rebajar impuestos empresariales, desregular, flexibilizar el trabajo y ajustar el gasto público. Bajo el lenguaje de la “competitividad” y el “destrabe” regulatorio, instalan una ofensiva abierta contra los salarios, la negociación colectiva y cualquier capacidad de resistencia en el lugar de trabajo. El recorte del Estado se presenta como eficiencia, pero su contenido es la transferencia directa de recursos desde el trabajo al capital y la consolidación de un régimen de rentas garantizadas para los grupos minero-energéticos, financieros y agroexportadores. La “adaptabilidad” laboral que ofrecen no moderniza; normaliza la precariedad. En su versión tecnocrática, Matthei promete velocidad administrativa y “certeza” por décadas a quienes concentran la propiedad, mientras convierte al litio y a otros sectores estratégicos en fuente de valorización privada con reglas estables y bajas tributarias. El resultado previsible es un rebote inversor condicionado y, tras él, más concentración, más deuda, más subordinación tecnológica y ambiental.
Jeannette Jara, en cambio, se presenta como la concertación ordenada del mismo esquema. Su programa invoca al Estado como articulador e inversor en litio, cobre e hidrógeno verde, promete empleo “decente” y cierta mejora de los servicios públicos, pero no cuestiona la estructura de propiedad ni la jerarquía del capital financiero en la conducción del ciclo. La colaboración público-privada que postula socializa riesgos en la fase dura de inversión y privatiza rentas cuando el negocio madura. Sin banca pública potente, sin control de comercio exterior ni mecanismos efectivos de transferencia tecnológica, el Estado deviene garante de una transición “verde” diseñada por conglomerados transnacionales que retienen la palanca tecnológica, mientras la economía local permanece atada a encadenamientos cortos y a compras de equipos e insumos del exterior. El salario digno, en este marco, queda subordinado al humor del ciclo y a la disciplina fiscal: mejora si hay viento a favor, retrocede si el capital exige su cuota de rescate.
La diferencia entre ambas veredas no es de rumbo, sino de velocidad y modales. Kast y Matthei constituyen la administración abiertamente patronal del orden vigente: tijera, rebaja tributaria y poder empresarial sin contrapesos. Jara encarna su administración concertada: amortiguadores sociales, inversiones selectivas y una promesa de desarrollo que, desprovista de control obrero y de planificación democrática, termina siendo una gestión más amable de la dependencia. En los tres casos, el excedente fluye lejos del trabajo: por utilidades remitidas, por pagos financieros, por compras tecnológicas; la matriz sigue organizada para que el país exporte naturaleza e importe técnica, y para que la productividad social del trabajo no cristalice en poder material propio.
Para la clase trabajadora, esto significa más de lo mismo: salarios reales estancados, empleo precario, desindustrialización y pérdida de soberanía económica. El “crecimiento” que se propone desde las filas del régimen solo puede realizarse intensificando la explotación del trabajo nacional y profundizando la dependencia tecnológica y financiera. En términos concretos, se trata de distintas variantes de un mismo proyecto de integración subordinada al imperialismo norteamericano.
Programa del régimen y alternativa de clase
Cuando hemos hecho referencia a la inviabilidad de la democracia burguesa en nuestro país, no hacemos más que poner de relieve el carácter atrasado y semicolonial de nuestra formación social. En términos de estructura económica, la debilidad de fondo de la economía chilena es tecnológica y productiva. Fuera de sus “ventajas naturales” —minería metálica y no metálica, celulosa-forestal, y ciertos nichos agroexportadores y acuícolas— el país exhibe estándares de productividad inferiores al umbral internacional que marca la frontera tecnológica. La especialización en recursos naturales permitió sostener ciclos de exportación, pero no generó, de manera sistemática, capacidades endógenas en maquinaria, química fina, electrónica, bienes de capital, software industrial o bio-manufacturas con alto contenido local. El resultado es un encadenamiento corto: extraemos, procesamos primariamente, exportamos; y luego importamos equipos, insumos y tecnologías que no producimos.
En el agro y la agroindustria, la foto es ambivalente: existen islas de eficiencia (fruticultura, vinos, ciertas semillas) con uso intensivo de riego, manejo varietal y logística; pero el promedio sectorial no conforma una plataforma tecnológica diversificada que derrame sobre la industria de maquinaria agrícola, biotecnología, envases avanzados, automatización o cadenas de frío de última generación. En forestal y acuicultura, la escala fue la palanca, no la densidad tecnológica nacional: el valor agregado estratégico —biomateriales, química verde, nutracéuticos, ingeniería de procesos— quedó mayormente subordinado a patentes, equipos e insumos importados.
Peor es la situación de la industria manufacturera tomada en conjunto: su peso en el producto y el empleo de calidad es reducido y, sobre todo, no lidera exportaciones ni ocupa posiciones relevantes en mercados mundiales de media y alta tecnología. Esto limita la posibilidad de que la economía aprenda, copie, adapte y finalmente innove a partir de la competencia internacional. En términos marxistas, impide que el salto de productividad social del trabajo sea cauce de un nuevo ciclo de acumulación ampliada.
La crisis es estructural y remite a la baja acumulación de capital con contenido tecnológico. La inversión (pública y privada) no ha sido, de manera persistente, lo suficientemente alta ni, sobre todo, lo suficientemente bien compuesta para construir capacidades productivas nuevas.
En teoría, la inversión eleva el producto e ingreso; ese crecimiento acelera la inversión y así la reproducción ampliada del capital. En la práctica chilena, una porción significativa de la plusvalía generada no retorna como capital productivo doméstico: se interrumpe el circuito por varias vías de fuga de valor:
1.- Remisión de utilidades y pagos de intereses a matrices y acreedores externos.
2.- Reinversión insuficiente en I+D, maquinaria y formación de trabajadores, privilegiándose la rotación financiera y la distribución de dividendos. 3.- Colocación de ahorros nacionales en el exterior, tanto por estrategias corporativas como por arquitectura del sistema previsional y financiero, que externaliza el ahorro en lugar de direccionarlo —con control público y criterios de desarrollo— hacia una nueva matriz productiva.
En suma, se exportan materias primas, commodities y se importan tecnología y rentas, configurando una transferencia neta de valor desde el trabajo nacional hacia circuitos de capital transnacional. La deuda externa y los flujos financieros actúan como bisagra de ese mecanismo: sostienen el ciclo cuando los términos de intercambio acompañan y lo ahogan cuando se revierten, consolidando la dependencia.
Romper esta traba no es un asunto de “clima de negocios” o mera agilización de permisos como profusamente se difunde en los medios. Supone reordenar la relación entre plusvalía y acumulación: que una fracción significativamente mayor del excedente se convierta efectivamente en capital productivo interno con alto contenido tecnológico.
Desde una óptica de clase, el punto decisivo no es quién promete el crecimiento más veloz, sino quién define qué se produce, con qué propiedad y para quién. Mientras la clase trabajadora no ejerza poder sobre los medios estratégicos —minerales críticos, energía, redes, banca—, mientras no exista planificación democrática del excedente bajo control de quienes lo generan, toda modernización será hegemonizada por el capital y toda redistribución quedará a merced del ciclo. La alternativa, por tanto, no está en escoger administradores del mismo edificio, sino en disputar su arquitectura: propiedad social de los sectores clave, banca y compras públicas orientadas a encadenamientos tecnológicos internos, reglas que cierren las válvulas de fuga de valor y un nuevo régimen laboral sustentado en negociación por rama, sindicalización universal y estabilidad real del ingreso. Solo así el crecimiento deja de ser promesa y se vuelve emancipación: no la estabilidad de la renta, sino la estabilidad del trabajo y de la vida. Sin ese viraje de poder, las candidaturas en contienda —con su retórica de orden, de tramitología o de transición— seguirán administrando, con ritmos distintos, la misma dominación.
Frente a las distintas alternativas que nos ofrece el régimen, la única salida verdaderamente progresiva es la independencia política de la clase trabajadora. La ruptura con el imperialismo no puede venir de reformas fiscales o de nuevas alianzas público-privadas, sino de la expropiación de los monopolios estratégicos, la nacionalización integral de la banca, el comercio exterior y los recursos naturales bajo control obrero. Como hemos indicado, solo una economía planificada democráticamente puede superar el círculo vicioso de dependencia, endeudamiento y desigualdad.
La tarea histórica es, por tanto, política: construir un poder de clase que enfrente simultáneamente al capital nacional y al imperialismo. Sin esa perspectiva, todo programa económico, por moderado o radical que parezca, termina siendo un instrumento de la dominación burguesa. En la coyuntura actual, las candidaturas de Kast, Matthei y Jara representan, cada una a su modo, la continuidad de ese orden. La alternativa no está en elegir entre ellos, sino en organizar la fuerza social que pueda derribarlos. Cuando se nos emplaza sobre si la economía chilena se cae o no a pedazos lo primero que debemos distinguir es sobre qué clase caen esos pedazos.
![[Img #87274]](https://canarias-semanal.org/upload/images/10_2025/8307_gustavoburgos.jpg) (*) Gustavo Burgos. abogado y militante marxista chileno, es director de El Porteño y conductor del canal de Youtube de análisis político «Mate al Rey».
(*) Gustavo Burgos. abogado y militante marxista chileno, es director de El Porteño y conductor del canal de Youtube de análisis político «Mate al Rey».
Bibliografía (sugerida):
Banco Central de Chile. Cuentas Nacionales Trimestrales; Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC); Balanza de Pagos; Informes de Política Monetaria (varios, 2023–2025).
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). IPC, Encuesta Nacional de Empleo (ENE) y boletines sectoriales (2024–2025).
Dirección del Trabajo. Boletines de empleo y relaciones laborales (2024–2025).
Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Observatorio Social). Líneas de pobreza y Canasta Básica de Alimentos (últimas actualizaciones).
Fundación SOL. Estimaciones de distribución de ingresos, ESI 2024–2025.
CEPAL. Estudio Económico de América Latina y el Caribe: capítulos Chile (últimas ediciones).
OCDE. Economic Surveys: Chile (última edición).
Lenin, V. I. Economía y política en la época de la dictadura del proletariado (1919).
Shaikh, A. Capitalism: Competition, Conflict, Crises (2016) —para la relación entre rentabilidad y acumulación.
Mazzucato, M. El Estado emprendedor (2013) —crítica y debate sobre rol estatal en innovación (útil para contrastar con PPP “verdes”).
Por GUSTAVO BURGOS (*) PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
“La política es la expresión concentrada de la economía.”
V. I. Lenin, Economía y política en la época de la dictadura del proletariado (1919).
En nuestro país, Chile, simplemente en la izquierda no existe discusión sobre la economía. Y la razón es sencilla, discutir sobre la economía nos conduce inexorablemente a develar las bases materiales de un régimen al que ésta se encuentra, directa o indirectamente, domesticada. Esto como primera cuestión en la apertura de este debate, sobre su carácter de clase.
El segundo aspecto a considerar, tiene que ver con el contexto en que corresponde plantear estas cuestiones. No pretendemos, en estas apretadas líneas «demostrar» —por ejemplo— que el programa de Jeannette Jara no conduce al Socialismo. Tal ejercicio no solo es inútil, socialmente nadie cree o se ve engañado a llegar a tal conclusión. Por el contrario, nadie duda de que el programa de la candidata oficialista es un programa capitalista que expresa al régimen en una de sus variantes. Sin embargo, el debate económico es relevante si lo que aspiramos es a levantar un programa para la revolución social y entendemos por programa no un catálogo o pliego de reivindicaciones, sino que utilizamos la acepción en el sentido de construir una teoría que devele las leyes históricas que rigen el desenvolvimiento de las fuerzas que comparecen en el proceso revolucionario: rasgos de las clases sociales enfrentadas, estructura productiva, relación con el imperialismo, fuerzas políticas que expresan el régimen, historia del movimiento obrero, etc.
Estabilidad tensa y fragilidad estructural
En efecto, más allá de la farsesca polémica sobre si Chile se cae o no a pedazos —algo por el estilo nos recordó ayer el Presidente Boric en la ENADE y por eso titulamos de esa forma esta nota— la economía chilena atraviesa 2025 con una estabilidad que, lejos de ser sinónimo de solidez estructural, expresa una tensa contención de contradicciones. Tras la recesión de 2023 y el rebote técnico del año siguiente, el país se mueve en una delgada franja entre el crecimiento y el estancamiento. El Producto Interno Bruto se expande débilmente, sostenido por la minería y algunos servicios, mientras la industria manufacturera y la construcción muestran signos claros de agotamiento. El dinamismo es apenas perceptible: los indicadores mensuales del Banco Central reflejan una economía que avanza un mes y retrocede al siguiente.
El mercado laboral, por su parte y según datos de la propia Dirección del Trabajo, mantiene un desempleo alto, cercano al nueve por ciento. Si bien la inflación descendió a niveles de alrededor del cuatro por ciento anual, los salarios reales apenas se recuperan del retroceso acumulado de los últimos años. Como analizamos en esta nota AQUÍ, los cambios tecnológicos traducidos en robotización y uso de la Inteligencia Artificial están dando lugar a una ola de despidos en el amplio sector de servicios financieros, retail y comercio. Por otro lado, la informalidad laboral se mantiene por encima del veinticinco por ciento, lo que muestra la persistencia de un modelo basado en la precariedad y la fragmentación del trabajo. En términos sociales, la sensación generalizada es de estancamiento: el empleo crece, pero en su mayoría en sectores de baja productividad y con remuneraciones insuficientes. Según datos del Observatorio del Ministerio de Desarrollo Social y de la Fundación Sol, un 73% de los trabajadores percibe ingresos inferiores a $956.184.- (US$1000), es decir bajo la línea de la pobreza considerando un grupo familiar de cuatro personas.
La inversión, indicador central del futuro económico en una economía capitalista como la chilena, se comporta con extrema prudencia. Según nos informa el Banco Central, la Formación Bruta de Capital Fijo apenas supera el uno por ciento de crecimiento anual, y las entradas de capital extranjero, aunque relativamente elevadas, se componen sobre todo de reinversión de utilidades antes que de nuevos proyectos. En otras palabras, las empresas ya instaladas en el país mantienen su posición, pero no hay señales de expansión vigorosa. Esta debilidad inversora es la expresión concreta de un problema estructural: la economía chilena no logra diversificarse ni aumentar su productividad más allá del extractivismo minero.
El sector exportador, tradicionalmente el ancla de la estabilidad macroeconómica, también exhibe oscilaciones. Chile alterna trimestres de superávit con otros de déficit en su balanza de pagos, dependiendo del precio internacional del cobre y de la magnitud de las importaciones. A pesar de que las reservas internacionales y el acceso a financiamiento externo impiden una crisis inmediata —como en Argentina— la vulnerabilidad persiste: un shock en los términos de intercambio o una caída prolongada de la demanda china bastarían para alterar el equilibrio.
Bajo la batuta empresarial de Marcel —y ahora Grau— la política económica opera en modo de contención. El Banco Central mantiene una tasa de interés relativamente alta para consolidar la convergencia de la inflación, sacrificando parte del crecimiento. El gobierno restaurador de Boric, atrapado entre la ortodoxia fiscal y un anticipo de tenue presión social, intenta sostener el gasto público sin abandonar la promesa de equilibrio presupuestario. La consigna de “recuperar la estabilidad” se traduce, en los hechos, en la preservación del orden existente.
Chile vive una calma que no es prosperidad y que es el resultado de la derrota política asentada al pueblo trabajador por el frente contrainsutgente agrupado en el Acuerdo por la Paz. La estabilidad macroeconómica se sostiene sobre un terreno frágil: bajo crecimiento, alto desempleo, confusión política en las organizaciones obreras, inversión débil y un patrón exportador primario. En el fondo, lo que asoma es una crisis de desarrollo, la incapacidad de transformar el excedente en una expansión sostenida de las fuerzas productivas. Sin una ruptura con el modelo rentista y financiero impuesto a partir de la Dictadura, el país continuará girando en torno al mismo eje: estabilidad para el capital, inseguridad para el trabajo.
Las elecciones permiten observar que la burguesía nacional no se encuentra fracturada para abordar este escenario. De un modo contraintuitivo, el debate histérico sobre la seguridad y la inmigración es una forma vicaria de agitar una discusión política para ocultar que no hay discusión sobre las cuestiones centrales en la conducción del régimen. Es lo que los escribas del capital han denominado la transversalidad.
En efecto, en un plano puramente electoral los programas económicos de Kast, Matthei y Jara, más allá de sus matices ideológicos y de estilo, comparten un mismo horizonte de clase: asegurar la continuidad de la acumulación capitalista en Chile bajo formas distintas de subordinación al capital financiero internacional. Las diferencias son tácticas —no estratégicas— y se reducen a cómo administrar una economía semicolonial, casi de protectorado, desindustrializada y centrada en la exportación de materias primas. Desde una óptica de clase, ninguno de los tres proyectos apunta a los intereses de la mayoría social ni a la ruptura con el imperialismo, sino a su reforzamiento bajo nuevas condiciones.
Los programas económicos que hoy disputan La Moneda son, con matices, variaciones de un mismo principio de clase: preservar la rentabilidad del capital en un país dependiente, primario-exportador y financierizado. Kast y Matthei proponen el camino rápido: rebajar impuestos empresariales, desregular, flexibilizar el trabajo y ajustar el gasto público. Bajo el lenguaje de la “competitividad” y el “destrabe” regulatorio, instalan una ofensiva abierta contra los salarios, la negociación colectiva y cualquier capacidad de resistencia en el lugar de trabajo. El recorte del Estado se presenta como eficiencia, pero su contenido es la transferencia directa de recursos desde el trabajo al capital y la consolidación de un régimen de rentas garantizadas para los grupos minero-energéticos, financieros y agroexportadores. La “adaptabilidad” laboral que ofrecen no moderniza; normaliza la precariedad. En su versión tecnocrática, Matthei promete velocidad administrativa y “certeza” por décadas a quienes concentran la propiedad, mientras convierte al litio y a otros sectores estratégicos en fuente de valorización privada con reglas estables y bajas tributarias. El resultado previsible es un rebote inversor condicionado y, tras él, más concentración, más deuda, más subordinación tecnológica y ambiental.
Jeannette Jara, en cambio, se presenta como la concertación ordenada del mismo esquema. Su programa invoca al Estado como articulador e inversor en litio, cobre e hidrógeno verde, promete empleo “decente” y cierta mejora de los servicios públicos, pero no cuestiona la estructura de propiedad ni la jerarquía del capital financiero en la conducción del ciclo. La colaboración público-privada que postula socializa riesgos en la fase dura de inversión y privatiza rentas cuando el negocio madura. Sin banca pública potente, sin control de comercio exterior ni mecanismos efectivos de transferencia tecnológica, el Estado deviene garante de una transición “verde” diseñada por conglomerados transnacionales que retienen la palanca tecnológica, mientras la economía local permanece atada a encadenamientos cortos y a compras de equipos e insumos del exterior. El salario digno, en este marco, queda subordinado al humor del ciclo y a la disciplina fiscal: mejora si hay viento a favor, retrocede si el capital exige su cuota de rescate.
La diferencia entre ambas veredas no es de rumbo, sino de velocidad y modales. Kast y Matthei constituyen la administración abiertamente patronal del orden vigente: tijera, rebaja tributaria y poder empresarial sin contrapesos. Jara encarna su administración concertada: amortiguadores sociales, inversiones selectivas y una promesa de desarrollo que, desprovista de control obrero y de planificación democrática, termina siendo una gestión más amable de la dependencia. En los tres casos, el excedente fluye lejos del trabajo: por utilidades remitidas, por pagos financieros, por compras tecnológicas; la matriz sigue organizada para que el país exporte naturaleza e importe técnica, y para que la productividad social del trabajo no cristalice en poder material propio.
Para la clase trabajadora, esto significa más de lo mismo: salarios reales estancados, empleo precario, desindustrialización y pérdida de soberanía económica. El “crecimiento” que se propone desde las filas del régimen solo puede realizarse intensificando la explotación del trabajo nacional y profundizando la dependencia tecnológica y financiera. En términos concretos, se trata de distintas variantes de un mismo proyecto de integración subordinada al imperialismo norteamericano.
Programa del régimen y alternativa de clase
Cuando hemos hecho referencia a la inviabilidad de la democracia burguesa en nuestro país, no hacemos más que poner de relieve el carácter atrasado y semicolonial de nuestra formación social. En términos de estructura económica, la debilidad de fondo de la economía chilena es tecnológica y productiva. Fuera de sus “ventajas naturales” —minería metálica y no metálica, celulosa-forestal, y ciertos nichos agroexportadores y acuícolas— el país exhibe estándares de productividad inferiores al umbral internacional que marca la frontera tecnológica. La especialización en recursos naturales permitió sostener ciclos de exportación, pero no generó, de manera sistemática, capacidades endógenas en maquinaria, química fina, electrónica, bienes de capital, software industrial o bio-manufacturas con alto contenido local. El resultado es un encadenamiento corto: extraemos, procesamos primariamente, exportamos; y luego importamos equipos, insumos y tecnologías que no producimos.
En el agro y la agroindustria, la foto es ambivalente: existen islas de eficiencia (fruticultura, vinos, ciertas semillas) con uso intensivo de riego, manejo varietal y logística; pero el promedio sectorial no conforma una plataforma tecnológica diversificada que derrame sobre la industria de maquinaria agrícola, biotecnología, envases avanzados, automatización o cadenas de frío de última generación. En forestal y acuicultura, la escala fue la palanca, no la densidad tecnológica nacional: el valor agregado estratégico —biomateriales, química verde, nutracéuticos, ingeniería de procesos— quedó mayormente subordinado a patentes, equipos e insumos importados.
Peor es la situación de la industria manufacturera tomada en conjunto: su peso en el producto y el empleo de calidad es reducido y, sobre todo, no lidera exportaciones ni ocupa posiciones relevantes en mercados mundiales de media y alta tecnología. Esto limita la posibilidad de que la economía aprenda, copie, adapte y finalmente innove a partir de la competencia internacional. En términos marxistas, impide que el salto de productividad social del trabajo sea cauce de un nuevo ciclo de acumulación ampliada.
La crisis es estructural y remite a la baja acumulación de capital con contenido tecnológico. La inversión (pública y privada) no ha sido, de manera persistente, lo suficientemente alta ni, sobre todo, lo suficientemente bien compuesta para construir capacidades productivas nuevas.
En teoría, la inversión eleva el producto e ingreso; ese crecimiento acelera la inversión y así la reproducción ampliada del capital. En la práctica chilena, una porción significativa de la plusvalía generada no retorna como capital productivo doméstico: se interrumpe el circuito por varias vías de fuga de valor:
1.- Remisión de utilidades y pagos de intereses a matrices y acreedores externos.
2.- Reinversión insuficiente en I+D, maquinaria y formación de trabajadores, privilegiándose la rotación financiera y la distribución de dividendos. 3.- Colocación de ahorros nacionales en el exterior, tanto por estrategias corporativas como por arquitectura del sistema previsional y financiero, que externaliza el ahorro en lugar de direccionarlo —con control público y criterios de desarrollo— hacia una nueva matriz productiva.
En suma, se exportan materias primas, commodities y se importan tecnología y rentas, configurando una transferencia neta de valor desde el trabajo nacional hacia circuitos de capital transnacional. La deuda externa y los flujos financieros actúan como bisagra de ese mecanismo: sostienen el ciclo cuando los términos de intercambio acompañan y lo ahogan cuando se revierten, consolidando la dependencia.
Romper esta traba no es un asunto de “clima de negocios” o mera agilización de permisos como profusamente se difunde en los medios. Supone reordenar la relación entre plusvalía y acumulación: que una fracción significativamente mayor del excedente se convierta efectivamente en capital productivo interno con alto contenido tecnológico.
Desde una óptica de clase, el punto decisivo no es quién promete el crecimiento más veloz, sino quién define qué se produce, con qué propiedad y para quién. Mientras la clase trabajadora no ejerza poder sobre los medios estratégicos —minerales críticos, energía, redes, banca—, mientras no exista planificación democrática del excedente bajo control de quienes lo generan, toda modernización será hegemonizada por el capital y toda redistribución quedará a merced del ciclo. La alternativa, por tanto, no está en escoger administradores del mismo edificio, sino en disputar su arquitectura: propiedad social de los sectores clave, banca y compras públicas orientadas a encadenamientos tecnológicos internos, reglas que cierren las válvulas de fuga de valor y un nuevo régimen laboral sustentado en negociación por rama, sindicalización universal y estabilidad real del ingreso. Solo así el crecimiento deja de ser promesa y se vuelve emancipación: no la estabilidad de la renta, sino la estabilidad del trabajo y de la vida. Sin ese viraje de poder, las candidaturas en contienda —con su retórica de orden, de tramitología o de transición— seguirán administrando, con ritmos distintos, la misma dominación.
Frente a las distintas alternativas que nos ofrece el régimen, la única salida verdaderamente progresiva es la independencia política de la clase trabajadora. La ruptura con el imperialismo no puede venir de reformas fiscales o de nuevas alianzas público-privadas, sino de la expropiación de los monopolios estratégicos, la nacionalización integral de la banca, el comercio exterior y los recursos naturales bajo control obrero. Como hemos indicado, solo una economía planificada democráticamente puede superar el círculo vicioso de dependencia, endeudamiento y desigualdad.
La tarea histórica es, por tanto, política: construir un poder de clase que enfrente simultáneamente al capital nacional y al imperialismo. Sin esa perspectiva, todo programa económico, por moderado o radical que parezca, termina siendo un instrumento de la dominación burguesa. En la coyuntura actual, las candidaturas de Kast, Matthei y Jara representan, cada una a su modo, la continuidad de ese orden. La alternativa no está en elegir entre ellos, sino en organizar la fuerza social que pueda derribarlos. Cuando se nos emplaza sobre si la economía chilena se cae o no a pedazos lo primero que debemos distinguir es sobre qué clase caen esos pedazos.
![[Img #87274]](https://canarias-semanal.org/upload/images/10_2025/8307_gustavoburgos.jpg) (*) Gustavo Burgos. abogado y militante marxista chileno, es director de El Porteño y conductor del canal de Youtube de análisis político «Mate al Rey».
(*) Gustavo Burgos. abogado y militante marxista chileno, es director de El Porteño y conductor del canal de Youtube de análisis político «Mate al Rey».
Bibliografía (sugerida):
Banco Central de Chile. Cuentas Nacionales Trimestrales; Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC); Balanza de Pagos; Informes de Política Monetaria (varios, 2023–2025).
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). IPC, Encuesta Nacional de Empleo (ENE) y boletines sectoriales (2024–2025).
Dirección del Trabajo. Boletines de empleo y relaciones laborales (2024–2025).
Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Observatorio Social). Líneas de pobreza y Canasta Básica de Alimentos (últimas actualizaciones).
Fundación SOL. Estimaciones de distribución de ingresos, ESI 2024–2025.
CEPAL. Estudio Económico de América Latina y el Caribe: capítulos Chile (últimas ediciones).
OCDE. Economic Surveys: Chile (última edición).
Lenin, V. I. Economía y política en la época de la dictadura del proletariado (1919).
Shaikh, A. Capitalism: Competition, Conflict, Crises (2016) —para la relación entre rentabilidad y acumulación.
Mazzucato, M. El Estado emprendedor (2013) —crítica y debate sobre rol estatal en innovación (útil para contrastar con PPP “verdes”).

























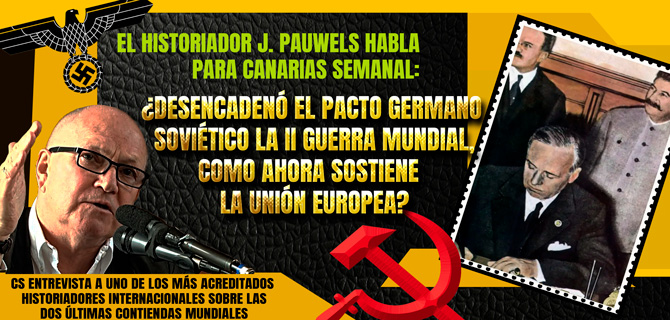





Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.185