
RAÍCES CANARIAS: HERENCIAS ABORÍGENES EN LA PRÁCTICAS DE LOS ISLEÑOS CONTEMPORÁNEOS (VÍDEO)
¿Qué queda del mundo indígena en la vida de hoy?
Más allá del folclore y las ruinas arqueológicas, la huella aborigen sigue viva en muchas prácticas cotidianas de Canarias. Este artículo recorre esas formas de vida que, pese a siglos de colonización y olvido, resisten como legado y propuesta.
Por CLAUDIA MELIÁN SANTANA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La historia de Canarias no comenzó con la llegada de los europeos. Mucho antes de que las potencias ibéricas se disputaran el archipiélago, las islas estaban habitadas por sociedades que habían desarrollado formas propias de vida, adaptadas a un entorno tan diverso como desafiante. El documental “Memoria Indígena, tradiciones ancestrales canarias”, producido por Desenfoque Producciones, nos sumerge en ese universo antiguo que, contra todo pronóstico, sigue latiendo en muchas prácticas cotidianas del presente.
Toda cultura es expresión de una base material: las formas de producción, el acceso a los recursos, las relaciones de propiedad. Las sociedades indígenas que habitaban Canarias antes del siglo XV procedían del norte de África y organizaron sus modos de vida en función de las condiciones de las islas. La conquista supuso una violenta ruptura con ese mundo pero, aunque puede hablarse propiamente de que el proceso se tradujo en un etnocidio, reminiscencias de la cultura aborigen pervivieron, absorvidad y modificadas, en la vida popular. Algunas prácticas tradicionales e incluso formas de hábitat son herederas de aquellas comunidades aborígenes
LA GANADERÍA Y EL PASTOREO: EL HILO QUE NOS UNE AL PASADO
El pastoreo trashumante, la cría de cabras jaira o guanil, y las apañadas de Fuerteventura son ejemplos vivos de una economía basada en la ganadería menor, fundamental para la subsistencia. Estas prácticas no eran solo técnicas productivas: formaban parte de una relación concreta con la tierra, el clima y los bienes comunales.
La lógica capitalista, centrada en la ganancia individual ha ido socavando esta forma de vida. La pérdida de terrenos comunales, la presión del turismo sobre el litoral y el abandono del campo han puesto en riesgo esta herencia. Sin embargo, colectivos y comunidades luchan por mantenerla, conscientes de que no se trata solo de la reproducción de un "pasado romántico", sino de un modelo sostenible y profundamente arraigado en las islas.
AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA: ENTRE LA NECESIDAD Y LA MEMORIA
En el corazón de la cultura indígena canaria estaba la autosuficiencia. La agricultura se practicaba no para el mercado, sino para asegurar el alimento de la familia. El intercambio de semillas entre zonas, la conservación de variedades como el millo o la cebada y el uso racional del agua eran prácticas comunes. Investigaciones recientes han confirmado la continuidad genética de algunas semillas desde la época aborigen.
Siglos después, la agricultura de subsistencia se convirtió, en muchas ocasiones, en el último refugio para una población con escasos recursos, en sociedades muy desiguales y marcadas por modelos económicos de monocultivo impuestos por intereses ajenos a los de la mayoría de la población local.
Actualmente, la Economía del Turismo de masas y el "ladrillo" ha dejado este otro tipo de economica como un pequeño reductos, casi desaparecido, desplazando los antiguos saberes. Sin embargo, allí donde aún se cultiva la tierra con criterios de subsistencia, pervive una forma de resistencia cultural y ecológica.
MUJERES Y SAL: UN OFICIO CON SABOR A MAR
La recolección de sal en charcos costeros, históricamente realizada fundamentalmente por mujeres, es otra tradición con raíces profundas.
Más allá de su utilidad (la sal era esencial para conservar alimentos), esta práctica simboliza la gestión comunitaria de los recursos naturales. El respeto por los espacios compartidos —donde “nadie tocaba las sardinas ajenas”— contrasta con el individualismo y la mercantilización actuales.
El avance del turismo y la especulación inmobiliaria en las costas también ha afectado gravemente esta actividad. Lo que antes era un bien común hoy se convirtió en propiedad privada o en zona de explotación.
VIVIR EN CUEVAS Y HABLAR CON PALABRAS ANTIGUAS: RESISTENCIAS COTIDIANAS
Muchas familias canarias han seguido habitando cuevas hasta épocas recientes. Lejos de ser una reliquia del pasado, esta arquitectura troglodita responde a una lógica de adaptación al medio, de aprovechamiento del relieve y de autonomía frente al sistema urbano dominante. Estas formas de hábitat, vinculadas a los antiguos pobladores de las islas, representan una continuidad material de su forma de vida.
En cuanto al lenguaje, no se conservó ninguna lengua indígena en uso, pero han sobrevivido algunas palabras de origen amazigh —en su mayoría topónimos, nombres de plantas, animales o gentilicios— que han sido integradas al español hablado en Canarias. Esta presencia léxica, aunque limitada, es testimonio también del legado lingüístico de las primeras poblaciones de las islas, insertado en la cotidianidad del habla popular sin que muchas veces se sea consciente de su origen.
ARTESANÍAS EN PELIGRO: ENTRE EL USO Y EL SIMBOLISMO
La alfarería y la cestería canarias nacieron también de la necesidad. Producir lo necesario con los recursos del lugar. Con la llegada del plástico y el abandono de la economía rural, estas prácticas perdieron su función utilitaria. Hoy, se recuperan como símbolos culturales, pero corren el riesgo de convertirse en meras piezas de museo si no se integran en una economía viva. La transmisión intergeneracional de estos saberes está seriamente amenazada. La falta de jóvenes aprendices y el envejecimiento de los artesanos revelan un problema más amplio: la desconexión entre patrimonio y sistema educativo, entre tradición y modelo económico.
MÚSICA, JUEGOS Y LENGUAJE SILBADO: FORMAS DE SABER POPULAR
La música de tambor y chácaras, los juegos de tablero como la chacona y el silbo gomero son otras formas de expresión que combinan entretenimiento, memoria y pedagogía. Lejos de ser simples curiosidades folclóricas, constituyen un saber acumulado, una tecnología cultural desarrollada para responder a las necesidades de comunicación, socialización y transmisión de conocimientos. Estas formas populares deben ser valoradas no solo por su “autenticidad”, sino por su función en la reproducción social y cultural de las clases trabajadoras del campo.
LUCHA CANARIA Y GARROTE: CUERPO, IDENTIDAD Y RESISTENCIA
La lucha canaria y la lucha del garrote son prácticas de formación física, moral y comunitaria convertidas en deporte en la época contemporánea para su mantenimiento. En un mundo dominado por el deporte-espectáculo, donde lo importante es el rendimiento y el lucro, estas luchas, con más de 500 años de historia, representan hoy una ética diferente: la del valor compartido, la solidaridad y el vínculo con la tierra.
EL SALTO DEL PASTOR: TECNOLOGÍA POPULAR PARA EL TERRITORIO
El salto del pastor, con su vara de hierro y su destreza para recorrer los barrancos, es una técnica desarrollada por los antiguos pobladores del Archipiélago para habitar un territorio abrupto. Constituye una fuerza productiva cultural: conocimiento acumulado que permite vivir y trabajar en condiciones concretas. Hoy, aunque ya no sea imprescindible para el pastoreo, se mantiene como práctica simbólica y deportiva. Su conservación depende del reconocimiento social y del apoyo institucional.
La cultura no es un museo. Las tradiciones no sobreviven si no se integran en la vida cotidiana, si no encuentran un espacio en las nuevas formas de producir, educar y organizarse. Preservar el legado aborigen canario implica transformar las condiciones actuales para que ese legado tenga sentido y utilidad en el presente. Los colectivos que enseñan silbo, que organizan apañadas, que fabrican cestos o que luchan en terreros no son conservadores del pasado: son constructores de futuro. Su tarea no es solo recordar, sino reinventar este legado para darle un sentido actual.
VÍDEO RELACIONADO:
Por CLAUDIA MELIÁN SANTANA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La historia de Canarias no comenzó con la llegada de los europeos. Mucho antes de que las potencias ibéricas se disputaran el archipiélago, las islas estaban habitadas por sociedades que habían desarrollado formas propias de vida, adaptadas a un entorno tan diverso como desafiante. El documental “Memoria Indígena, tradiciones ancestrales canarias”, producido por Desenfoque Producciones, nos sumerge en ese universo antiguo que, contra todo pronóstico, sigue latiendo en muchas prácticas cotidianas del presente.
Toda cultura es expresión de una base material: las formas de producción, el acceso a los recursos, las relaciones de propiedad. Las sociedades indígenas que habitaban Canarias antes del siglo XV procedían del norte de África y organizaron sus modos de vida en función de las condiciones de las islas. La conquista supuso una violenta ruptura con ese mundo pero, aunque puede hablarse propiamente de que el proceso se tradujo en un etnocidio, reminiscencias de la cultura aborigen pervivieron, absorvidad y modificadas, en la vida popular. Algunas prácticas tradicionales e incluso formas de hábitat son herederas de aquellas comunidades aborígenes
LA GANADERÍA Y EL PASTOREO: EL HILO QUE NOS UNE AL PASADO
El pastoreo trashumante, la cría de cabras jaira o guanil, y las apañadas de Fuerteventura son ejemplos vivos de una economía basada en la ganadería menor, fundamental para la subsistencia. Estas prácticas no eran solo técnicas productivas: formaban parte de una relación concreta con la tierra, el clima y los bienes comunales.
La lógica capitalista, centrada en la ganancia individual ha ido socavando esta forma de vida. La pérdida de terrenos comunales, la presión del turismo sobre el litoral y el abandono del campo han puesto en riesgo esta herencia. Sin embargo, colectivos y comunidades luchan por mantenerla, conscientes de que no se trata solo de la reproducción de un "pasado romántico", sino de un modelo sostenible y profundamente arraigado en las islas.
AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA: ENTRE LA NECESIDAD Y LA MEMORIA
En el corazón de la cultura indígena canaria estaba la autosuficiencia. La agricultura se practicaba no para el mercado, sino para asegurar el alimento de la familia. El intercambio de semillas entre zonas, la conservación de variedades como el millo o la cebada y el uso racional del agua eran prácticas comunes. Investigaciones recientes han confirmado la continuidad genética de algunas semillas desde la época aborigen.
Siglos después, la agricultura de subsistencia se convirtió, en muchas ocasiones, en el último refugio para una población con escasos recursos, en sociedades muy desiguales y marcadas por modelos económicos de monocultivo impuestos por intereses ajenos a los de la mayoría de la población local.
Actualmente, la Economía del Turismo de masas y el "ladrillo" ha dejado este otro tipo de economica como un pequeño reductos, casi desaparecido, desplazando los antiguos saberes. Sin embargo, allí donde aún se cultiva la tierra con criterios de subsistencia, pervive una forma de resistencia cultural y ecológica.
MUJERES Y SAL: UN OFICIO CON SABOR A MAR
La recolección de sal en charcos costeros, históricamente realizada fundamentalmente por mujeres, es otra tradición con raíces profundas.
Más allá de su utilidad (la sal era esencial para conservar alimentos), esta práctica simboliza la gestión comunitaria de los recursos naturales. El respeto por los espacios compartidos —donde “nadie tocaba las sardinas ajenas”— contrasta con el individualismo y la mercantilización actuales.
El avance del turismo y la especulación inmobiliaria en las costas también ha afectado gravemente esta actividad. Lo que antes era un bien común hoy se convirtió en propiedad privada o en zona de explotación.
VIVIR EN CUEVAS Y HABLAR CON PALABRAS ANTIGUAS: RESISTENCIAS COTIDIANAS
Muchas familias canarias han seguido habitando cuevas hasta épocas recientes. Lejos de ser una reliquia del pasado, esta arquitectura troglodita responde a una lógica de adaptación al medio, de aprovechamiento del relieve y de autonomía frente al sistema urbano dominante. Estas formas de hábitat, vinculadas a los antiguos pobladores de las islas, representan una continuidad material de su forma de vida.
En cuanto al lenguaje, no se conservó ninguna lengua indígena en uso, pero han sobrevivido algunas palabras de origen amazigh —en su mayoría topónimos, nombres de plantas, animales o gentilicios— que han sido integradas al español hablado en Canarias. Esta presencia léxica, aunque limitada, es testimonio también del legado lingüístico de las primeras poblaciones de las islas, insertado en la cotidianidad del habla popular sin que muchas veces se sea consciente de su origen.
ARTESANÍAS EN PELIGRO: ENTRE EL USO Y EL SIMBOLISMO
La alfarería y la cestería canarias nacieron también de la necesidad. Producir lo necesario con los recursos del lugar. Con la llegada del plástico y el abandono de la economía rural, estas prácticas perdieron su función utilitaria. Hoy, se recuperan como símbolos culturales, pero corren el riesgo de convertirse en meras piezas de museo si no se integran en una economía viva. La transmisión intergeneracional de estos saberes está seriamente amenazada. La falta de jóvenes aprendices y el envejecimiento de los artesanos revelan un problema más amplio: la desconexión entre patrimonio y sistema educativo, entre tradición y modelo económico.
MÚSICA, JUEGOS Y LENGUAJE SILBADO: FORMAS DE SABER POPULAR
La música de tambor y chácaras, los juegos de tablero como la chacona y el silbo gomero son otras formas de expresión que combinan entretenimiento, memoria y pedagogía. Lejos de ser simples curiosidades folclóricas, constituyen un saber acumulado, una tecnología cultural desarrollada para responder a las necesidades de comunicación, socialización y transmisión de conocimientos. Estas formas populares deben ser valoradas no solo por su “autenticidad”, sino por su función en la reproducción social y cultural de las clases trabajadoras del campo.
LUCHA CANARIA Y GARROTE: CUERPO, IDENTIDAD Y RESISTENCIA
La lucha canaria y la lucha del garrote son prácticas de formación física, moral y comunitaria convertidas en deporte en la época contemporánea para su mantenimiento. En un mundo dominado por el deporte-espectáculo, donde lo importante es el rendimiento y el lucro, estas luchas, con más de 500 años de historia, representan hoy una ética diferente: la del valor compartido, la solidaridad y el vínculo con la tierra.
EL SALTO DEL PASTOR: TECNOLOGÍA POPULAR PARA EL TERRITORIO
El salto del pastor, con su vara de hierro y su destreza para recorrer los barrancos, es una técnica desarrollada por los antiguos pobladores del Archipiélago para habitar un territorio abrupto. Constituye una fuerza productiva cultural: conocimiento acumulado que permite vivir y trabajar en condiciones concretas. Hoy, aunque ya no sea imprescindible para el pastoreo, se mantiene como práctica simbólica y deportiva. Su conservación depende del reconocimiento social y del apoyo institucional.
La cultura no es un museo. Las tradiciones no sobreviven si no se integran en la vida cotidiana, si no encuentran un espacio en las nuevas formas de producir, educar y organizarse. Preservar el legado aborigen canario implica transformar las condiciones actuales para que ese legado tenga sentido y utilidad en el presente. Los colectivos que enseñan silbo, que organizan apañadas, que fabrican cestos o que luchan en terreros no son conservadores del pasado: son constructores de futuro. Su tarea no es solo recordar, sino reinventar este legado para darle un sentido actual.
VÍDEO RELACIONADO:























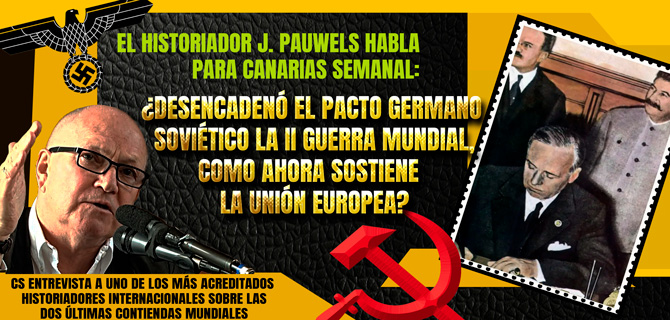





Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.185