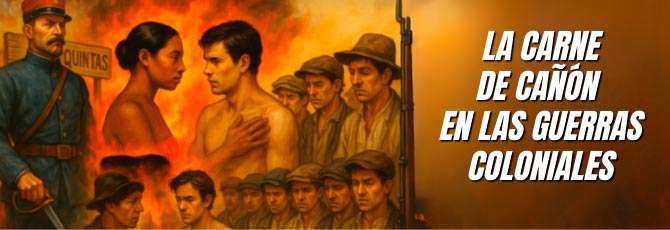
EL "SISTEMA DE QUINTAS" EN CANARIAS: LAS GUERRAS QUE SOLO PELEABAN LOS POBRES
Un sistema de sangre y negocio
Durante la Guerra de Cuba, el sistema de quintas operó en Canarias como una auténtica maquinaria de exclusión social. Los ricos se libraban; los pobres morían. Este artículo, basado en fuentes históricas rigurosas, analiza cómo funcionaba este engranaje de desigualdad y cómo el pueblo canario respondió con rebeldía y dignidad (...).
Por CLAUDIA MELIÁN SANTANA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Durante siglos, el sistema de reclutamiento militar conocido como “quintas” fue una constante en la vida de los jóvenes españoles. Pero, más allá de su aparente carácter universal, este mecanismo revelaba con toda crudeza una estructura social profundamente desigual.
En Canarias, como en el resto del Estado, las quintas no implicaban a todos por igual: la guerra la luchaban los pobres, mientras los ricos la eludían con dinero. Este artículo, basado en el trabajo del historiador Javier Márquez Quevedo publicado en la revista Canarii en 2007, y complementado con investigaciones académicas recientes, explora cómo este sistema operó en el archipiélago, especialmente durante la Guerra de Cuba (1895-1898), y qué implicaciones tuvo para las clases populares canarias.
LAS QUINTAS: MECANISMO DE DESIGUALDAD LEGALIZADA
El sistema de quintas consistía en un sorteo obligatorio entre los varones jóvenes para determinar quién debía cumplir con el servicio militar. Aunque en teoría se trataba de una medida universal, en la práctica tenía un fuerte sesgo clasista: quienes podían pagar, quedaban exentos. Esta posibilidad se materializaba a través de dos mecanismos: la “redención en metálico” (el pago de una suma de dinero para evitar el servicio) y el “sustituto” (pagar a otra persona para que fuese en su lugar). Ambas opciones estaban, por supuesto, reservadas a quienes contaban con recursos económicos.
Como denuncia Márquez Quevedo, este sistema convertía el servicio militar obligatorio en una obligación de clase: los obreros, campesinos y jornaleros iban al frente; los burgueses y propietarios se quedaban en casa.
CANARIAS ANTE LA GUERRA DE CUBA: EVASIÓN Y RESISTENCIA
Durante la Guerra de Cuba, esta dinámica se agudizó en Canarias.
Según el estudio “Las quintas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria durante la Guerra de Cuba (1895–1898)” de Márquez Quevedo y otros investigadores, los registros de alistamiento en la capital grancanaria revelan una situación escandalosa: de los mozos sorteados, una parte significativa logró evitar el servicio gracias a mecanismos no siempre legales o transparentes.
La “redención en metálico”, aunque poco común por la pobreza generalizada, fue usada por aquellos con mayor poder adquisitivo. Pero incluso sin pagar, muchos jóvenes de familias influyentes se libraban gracias a influencias, manipulaciones administrativas o fingimientos médicos.
En contraste, los hijos de jornaleros y artesanos aparecían regularmente en las listas de embarque hacia Cuba. Las quintas funcionaban así como una maquinaria institucional que convertía la guerra en un negocio para unos pocos y en una condena para muchos.
La emigración a América, masiva en esos años, fue una forma de resistencia: decenas de jóvenes canarios escapaban del sorteo cruzando el Atlántico. Esta emigración, como afirma el artículo mencionado, debe entenderse no solo como una búsqueda de oportunidades, sino como una huida activa del servicio militar impuesto por un Estado ajeno y represor.
Otro elemento destacado por Márquez Quevedo es la ambigüedad de las instituciones locales. Algunos ayuntamientos, conscientes del rechazo popular al sistema, intentaban proteger a los mozos dilatando procesos o favoreciendo exenciones. Sin embargo, también hubo colaboración y complicidad con los intereses de las clases dominantes. Las corporaciones locales reflejaban las mismas jerarquías sociales que estructuraban la sociedad, y por tanto, terminaban favoreciendo a los mismos sectores privilegiados.
UN SISTEMA DE SANGRE Y NEGOCIO
El título que da nombre al artículo de Márquez Quevedo —“Quintas: guerra, rebeldía y negocio”— resume con claridad las aristas del fenómeno. El negocio de la guerra se materializaba no solo en la compra de redenciones y sustitutos, sino también en la consolidación de una estructura de privilegios. Mientras los hijos del pueblo eran enviados a morir en Cuba, los negocios de las clases altas seguían su curso, beneficiándose incluso de los contratos de suministro para el ejército o del aumento del control social que traía consigo la militarización.
El historiador canario deja claro que esta situación provocó una fuerte desafección hacia el Estado. Con razón, la guerra era vista como ajena, impuesta desde una metrópoli lejana e insensible a las realidades isleñas. En este contexto, la rebeldía no siempre tomó la forma de la protesta directa, sino de la evasión, la emigración o la desobediencia pasiva. La conflictividad social, latente en Canarias desde el siglo XIX, encontró en las quintas un catalizador más.
Las guerras coloniales, como la de Cuba, eran herramientas del capital para expandirse, abrir nuevos mercados y controlar territorios. El ejército, en este sentido, funcionaba como instrumento del Estado burgués para imponer sus intereses de clase. En ese marco, el reclutamiento obligatorio de los sectores populares no era más que la lógica extensión de una estructura de explotación: los mismos que eran explotados en el campo o el taller, eran enviados a morir en nombre de intereses que no les pertenecían.
REPRESENTACIONES EN LA LITERATURA Y EL CINE: EL SISTEMA DE QUINTAS EN EL IMAGINARIO CULTURAL
El sistema de quintas, con su fuerte carga de injusticia social y sufrimiento para las clases populares, ha sido objeto de representación en diversas manifestaciones culturales, especialmente en la literatura y el cine.
En el ámbito cinematográfico, destaca la película Mambí (1998), dirigida por los hermanos Santiago y Teodoro Ríos. La cinta narra la historia de Goyo, un joven jornalero canario reclutado para combatir en la Guerra de Independencia de Cuba. Durante su estancia en la isla, Goyo se enamora de una joven cubana y termina desertando para unirse a los mambises, guerrilleros independentistas cubanos. La película ofrece una visión crítica del sistema de reclutamiento forzoso y de la guerra colonial, subrayando cómo los más desfavorecidos eran enviados a luchar en conflictos ajenos a sus intereses.
En la literatura, el sistema de quintas también ha sido abordado, especialmente en el teatro del siglo XIX. Obras como Las quintas de Francisco Pérez Echevarría, estrenada en 1870, y ¡¡Abajo las quintas!!, de Alejandro Martín Velázquez y Eduardo Navarro Gonzalvo, estrenada el mismo año, denunciaban la injusticia del reclutamiento forzoso y su impacto en las clases populares. Estas piezas teatrales reflejaban el descontento social y eran una forma de protesta contra un sistema que obligaba a los más pobres a luchar en guerras que tan solo beneficiaban a las élites.
Estas representaciones culturales han contribuido a mantener viva la memoria histórica de las quintas, evidenciando su carácter clasista y el sufrimiento que impusieron a las clases trabajadoras.
Por CLAUDIA MELIÁN SANTANA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Durante siglos, el sistema de reclutamiento militar conocido como “quintas” fue una constante en la vida de los jóvenes españoles. Pero, más allá de su aparente carácter universal, este mecanismo revelaba con toda crudeza una estructura social profundamente desigual.
En Canarias, como en el resto del Estado, las quintas no implicaban a todos por igual: la guerra la luchaban los pobres, mientras los ricos la eludían con dinero. Este artículo, basado en el trabajo del historiador Javier Márquez Quevedo publicado en la revista Canarii en 2007, y complementado con investigaciones académicas recientes, explora cómo este sistema operó en el archipiélago, especialmente durante la Guerra de Cuba (1895-1898), y qué implicaciones tuvo para las clases populares canarias.
LAS QUINTAS: MECANISMO DE DESIGUALDAD LEGALIZADA
El sistema de quintas consistía en un sorteo obligatorio entre los varones jóvenes para determinar quién debía cumplir con el servicio militar. Aunque en teoría se trataba de una medida universal, en la práctica tenía un fuerte sesgo clasista: quienes podían pagar, quedaban exentos. Esta posibilidad se materializaba a través de dos mecanismos: la “redención en metálico” (el pago de una suma de dinero para evitar el servicio) y el “sustituto” (pagar a otra persona para que fuese en su lugar). Ambas opciones estaban, por supuesto, reservadas a quienes contaban con recursos económicos.
Como denuncia Márquez Quevedo, este sistema convertía el servicio militar obligatorio en una obligación de clase: los obreros, campesinos y jornaleros iban al frente; los burgueses y propietarios se quedaban en casa.
CANARIAS ANTE LA GUERRA DE CUBA: EVASIÓN Y RESISTENCIA
Durante la Guerra de Cuba, esta dinámica se agudizó en Canarias.
Según el estudio “Las quintas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria durante la Guerra de Cuba (1895–1898)” de Márquez Quevedo y otros investigadores, los registros de alistamiento en la capital grancanaria revelan una situación escandalosa: de los mozos sorteados, una parte significativa logró evitar el servicio gracias a mecanismos no siempre legales o transparentes.
La “redención en metálico”, aunque poco común por la pobreza generalizada, fue usada por aquellos con mayor poder adquisitivo. Pero incluso sin pagar, muchos jóvenes de familias influyentes se libraban gracias a influencias, manipulaciones administrativas o fingimientos médicos.
En contraste, los hijos de jornaleros y artesanos aparecían regularmente en las listas de embarque hacia Cuba. Las quintas funcionaban así como una maquinaria institucional que convertía la guerra en un negocio para unos pocos y en una condena para muchos.
La emigración a América, masiva en esos años, fue una forma de resistencia: decenas de jóvenes canarios escapaban del sorteo cruzando el Atlántico. Esta emigración, como afirma el artículo mencionado, debe entenderse no solo como una búsqueda de oportunidades, sino como una huida activa del servicio militar impuesto por un Estado ajeno y represor.
Otro elemento destacado por Márquez Quevedo es la ambigüedad de las instituciones locales. Algunos ayuntamientos, conscientes del rechazo popular al sistema, intentaban proteger a los mozos dilatando procesos o favoreciendo exenciones. Sin embargo, también hubo colaboración y complicidad con los intereses de las clases dominantes. Las corporaciones locales reflejaban las mismas jerarquías sociales que estructuraban la sociedad, y por tanto, terminaban favoreciendo a los mismos sectores privilegiados.
UN SISTEMA DE SANGRE Y NEGOCIO
El título que da nombre al artículo de Márquez Quevedo —“Quintas: guerra, rebeldía y negocio”— resume con claridad las aristas del fenómeno. El negocio de la guerra se materializaba no solo en la compra de redenciones y sustitutos, sino también en la consolidación de una estructura de privilegios. Mientras los hijos del pueblo eran enviados a morir en Cuba, los negocios de las clases altas seguían su curso, beneficiándose incluso de los contratos de suministro para el ejército o del aumento del control social que traía consigo la militarización.
El historiador canario deja claro que esta situación provocó una fuerte desafección hacia el Estado. Con razón, la guerra era vista como ajena, impuesta desde una metrópoli lejana e insensible a las realidades isleñas. En este contexto, la rebeldía no siempre tomó la forma de la protesta directa, sino de la evasión, la emigración o la desobediencia pasiva. La conflictividad social, latente en Canarias desde el siglo XIX, encontró en las quintas un catalizador más.
Las guerras coloniales, como la de Cuba, eran herramientas del capital para expandirse, abrir nuevos mercados y controlar territorios. El ejército, en este sentido, funcionaba como instrumento del Estado burgués para imponer sus intereses de clase. En ese marco, el reclutamiento obligatorio de los sectores populares no era más que la lógica extensión de una estructura de explotación: los mismos que eran explotados en el campo o el taller, eran enviados a morir en nombre de intereses que no les pertenecían.
REPRESENTACIONES EN LA LITERATURA Y EL CINE: EL SISTEMA DE QUINTAS EN EL IMAGINARIO CULTURAL
El sistema de quintas, con su fuerte carga de injusticia social y sufrimiento para las clases populares, ha sido objeto de representación en diversas manifestaciones culturales, especialmente en la literatura y el cine.
En el ámbito cinematográfico, destaca la película Mambí (1998), dirigida por los hermanos Santiago y Teodoro Ríos. La cinta narra la historia de Goyo, un joven jornalero canario reclutado para combatir en la Guerra de Independencia de Cuba. Durante su estancia en la isla, Goyo se enamora de una joven cubana y termina desertando para unirse a los mambises, guerrilleros independentistas cubanos. La película ofrece una visión crítica del sistema de reclutamiento forzoso y de la guerra colonial, subrayando cómo los más desfavorecidos eran enviados a luchar en conflictos ajenos a sus intereses.
En la literatura, el sistema de quintas también ha sido abordado, especialmente en el teatro del siglo XIX. Obras como Las quintas de Francisco Pérez Echevarría, estrenada en 1870, y ¡¡Abajo las quintas!!, de Alejandro Martín Velázquez y Eduardo Navarro Gonzalvo, estrenada el mismo año, denunciaban la injusticia del reclutamiento forzoso y su impacto en las clases populares. Estas piezas teatrales reflejaban el descontento social y eran una forma de protesta contra un sistema que obligaba a los más pobres a luchar en guerras que tan solo beneficiaban a las élites.
Estas representaciones culturales han contribuido a mantener viva la memoria histórica de las quintas, evidenciando su carácter clasista y el sufrimiento que impusieron a las clases trabajadoras.

























Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.109