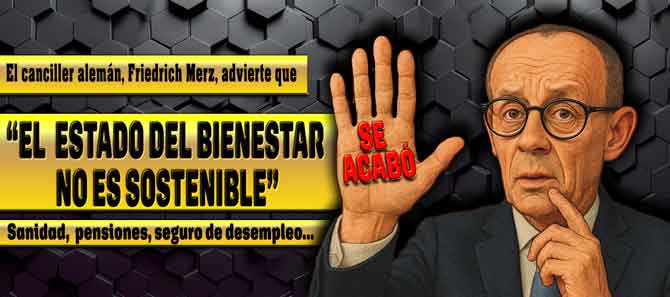
EL “GRAN REAJUSTE” Y EL MIEDO A CHINA DE LAS ÉLITES CAPITALISTAS OCCIDENTALES
El canciller alemán, Friedrich Merz, advierte que "El Estado del bienestar no es sostenible"
El reconocimiento explícito del fin de lo que quedaba del Estado del Bienestar en Europa marca un punto de inflexión histórico. No se trata de un error de cálculo, ni de una imposibilidad económica: es una decisión política estratégica impulsada por el miedo de las burguesías occidentales a perder la carrera frente a un nuevo rival sistémico. La emergencia de China como potencia capitalista altamente competitiva ha desencadenado un “Gran Reajuste” en los países del llamado Occidente (...).
Por CRISTÓBAL GARCÍA VERA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
“El Estado del bienestar no es sostenible”, declaró sin rodeos Friedrich Merz, actual canciller alemán, hace tan solo unos días en la ciudad de Osnabrück.
Según parece, los socios de gobierno, el llamado «centro-izquierda» (SPD), ya habían avanzado la necesidad de reformar el sistema de seguro social, que cubre los servicios de salud, las pensiones y los beneficios de desempleo, debido al "aumento de los costos y las brechas en el presupuesto federal".
Las declaraciones de Merz, por tanto, no fueron un desliz del dirigente germano, ni una frase sacada de contexto. Fueron el resumen sincero de lo que muchos gobernantes del continente ya no se esfuerzan en disimular: que el modelo de "bienestar" con el que se legitimó el capitalismo europeo durante décadas ha llegado a su fin.
No porque exista una imposibilidad técnica para sostenerlo, sino por el pánico de las élites occidentales a perder, definitivamente, su posición de dominio en el "gran tablero mundial". Especialmente, frente al arrollador avance de un competidor sistémico como China, que ha logrado desarrollar un modelo más eficaz para sostener la acumulación capitalista.
EL “GRAN REAJUSTE” DEL CAPITALISMO OCCIDENTAL
La reacción ante este nuevo escenario internacional se está traduciendo ya en Occidente en un “Gran Reajuste” del sistema con consecuencias muy concretas: menos derechos sociales, más autoritarismo, más militarismo y más desigualdad.
Durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el llamado “Estado del Bienestar” fue, no solo una conquista de las clases trabajadoras, sino también una concesión estratégica del capital en Europa occidental frente al miedo al socialismo. Una forma de comprar paz social en pleno auge del bloque soviético. Con la derrota de esa alternativa histórica, el capital retornó a su naturaleza original: la acumulación sin freno y sin concesiones.
"Nos encontramos ante una ofensiva que impulsan tanto gobiernos conservadores, como presuntos “progresistas”, liberales y ultraderechas emergentes, con un objetivo común: preservar las tasas de ganancia a costa de la vida de las mayorías"
Hoy, en plena crisis del neoliberalismo, estamos asistiendo al paso siguiente: blindar y recrudecer ese modelo de explotación mediante una reestructuración profunda de la sociedad, para tratar de garantizar la acumulación del capital occidental ante el imparable competidor chino.
Nos encontramos ante una ofensiva coordinada que impulsan, igualmente, gobiernos conservadores, presuntos “progresistas” socialdemócratas, tecnócratas liberales y ultraderechas emergentes, con un objetivo común: preservar las tasas de ganancia a costa de la vida de las mayorías.
CHINA: DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA AL CAPITALISMO DE ESTADO
Si hoy China es más competitiva que las economías europeas no es solamente por tener salarios más bajos o mayor disciplina laboral.
Su superioridad actual tiene raíces mucho más profundas. La revolución socialista de 1949, liderada por el Partido Comunista, cambió de forma radical la estructura económica, social y política del país. Y aunque hoy China ya no es un país socialista, fue esa ruptura con el sistema de dominación internacional la que le permitió construir una base sólida desde la cual luego pudo relanzar su fulminante ascenso capitalista.
A diferencia de muchas economías del Sur Global, China no inició su camino desde una condición neocolonial, sino desde un proceso revolucionario que expulsó al capital extranjero, nacionalizó la banca, la tierra, la industria pesada y los recursos estratégicos. Durante décadas, el país estuvo cerrado a la inversión imperialista y construyó una economía planificada y orientada al desarrollo nacional, con importantes avances en alfabetización, infraestructura, ciencia, salud pública e industrialización.
Este proceso —con todos sus límites y contradicciones— permitió consolidar una soberanía real que luego fue clave para decidir cómo, cuándo y bajo qué condiciones, reinsertarse en el mercado mundial. No se trató de abrir las puertas al capital extranjero para ser explotados sin más, como había ocurrido en América Latina o África. China reabrió su economía desde una posición de fuerza relativa, con un Estado fuerte, un proletariado formado, una clase técnica propia y empresas estatales que habían desarrollado cierta capacidad tecnológica.
A partir de los años 80, con la restauración capitalista y la política de "reformas", el Partido Comunista comenzó a construir un modelo híbrido. Por un lado, apertura al capital transnacional para atraer inversiones y tecnología; por otro, mantenimiento del control estatal sobre los sectores estratégicos y planificación desde arriba para desarrollar sus propios monopolios nacionales. Así, mientras empresas occidentales deslocalizaban sus fábricas en China en busca de mano de obra barata, el Estado chino se aseguraba de absorber conocimiento, imponer transferencia tecnológica y proteger sus industrias clave.
Esto fue posible porque China no estaba subordinada a organismos como el FMI o el Banco Mundial, y no tenía una burguesía dependiente como intermediaria del capital extranjero. Las decisiones no las tomaba una oligarquía local atada a las potencias coloniales, sino una burocracia de Estado que respondía a sus propios intereses nacionales, aunque estos hubieran dejado de tener un horizonte socialista.
"China es el espejo que más incomoda a las burguesías occidentales. Su economía crece, su industria avanza y sus empresas acaparan materias primas y conquistan mercados en todo el mundo"
¿POR QUÉ CHINA PRODUCE MÁS, MEJOR Y MÁS BARATO?
El resultado es que, hoy, China no solo produce barato. Produce más, mejor y más rápido. Su industria lidera sectores estratégicos como las telecomunicaciones (Huawei), el ferrocarril de alta velocidad, las energías renovables, la inteligencia artificial o los coches eléctricos. Todo ello con grandes empresas multinacionales que se rigen por la ley del valor, con el objetivo de la acumulación capitalista, pero con un Estado que se encarga de paliar el caos inherente al mercado en este sistema económico.
China es, por eso, el espejo que más incomoda a las burguesías occidentales. Su economía crece, su industria avanza y sus empresas acaparan materias primas y conquistan mercados en todo el mundo.
Su ventaja no se debe a ningún tipo de “magia oriental”, sino a una combinación muy concreta de factores materiales, históricos y políticos. Entender por qué China es hoy más competitiva es clave para comprender tanto el declive del modelo occidental como las verdaderas reglas del juego capitalista global.
La primera ventaja es evidente. Se trata de un gigantesco país con unos 1.400 millones de habitantes. Una fuerza de trabajo inmensa, disciplinada, preparada y barata. Durante décadas, el coste salarial en China fue muy inferior al de Europa o Estados Unidos. Eso hizo que, desde los años 80 y sobre todo en los 90, miles de empresas transnacionales decidieran deslocalizar su producción en el país asiático. De hecho, fueron las propias burguesías occidentales las que convirtieron a China en “el taller del mundo”, con la esperanza de aprovecharse de una mano de obra que apenas podía organizarse sindicalmente y de un Estado dispuesto a facilitar esta superexplotación a cambio de la inversión extranjera.
Pero lo que parecía una jugada maestra acabó volviéndose en contra de sus impulsores. Porque China no solo ensambló productos baratos, sino que aprendió cómo se producían. A través de acuerdos de transferencia tecnológica y una estrategia nacional de formación técnica, el país asiático se apropió del conocimiento práctico especializado que antes solo poseían las potencias occidentales. Cada vez que una multinacional instalaba una fábrica en suelo chino, estaba entregando indirectamente el manual de instrucciones de su propia industria.
Mientras tanto, el Estado chino, lejos de actuar como un simple árbitro neutral, jugó un papel central. A través de empresas públicas estratégicas, de una banca controlada por el gobierno y de planes quinquenales, la burocracia china utilizó ese conocimiento para impulsar un capitalismo nacional altamente planificado. No se trataba solo de competir con Occidente. El objetivo era superarlo. Y lo están logrando. Automóviles eléctricos, energías renovables, inteligencia artificial, tecnología militar, telecomunicaciones… En todos esos sectores, las empresas chinas ya no copian, ahora lideran.
La paradoja es que fue el capitalismo occidental quien sembró el terreno para el crecimiento de quien, en pocos años, se convertiría en su rival más poderoso.
Ahora, ante la evidencia de su derrota competitiva, lo único que puede ofrecer son más ajustes sociales, más precariedad, más represión para sus poblaciones y un progresivo repliegue hacia el “proteccionismo” económico propio de las potencias en declive. China, por el contrario, ha asumido el papel de defensora de la "globalización" y el libre comercio, el mismo rol que cumplieron Gran Bretaña, en el siglo XIX, y Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial. No por casualidad, sino porque ahora es el país asiático quien está en condiciones de ganar con las reglas del mercado abierto, gracias a su poder industrial, su control logístico y su capacidad de producción masiva.
"El gigante asiático ha asumido el papel de defensor de la "globalización" y el libre comercio. El mismo rol que cumplieron Gran Bretaña, en el siglo XIX, y Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial"
CHINA: ¿ALTERNATIVA O RIVAL CAPITALISTA?
Resulta comprensible, pues, que una buena parte del discurso dominante actual en Occidente apunte a China como el nuevo “enemigo estratégico”.
Pero la pregunta esencial no debería ser si China va ganando la partida económica a Occidente, lo cual puede afirmarse con rotundidad. La pregunta relevante, desde el punto de vista de las clases trabajadoras, debería ser: ¿representa China una alternativa al capitalismo global? Cuestión a la que se puede ofrecer, también, una respuesta no menos contundente.
China no es un país socialista, por mucho que la propaganda gubernamental haya acuñado el término de “socialismo con características chinas” con el deliberado objeto de justificar su modelo económico. Es un Estado con una estructura económica capitalista que ha logrado ascender en la jerarquía del sistema imperialista global utilizando mecanismos capitalistas altamente eficaces bajo formas estatales más centralizadas.
Paradójicamente, fue la posición que alcanzó gracias a la revolución socialista liderada por Mao, la que le permitió romper su subordinación neocolonial y articular, a partir de los años 80, un proyecto de capitalismo de Estado orientado a competir globalmente.
Hoy, el capital chino controla sectores estratégicos de la producción, invierte masivamente en tecnología, construye infraestructuras globales y financia su expansión a través de su propia gran burguesía, que ya ocupa puestos de poder en el propio Partido Comunista. Obviamente, este modelo no se sostiene en ninguna democracia popular, sino en una explotación intensiva del trabajo que los capitalistas occidentales observan con creciente envidia y que desearían reproducir; en la represión de las resistencias y en la utilización del aparato estatal para garantizar los intereses de los grandes capitales.
Es decir, China no cuestiona la lógica capitalista. La perfecciona, sin poder neutralizar por ello sus contradicciones, ni su esencia explotadora. Y eso es justamente lo que aterroriza a las burguesías europeas, que observan cómo, mientras sus economías se estancan y sus modelos se deslegitiman, el país asiático sigue creciendo, acumulando y ganando influencia.
"China no cuestiona la lógica capitalista. La perfecciona, sin poder neutralizar por ello sus contradicciones, ni su esencia explotadora. Y eso es justamente lo que aterroriza a las burguesías europeas"
"COMPETITIVIDAD" CAPITALISTA CONTRA LOS DERECHOS SOCIALES
Frente al auge del gigante asiático, la consigna que repiten gobiernos y empresarios es siempre la misma: “Europa debe ser más competitiva”.
Pero esa “competitividad” se traduce en una brutal degradación de las condiciones de vida de las mayorías sociales. Si China puede producir más y más barato, eso solo puede compensarse —en el marco de este sistema— haciendo que los trabajadores europeos vivan peor.
Salarios más bajos, jornadas laborales más largas, menos derechos, trabajo más precario y una presión fiscal regresiva que castiga a la mayoría mientras se perdonan impuestos a las grandes fortunas. Todo ello acompañado de una represión cada vez más sofisticada, desde la vigilancia digital al control policial de las protestas. Se impone así una nueva arquitectura social en la que el bienestar es, cada vez más, un privilegio de clase.
Por supuesto, el “Gran Reajuste” de Occidente no es solo económico. También es, necesariamente, político y cultural. Mientras desmantelan los servicios públicos, las élites europeas reconstruyen un nuevo consenso autoritario. Las decisiones que afectan a millones de personas se toman en Consejos de administración, no en parlamentos. Los medios normalizan discursos reaccionarios, se criminaliza la protesta y se promueve un clima de miedo, resignación y conformismo.
"La alternativa no es geográfica, ni "cultural". Por más que el imperialismo estadounidense continúe siendo el más agresivo y belicista, resulta preciso escapar de la falacia del falso dilema con la que algunos pretenden obligarnos a elegir entre Washington - y sus vasallos europeos - o Pekín"
LAS NUEVAS CARAS DE UNA VIEJA ILUSIÓN
El gran error sería pensar que frente al colapso del modelo europeo, la alternativa está en mirar hacia Oriente. No hay “bloques buenos” en esta competencia intercapitalista.
La alternativa no es geográfica, ni "cultural". Es sistémica. Y, por más que el imperialismo estadounidense continúe siendo el más agresivo y belicista, resulta preciso escapar de la falacia del falso dilema con la que algunos pretenden obligarnos a elegir entre Washington - y sus vasallos europeos - o Pekín. La verdadera elección tiene que ver con seguir subordinados a cualquier forma de capitalismo o comenzar a construir una alternativa socialista real, desde abajo y para las mayorías, reconociendo todas las dificultades de un proyecto de esta magnitud en el que aún está casi todo por hacer.
Mientras el capital —en todas sus modalidades— reorganiza su dominación, la única opción realista que nos queda a los trabajadores es organizarnos para enfrentarla con decisión. Ello implica tanto denunciar los ataques a los derechos sociales y la militarización de nuestras sociedades, como desmontar la vieja ilusión socialdemócrata de que, en el actual estadio de desarrollo del capitalismo global, las burguesías europeas estarían dispuestas a "concedernos", graciosamente, un retorno al viejo "Estado del Bienestar".
Pero también implica refutar, con la abrumadora evidencia de que disponemos para ello, las nuevas variantes de esa misma creencia reformista en un posible "capitalismo de rostro humano", o en un "tránsito indoloro" al socialismo facilitado por la "multipolaridad", que se reproduce con la idealización de modelos como el chino o proyectos como el de los BRICS.
Porque quien quiera construir un futuro emancipador, que jamás nos regalarán las burguesías de ningún país, no puede apoyarse en nuevas formas de dominación, aunque vengan envueltas en banderas rojas o en vanos discursos sobre desarrollo.
FUENTES:
- Medina, Manuel & García Vera, Cristóbal (2025). El Gran Reajuste. La arrolladora irrupción de la extrema derecha y la reconfiguración del sistema capitalista. (Próxima aparición).
- Samir Amin (2003). Más allá del capitalismo senil: Por un siglo XXI no norteamericano. Barcelona: Paidós.
- Claudio Katz (2020). China, Rusia, Estados Unidos: La nueva disputa global. Buenos Aires: Batalla de Ideas.
- David Harvey (2003). El nuevo imperialismo. Madrid: Akal.
- Michael Roberts (2022). Capitalismo en la era de la multipolaridad. Madrid: El Viejo Topo
- Brzezinski, Z. (1998). El gran tablero mundial: La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. Barcelona/Buenos Aires/México: Paidós
- Bettelheim, Charles (1974). La revolución cultural y la organización industrial en China. México: Siglo XXI
- Bettelheim, Charles (1978). La lucha de clases en la URSS y en China. México: Siglo XXI.
- Lenin, V. I. (1969). El imperialismo, fase superior del capitalismo. Moscú: Editorial Progreso.
Por CRISTÓBAL GARCÍA VERA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
“El Estado del bienestar no es sostenible”, declaró sin rodeos Friedrich Merz, actual canciller alemán, hace tan solo unos días en la ciudad de Osnabrück.
Según parece, los socios de gobierno, el llamado «centro-izquierda» (SPD), ya habían avanzado la necesidad de reformar el sistema de seguro social, que cubre los servicios de salud, las pensiones y los beneficios de desempleo, debido al "aumento de los costos y las brechas en el presupuesto federal".
Las declaraciones de Merz, por tanto, no fueron un desliz del dirigente germano, ni una frase sacada de contexto. Fueron el resumen sincero de lo que muchos gobernantes del continente ya no se esfuerzan en disimular: que el modelo de "bienestar" con el que se legitimó el capitalismo europeo durante décadas ha llegado a su fin.
No porque exista una imposibilidad técnica para sostenerlo, sino por el pánico de las élites occidentales a perder, definitivamente, su posición de dominio en el "gran tablero mundial". Especialmente, frente al arrollador avance de un competidor sistémico como China, que ha logrado desarrollar un modelo más eficaz para sostener la acumulación capitalista.
EL “GRAN REAJUSTE” DEL CAPITALISMO OCCIDENTAL
La reacción ante este nuevo escenario internacional se está traduciendo ya en Occidente en un “Gran Reajuste” del sistema con consecuencias muy concretas: menos derechos sociales, más autoritarismo, más militarismo y más desigualdad.
Durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el llamado “Estado del Bienestar” fue, no solo una conquista de las clases trabajadoras, sino también una concesión estratégica del capital en Europa occidental frente al miedo al socialismo. Una forma de comprar paz social en pleno auge del bloque soviético. Con la derrota de esa alternativa histórica, el capital retornó a su naturaleza original: la acumulación sin freno y sin concesiones.
"Nos encontramos ante una ofensiva que impulsan tanto gobiernos conservadores, como presuntos “progresistas”, liberales y ultraderechas emergentes, con un objetivo común: preservar las tasas de ganancia a costa de la vida de las mayorías"
Hoy, en plena crisis del neoliberalismo, estamos asistiendo al paso siguiente: blindar y recrudecer ese modelo de explotación mediante una reestructuración profunda de la sociedad, para tratar de garantizar la acumulación del capital occidental ante el imparable competidor chino.
Nos encontramos ante una ofensiva coordinada que impulsan, igualmente, gobiernos conservadores, presuntos “progresistas” socialdemócratas, tecnócratas liberales y ultraderechas emergentes, con un objetivo común: preservar las tasas de ganancia a costa de la vida de las mayorías.
CHINA: DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA AL CAPITALISMO DE ESTADO
Si hoy China es más competitiva que las economías europeas no es solamente por tener salarios más bajos o mayor disciplina laboral.
Su superioridad actual tiene raíces mucho más profundas. La revolución socialista de 1949, liderada por el Partido Comunista, cambió de forma radical la estructura económica, social y política del país. Y aunque hoy China ya no es un país socialista, fue esa ruptura con el sistema de dominación internacional la que le permitió construir una base sólida desde la cual luego pudo relanzar su fulminante ascenso capitalista.
A diferencia de muchas economías del Sur Global, China no inició su camino desde una condición neocolonial, sino desde un proceso revolucionario que expulsó al capital extranjero, nacionalizó la banca, la tierra, la industria pesada y los recursos estratégicos. Durante décadas, el país estuvo cerrado a la inversión imperialista y construyó una economía planificada y orientada al desarrollo nacional, con importantes avances en alfabetización, infraestructura, ciencia, salud pública e industrialización.
Este proceso —con todos sus límites y contradicciones— permitió consolidar una soberanía real que luego fue clave para decidir cómo, cuándo y bajo qué condiciones, reinsertarse en el mercado mundial. No se trató de abrir las puertas al capital extranjero para ser explotados sin más, como había ocurrido en América Latina o África. China reabrió su economía desde una posición de fuerza relativa, con un Estado fuerte, un proletariado formado, una clase técnica propia y empresas estatales que habían desarrollado cierta capacidad tecnológica.
A partir de los años 80, con la restauración capitalista y la política de "reformas", el Partido Comunista comenzó a construir un modelo híbrido. Por un lado, apertura al capital transnacional para atraer inversiones y tecnología; por otro, mantenimiento del control estatal sobre los sectores estratégicos y planificación desde arriba para desarrollar sus propios monopolios nacionales. Así, mientras empresas occidentales deslocalizaban sus fábricas en China en busca de mano de obra barata, el Estado chino se aseguraba de absorber conocimiento, imponer transferencia tecnológica y proteger sus industrias clave.
Esto fue posible porque China no estaba subordinada a organismos como el FMI o el Banco Mundial, y no tenía una burguesía dependiente como intermediaria del capital extranjero. Las decisiones no las tomaba una oligarquía local atada a las potencias coloniales, sino una burocracia de Estado que respondía a sus propios intereses nacionales, aunque estos hubieran dejado de tener un horizonte socialista.
"China es el espejo que más incomoda a las burguesías occidentales. Su economía crece, su industria avanza y sus empresas acaparan materias primas y conquistan mercados en todo el mundo"
¿POR QUÉ CHINA PRODUCE MÁS, MEJOR Y MÁS BARATO?
El resultado es que, hoy, China no solo produce barato. Produce más, mejor y más rápido. Su industria lidera sectores estratégicos como las telecomunicaciones (Huawei), el ferrocarril de alta velocidad, las energías renovables, la inteligencia artificial o los coches eléctricos. Todo ello con grandes empresas multinacionales que se rigen por la ley del valor, con el objetivo de la acumulación capitalista, pero con un Estado que se encarga de paliar el caos inherente al mercado en este sistema económico.
China es, por eso, el espejo que más incomoda a las burguesías occidentales. Su economía crece, su industria avanza y sus empresas acaparan materias primas y conquistan mercados en todo el mundo.
Su ventaja no se debe a ningún tipo de “magia oriental”, sino a una combinación muy concreta de factores materiales, históricos y políticos. Entender por qué China es hoy más competitiva es clave para comprender tanto el declive del modelo occidental como las verdaderas reglas del juego capitalista global.
La primera ventaja es evidente. Se trata de un gigantesco país con unos 1.400 millones de habitantes. Una fuerza de trabajo inmensa, disciplinada, preparada y barata. Durante décadas, el coste salarial en China fue muy inferior al de Europa o Estados Unidos. Eso hizo que, desde los años 80 y sobre todo en los 90, miles de empresas transnacionales decidieran deslocalizar su producción en el país asiático. De hecho, fueron las propias burguesías occidentales las que convirtieron a China en “el taller del mundo”, con la esperanza de aprovecharse de una mano de obra que apenas podía organizarse sindicalmente y de un Estado dispuesto a facilitar esta superexplotación a cambio de la inversión extranjera.
Pero lo que parecía una jugada maestra acabó volviéndose en contra de sus impulsores. Porque China no solo ensambló productos baratos, sino que aprendió cómo se producían. A través de acuerdos de transferencia tecnológica y una estrategia nacional de formación técnica, el país asiático se apropió del conocimiento práctico especializado que antes solo poseían las potencias occidentales. Cada vez que una multinacional instalaba una fábrica en suelo chino, estaba entregando indirectamente el manual de instrucciones de su propia industria.
Mientras tanto, el Estado chino, lejos de actuar como un simple árbitro neutral, jugó un papel central. A través de empresas públicas estratégicas, de una banca controlada por el gobierno y de planes quinquenales, la burocracia china utilizó ese conocimiento para impulsar un capitalismo nacional altamente planificado. No se trataba solo de competir con Occidente. El objetivo era superarlo. Y lo están logrando. Automóviles eléctricos, energías renovables, inteligencia artificial, tecnología militar, telecomunicaciones… En todos esos sectores, las empresas chinas ya no copian, ahora lideran.
La paradoja es que fue el capitalismo occidental quien sembró el terreno para el crecimiento de quien, en pocos años, se convertiría en su rival más poderoso.
Ahora, ante la evidencia de su derrota competitiva, lo único que puede ofrecer son más ajustes sociales, más precariedad, más represión para sus poblaciones y un progresivo repliegue hacia el “proteccionismo” económico propio de las potencias en declive. China, por el contrario, ha asumido el papel de defensora de la "globalización" y el libre comercio, el mismo rol que cumplieron Gran Bretaña, en el siglo XIX, y Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial. No por casualidad, sino porque ahora es el país asiático quien está en condiciones de ganar con las reglas del mercado abierto, gracias a su poder industrial, su control logístico y su capacidad de producción masiva.
"El gigante asiático ha asumido el papel de defensor de la "globalización" y el libre comercio. El mismo rol que cumplieron Gran Bretaña, en el siglo XIX, y Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial"
CHINA: ¿ALTERNATIVA O RIVAL CAPITALISTA?
Resulta comprensible, pues, que una buena parte del discurso dominante actual en Occidente apunte a China como el nuevo “enemigo estratégico”.
Pero la pregunta esencial no debería ser si China va ganando la partida económica a Occidente, lo cual puede afirmarse con rotundidad. La pregunta relevante, desde el punto de vista de las clases trabajadoras, debería ser: ¿representa China una alternativa al capitalismo global? Cuestión a la que se puede ofrecer, también, una respuesta no menos contundente.
China no es un país socialista, por mucho que la propaganda gubernamental haya acuñado el término de “socialismo con características chinas” con el deliberado objeto de justificar su modelo económico. Es un Estado con una estructura económica capitalista que ha logrado ascender en la jerarquía del sistema imperialista global utilizando mecanismos capitalistas altamente eficaces bajo formas estatales más centralizadas.
Paradójicamente, fue la posición que alcanzó gracias a la revolución socialista liderada por Mao, la que le permitió romper su subordinación neocolonial y articular, a partir de los años 80, un proyecto de capitalismo de Estado orientado a competir globalmente.
Hoy, el capital chino controla sectores estratégicos de la producción, invierte masivamente en tecnología, construye infraestructuras globales y financia su expansión a través de su propia gran burguesía, que ya ocupa puestos de poder en el propio Partido Comunista. Obviamente, este modelo no se sostiene en ninguna democracia popular, sino en una explotación intensiva del trabajo que los capitalistas occidentales observan con creciente envidia y que desearían reproducir; en la represión de las resistencias y en la utilización del aparato estatal para garantizar los intereses de los grandes capitales.
Es decir, China no cuestiona la lógica capitalista. La perfecciona, sin poder neutralizar por ello sus contradicciones, ni su esencia explotadora. Y eso es justamente lo que aterroriza a las burguesías europeas, que observan cómo, mientras sus economías se estancan y sus modelos se deslegitiman, el país asiático sigue creciendo, acumulando y ganando influencia.
"China no cuestiona la lógica capitalista. La perfecciona, sin poder neutralizar por ello sus contradicciones, ni su esencia explotadora. Y eso es justamente lo que aterroriza a las burguesías europeas"
"COMPETITIVIDAD" CAPITALISTA CONTRA LOS DERECHOS SOCIALES
Frente al auge del gigante asiático, la consigna que repiten gobiernos y empresarios es siempre la misma: “Europa debe ser más competitiva”.
Pero esa “competitividad” se traduce en una brutal degradación de las condiciones de vida de las mayorías sociales. Si China puede producir más y más barato, eso solo puede compensarse —en el marco de este sistema— haciendo que los trabajadores europeos vivan peor.
Salarios más bajos, jornadas laborales más largas, menos derechos, trabajo más precario y una presión fiscal regresiva que castiga a la mayoría mientras se perdonan impuestos a las grandes fortunas. Todo ello acompañado de una represión cada vez más sofisticada, desde la vigilancia digital al control policial de las protestas. Se impone así una nueva arquitectura social en la que el bienestar es, cada vez más, un privilegio de clase.
Por supuesto, el “Gran Reajuste” de Occidente no es solo económico. También es, necesariamente, político y cultural. Mientras desmantelan los servicios públicos, las élites europeas reconstruyen un nuevo consenso autoritario. Las decisiones que afectan a millones de personas se toman en Consejos de administración, no en parlamentos. Los medios normalizan discursos reaccionarios, se criminaliza la protesta y se promueve un clima de miedo, resignación y conformismo.
"La alternativa no es geográfica, ni "cultural". Por más que el imperialismo estadounidense continúe siendo el más agresivo y belicista, resulta preciso escapar de la falacia del falso dilema con la que algunos pretenden obligarnos a elegir entre Washington - y sus vasallos europeos - o Pekín"
LAS NUEVAS CARAS DE UNA VIEJA ILUSIÓN
El gran error sería pensar que frente al colapso del modelo europeo, la alternativa está en mirar hacia Oriente. No hay “bloques buenos” en esta competencia intercapitalista.
La alternativa no es geográfica, ni "cultural". Es sistémica. Y, por más que el imperialismo estadounidense continúe siendo el más agresivo y belicista, resulta preciso escapar de la falacia del falso dilema con la que algunos pretenden obligarnos a elegir entre Washington - y sus vasallos europeos - o Pekín. La verdadera elección tiene que ver con seguir subordinados a cualquier forma de capitalismo o comenzar a construir una alternativa socialista real, desde abajo y para las mayorías, reconociendo todas las dificultades de un proyecto de esta magnitud en el que aún está casi todo por hacer.
Mientras el capital —en todas sus modalidades— reorganiza su dominación, la única opción realista que nos queda a los trabajadores es organizarnos para enfrentarla con decisión. Ello implica tanto denunciar los ataques a los derechos sociales y la militarización de nuestras sociedades, como desmontar la vieja ilusión socialdemócrata de que, en el actual estadio de desarrollo del capitalismo global, las burguesías europeas estarían dispuestas a "concedernos", graciosamente, un retorno al viejo "Estado del Bienestar".
Pero también implica refutar, con la abrumadora evidencia de que disponemos para ello, las nuevas variantes de esa misma creencia reformista en un posible "capitalismo de rostro humano", o en un "tránsito indoloro" al socialismo facilitado por la "multipolaridad", que se reproduce con la idealización de modelos como el chino o proyectos como el de los BRICS.
Porque quien quiera construir un futuro emancipador, que jamás nos regalarán las burguesías de ningún país, no puede apoyarse en nuevas formas de dominación, aunque vengan envueltas en banderas rojas o en vanos discursos sobre desarrollo.
FUENTES:
- Medina, Manuel & García Vera, Cristóbal (2025). El Gran Reajuste. La arrolladora irrupción de la extrema derecha y la reconfiguración del sistema capitalista. (Próxima aparición).
- Samir Amin (2003). Más allá del capitalismo senil: Por un siglo XXI no norteamericano. Barcelona: Paidós.
- Claudio Katz (2020). China, Rusia, Estados Unidos: La nueva disputa global. Buenos Aires: Batalla de Ideas.
- David Harvey (2003). El nuevo imperialismo. Madrid: Akal.
- Michael Roberts (2022). Capitalismo en la era de la multipolaridad. Madrid: El Viejo Topo
- Brzezinski, Z. (1998). El gran tablero mundial: La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. Barcelona/Buenos Aires/México: Paidós
- Bettelheim, Charles (1974). La revolución cultural y la organización industrial en China. México: Siglo XXI
- Bettelheim, Charles (1978). La lucha de clases en la URSS y en China. México: Siglo XXI.
- Lenin, V. I. (1969). El imperialismo, fase superior del capitalismo. Moscú: Editorial Progreso.


























Ejenenacar | Miércoles, 10 de Septiembre de 2025 a las 12:23:23 horas
Perdón, donde aparece la palabra "odio", debe aparecer "opio", que es lo que los británicos introdujeron en China de forma premeditada y alevosa
Accede para votar (0) (0) Accede para responder