POR MANUEL MEDINA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
Erich Hobsbawm, el célebre historiador marxista británico, abordó el fenómeno del bandolerismo en su libro "Bandidos" (1969), analizando este fenómeno social como un evento histórico que se extendió no solo en España, sino igualmente en varios países europeos y latinoamericanos.
Hobsbawm sostuvo que el bandolerismo no debe ser entendido únicamente como un acto meramente delincuencial, sino también como una forma de protesta social contra la opresión y las injusticias económicas y políticas. En su obra citada, presenta a los bandidos como figuras ambiguas que ocupan una posición especial en el imaginario popular, a medio camino entre el héroe y el criminal.
En lo que a España se refiere, Hobsbawm le dedicó una especialísima atención a los bandoleros andaluces, como José María "El Tempranillo". Estimó este historiador británico que los bandoleros en regiones rurales como Andalucía surgieron en gran parte debido a las enormes desigualdades en la distribución de la tierra y a la represión brutal de las clases populares por parte de las élites terratenientes.
El bandolero, según Hobsbawm, era a menudo visto como un defensor de los pobres que, a través de sus acciones, intentaba restablecer un sentido de justicia en sociedades profundamente desiguales.
Hobsbawm introdujo el concepto de "bandolerismo social" para describir a los bandidos que, aunque vivían fuera de la ley, gozaban de cierto apoyo popular por oponerse a la opresión de las clases dominantes. Este tipo de bandolero se distingue de los simples delincuentes porque en sus actos hay una dimensión moral o política, ya que roban a los ricos y, en ocasiones, redistribuyen parte de lo robado entre los más pobres, como una forma de revancha social.
En cualquier caso, el bandolerismo en España fue fundamentalmente un reflejo de las tensiones sociales y políticas que caracterizaron al país, especialmente a lo largo del siglo XIX. Este periodo de agitación, marcado por profundas desigualdades económicas, conflictos territoriales y cambios políticos, creó el caldo de cultivo ideal para la proliferación de bandoleros en varias regiones del país.
Desde Andalucía hasta los Pirineos, pasando por Cataluña y Castilla-La Mancha, los caminos españoles se convirtieron en el escenario de las acciones de estos hombres y mujeres que, en muchos casos, fueron más que simples criminales: encarnaron la resistencia social frente a la opresión, convirtiéndose en figuras complejas que despertaban tanto temor como admiración.
UNA RESPUESTA A LA DESIGUALDAD
En el siglo XIX, España era un país predominantemente rural, donde la gran mayoría de la población vivía de la agricultura. Sin embargo, la distribución de la tierra era extremadamente desigual. Enormes latifundios pertenecían a unos pocos terratenientes, mientras que los campesinos trabajaban en condiciones de miseria. La desposesión de tierras, el desempleo crónico y la falta de acceso a recursos básicos empujaron a muchos a la desesperación.
Justamente por la existencia de este contexto, es la razón por la que el bandolerismo no puede entenderse únicamente como un acto de delincuencia común. Para muchos de los que optaron por esta vida, la sierra representaba una alternativa ante un sistema que no les ofrecía más opciones. En Andalucía, una de las regiones más afectadas por este fenómeno, los bandoleros no solo asaltaban caminos y robaban a los ricos, sino que también se les veía como una especie de vengadores populares. José María "El Tempranillo", uno de los bandoleros más célebres de la época, llegó a ser conocido como un “Robin Hood” español, que tomaba de los ricos para redistribuir a los pobres.
" La aparición de grupos
armados que, en muchos casos,
eran indistinguibles de los
guerrilleros que habían luchado
contra las tropas napoleónicas
hizo la línea entre un acto de
resistencia y otro de
bandolerismo se volviera
extraordinariamente difusa"
Esta idealización del bandolerismo tiene una clara connotación política. En una época de cambios turbulentos, con la caída del Antiguo Régimen y el surgimiento de nuevas formas de organización política, los bandoleros se convirtieron en símbolos de resistencia frente a las estructuras de poder. Si bien las autoridades los consideraban una amenaza, para muchas comunidades rurales representaban una forma de rebelión frente a la injusticia. Las canciones populares y los cuentos transmitidos oralmente contribuyeron a la creación de una imagen heroica de estos personajes, que desafiaban tanto a la Guardia Civil como a los poderosos terratenientes.
EL PAPEL DE LA POLÍTICA EN EL AUGE DEL BANDOLERISMO
Las convulsiones políticas en España durante el siglo XIX también desempeñaron un papel fundamental en el auge del bandolerismo. La Guerra de la Independencia (1808-1814), por ejemplo, dejó a muchas regiones sumidas en el caos, lo que facilitó la aparición de grupos armados que, en muchos casos, eran indistinguibles de los guerrilleros que habían luchado contra las tropas napoleónicas. La línea entre lo que constituía un acto de resistencia y uno de bandolerismo se volvió extraordinariamente difusa. Además, las guerras carlistas, que sacudieron España en varias ocasiones a lo largo del siglo, también contribuyeron a la proliferación de estos grupos.
"En algunas zonas rurales, los
bandoleros eran vistos como una
fuerza más legítima que las
propias autoridades
gubernamentales, especialmente
en lugares donde el poder del
Estado era débil o inexistente".
En muchos casos, los bandoleros se asociaron con determinadas facciones políticas. Durante las guerras carlistas, por ejemplo, algunos bandoleros actuaron como mercenarios al servicio de los carlistas o los liberales, dependiendo de las circunstancias. Estas alianzas temporales entre bandidos y fuerzas políticas subrayan la complejidad del fenómeno, que no puede ser reducido a simples actos de criminalidad. De hecho, en algunas zonas rurales, los bandoleros eran vistos como una fuerza más legítima que las propias autoridades gubernamentales, especialmente en lugares donde el poder del Estado era débil o inexistente.
El ejemplo más claro de esta confluencia entre política y bandolerismo se dio en Cataluña y en los Pirineos, donde figuras como Serrallonga se convirtieron en símbolos de resistencia frente a la centralización del poder y la represión del Estado. Estos bandoleros catalanes desafiaban no solo a los terratenientes locales, sino también a un Estado que intentaba consolidar su control sobre regiones periféricas. En este sentido, el bandolerismo se convirtió en una forma de lucha política, con implicaciones tanto locales como nacionales.
LA GUARDIA CIVIL: EL IMPLACABLE BRAZO REPRESIVO DEL ESTADO
Para combatir el bandolerismo, el Estado español creó una de sus instituciones más perdurables: la Guardia Civil. Fundada en 1844, por el Duque de Ahumada, esta fuerza paramilitar fue diseñada específicamente para asegurar el control de los caminos y reprimir las actividades de los bandoleros. Sin embargo, su creación y sus métodos de actuación también reflejaban el conflicto social subyacente. La Guardia Civil no solo combatía a los bandidos, sino que también se utilizaba para reprimir cualquier tipo de disidencia rural, desde motines de campesinos hasta revueltas locales. Ese papel se proyectaría a lo largo del mismo siglo XX, especialmente bajo la dictadura de Franco.
La presencia de la Guardia Civil en las zonas rurales fue justamente interpretada por no pocos como una extensión de la mano opresora del Estado, y su brutalidad al reprimir a los bandoleros solo servía para reforzar la percepción de que los bandoleros luchaban por una causa justa. Los choques entre los bandoleros y la Guardia Civil adquirieron una dimensión épica en el imaginario popular, y la derrota de muchos de estos personajes, como la captura y ejecución de El Tempranillo o de Serrallonga, solo sirvió para alimentar un mito popularmente creado.
EL FIN DEL BANDOLERISMO Y SU LEGADO
Hacia finales del siglo XIX, el bandolerismo comenzó a declinar, en parte debido a la eficacia represiva de la Guardia Civil, pero también por los cambios estructurales que se habían producido en la economía y la sociedad españolas. La industrialización y la migración hacia las ciudades ofrecieron nuevas oportunidades para muchos de aquellos que, en décadas anteriores, habrían sido empujados al bandolerismo. Sin embargo, su desaparición física no significó el fin del impacto social y cultural que tuvo el fenómeno.
El bandolerismo dejó una huella profunda en la cultura popular española. Las coplas, los romances y las leyendas que glorificaban a figuras como El Tempranillo se mantuvieron vivas mucho después de su muerte. Más allá de la música, el cine español del siglo XX retomó estas figuras, recreando sus historias en un contexto romántico y épico. Incluso hoy en día, la figura del bandolero continúa siendo un símbolo ambivalente: por un lado, un criminal, pero por otro, un defensor de los oprimidos.
¿BANDOLERISMO EN EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO?
El fenómeno del bandolerismo en la península durante el siglo XIX, no tuvo una manifestación equivalente en las Islas Canarias. No obstante, esto no significa que Canarias estuviera exenta de movimientos de resistencia rural, aunque el contexto insular y su historia dieron lugar a dinámicas diferentes.
Durante los siglos XVIII y XIX, las Islas Canarias enfrentaron problemas económicos derivados de la explotación agrícola, como la caña de azúcar y el vino. Los campesinos sufrían pobreza extrema, lo que generaba frecuentes tensiones sociales. Pero el aislamiento geográfico, la menor densidad de población y la estructura política insular limitaron la aparición de grupos organizados de bandidos como los que se vieron en la península.
En Canarias, los conflictos sociales solían manifestarse, cuando se producian, a través de revueltas campesinas, protestas locales y resistencia, pero no con la misma naturaleza de la de los bandoleros peninsulares, que operaban en áreas rurales y robaban a viajeros y terratenientes. Es cierto que había problemas de criminalidad y pobreza, pero estos se daban más en forma de pequeños delitos y conflictos locales que en bandas organizadas de bandidos con un carácter justiciero.
Una de las razones por las que no se desarrolló un bandolerismo similar al peninsular fue la geografía de las islas. Canarias no ofrecían la extensión territorial ni los escondites naturales que favorecieron el desarrollo de estas bandas en la península, y el control de las autoridades era más fácil por el tamaño de las Islas.
(*) Manuel Medina es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esa misma materia.
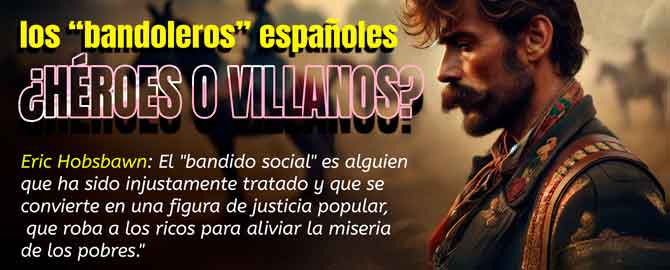
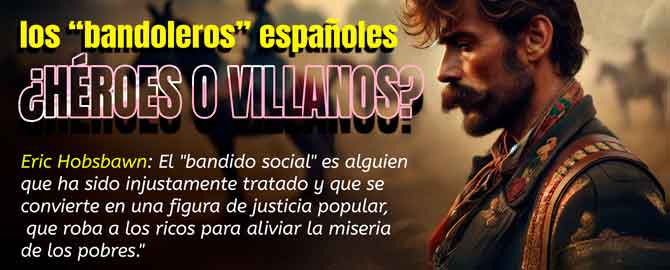
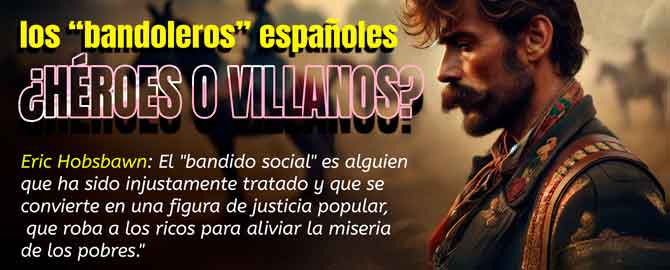
juane | Miércoles, 23 de Octubre de 2024 a las 19:17:19 horas
Héroes sin lugar a dudas, como lo son todos aquellos que se revelan contra un poder tiránico impuesto por la violencia y venido de afuera de su tierra. Salvando las lógicas diferencias, lo podemos ver en estos dias en la Palestina ocupada por los usurpadores psicópatas genocidas sionistas.
Accede para votar (0) (0) Accede para responder