
ANDALUCISMO Y LUCHA DE CLASES
Andalucía: proveedora de fuerza de trabajo para sí, España y Europa
Por Pedro Andrés González Ruiz para Canarias-semanal.org.-
3. Andalucismo y lucha de clases.
3.1 La sobreproducción de fuerza de trabajo y los recursos
El papel de Andalucía en la división regional del trabajo en relación con la oferta de fuerza de trabajo (hecho diferencial), tanto por la generación como por la reserva de la misma, supone un gasto de recursos.
Efectivamente, la crianza y formación de la fuerza de trabajo requiere medios de vida y renta, que habrán de llegar a las familias, al sistema sanitario y al sistema educativo, principalmente. De igual forma, una vez producida la fuerza de trabajo, mientras encuentra empleo, también ha de ser mantenida exigiendo, por tanto, recursos para ello. Por su parte, la emigración libera, en lo inmediato, del gasto de mantenimiento de la población afectada, pero tiene un carácter empobrecedor en la medida que Andalucía prepara y gasta recursos en una fuerza de trabajo que rendirá en otras regiones.
El cumplimiento de la función asignada a Andalucía, cuyos beneficiarios son el capital español y europeo, supone un gasto de recursos que, en la medida en que no le son compensados suficientemente, le supone un empobrecimiento. El acumulativo a lo largo del tiempo de las compensaciones insuficientes o no realizadas, dará lugar a la deuda histórica. Así, ambos asuntos, la compensación por el hecho diferencial andaluz y la deuda histórica, se incorporarán a la agenda andalucista siendo objeto de pleito en la lucha de clases.
3.2 Andalucía: subsidio vs compensación
Durante mucho tiempo Andalucía ha sido tildada de sociedad subsidiada porque percibía una serie de transferencias de rentas. Discurso alimentado por las balanzas fiscales. Estadisticas BBV.
El análisis realizado hasta aquí, nos permite afirmar que dichas ayudas han sido, y son, en parte, la compensación a nuestra región por los recursos empleados en el desempeño del papel que se le ha venido asignando en la división regional del trabajo español y europeo en relación a la provisión de fuerza de trabajo (hecho diferencial andaluz).
Porque de no producirse tal compensación, o ésta ser insuficiente, la consecuencia sería una reproducción atrofiada de la fuerza de trabajo vía empobrecimiento general de la clase obrera, dificultando la fluida valorización y acumulación del capital, dentro y fuera de Andalucía.
3.3 Compensación y acción estatal
Pero, dicha compensación oficial presupone el reconocimiento social, al menos tácitamente. La forma que expresa este reconocimiento social de manera más plena es la acción del representante político del capital en sus diversos ámbitos (europeo, nacional, autonómico, provincial y municipal).
Ese es el sentido que tienen las diversas transferencias autonómicas (sanidad, enseñanza, entre otros), prestaciones y subsidios, en función de la población o de cualquier otra variable en términos per cápita, que así reconocen el papel de reservorio demográfico, específicamente de fuerza de trabajo, asignado a Andalucía.
3.4 Acción estatal y lucha de clases
Llegado un punto del desarrollo, bajo las condiciones que la división regional del trabajo impone a Andalucía en cuanto suministradora de fuerza de trabajo, el reconocimiento y la compensación del hecho diferencial andaluz, será la forma en que se exprese la necesidad del capital de una compraventa de la fuerza de trabajo andaluza por su valor.
La manera en que se impone esta necesidad del capital será la lucha de clases, en cuyas reivindicaciones andalucistas estarán implícitos el reconocimiento general y la obtención de compensaciones. Más aún, una vez que la dictadura franquista y la represión que la acompañan, dejan paso a formas políticas en las que las demandas sociales pueden ser expresadas abiertamente. De esta forma, el movimiento regionalista andaluz se extenderá y sus planteamientos, en mayor o menor grado, serán incorporados a la mayoría de agendas políticas y sociales.
3.5 Lucha de clases y andalucismo
Las manifestaciones multitudinarias, la incorporación de reivindicaciones andalucistas más o menos extremas a los programas políticos, las movilizaciones electorales, entre otras, son muestras de que la sociedad, con implicación decidida de la clase obrera, exigen el reconocimiento general que le permita, entre otras cosas, desempeñar el papel asignado en la división regional del trabajo sin el empobrecimiento y atraso en el que venía realizándolo, por tanto, exigen mejoras de su situación (es la manera implícita de exigir compensaciones al hecho diferencial andaluz).
La movilización popular tiene su punto álgido en las manifestaciones multitudinarias del 4 de diciembre de 1977 en las distintas ciudades andaluzas, bajo la consigna de Libertad, Amnistía y Autonomía; posteriormente se pasará a un desarrollo legislativo e institucional (constitución de la Junta preautonómica en abril de 1978), que irá requiriendo el apoyo popular (referéndum autonómico el 28 de febrero de 1980) y finalmente las elecciones al parlamento andaluz de mayo de 1982, a partir de las cuales se constituirá el nuevo gobierno autonómico andaluz. Este “estado” andaluz, que representará políticamente al capital de la región, se desarrollará en un vínculo particular con el estado nacional.
Además, la clase obrera vinculará sus demandas laborales (empleo, salario) a las demandas sociales (educación, sanidad, prestaciones por desempleo) que la hagan salir, y con ella a la mayor parte de la sociedad, de la pobreza a la que parece estar condenada por una acumulación de capital que solo está dispuesta a reconocer su deuda a fuerza de serle exigida en la lucha de clases. Pero, pedir es admitir la “superioridad” del que tiene que dar. Por tanto, se parte de reconocer y aceptar la jerarquía nacional y europea, después.
En este proceso, una de las cuestiones que se plantean es por qué el sentimiento andalucista, cultivado bajo la represión franquista y que luego florecerá súbitamente en la transición, no adoptó, ni llegará a adoptar posteriormente, formas extremas como el soberanismo conformándose con un regionalismo centralista, que no discute la soberanía española, como el autonomismo. Entendemos que el planteamiento desarrollado más arriba puede responder de manera materialista.
Este papel desarrollado por Andalucía en la división regional del trabajo en relación al suministro de fuerza de trabajo (hecho diferencial) es pensado como una especificidad, un sentimiento andalucista. Pero, como ese hecho diferencial para sostenerse en el tiempo, sin afectar a la acumulación de capital, necesita una compensación (y previo reconocimiento, aunque sea implícito), este andalucismo no puede ser rupturista respecto del estado español (o europeo) sino todo lo contrario: ha de reconocer a ambas instancias y plegarse ante ellas, tiene que ser un regionalismo autonomista y no soberanista.
Es más, mientras se mantengan estas condiciones, el desarrollo capitalista andaluz habrá de revestirse políticamente de la forma autonómica referenciada en el estado español y europeo, que son los que le otorgan el reconocimiento general necesario para transferirle las compensaciones que su papel en la división regional del trabajo exige; y cualquier proyecto político que pretenda un apoyo social amplio en Andalucía deberá tenerlo en cuenta.
Otro debate, quizás más ideológico, es el de la consideración de Andalucía como región subsidiada. Esta posición resulta de una mirada parcial, que solo atiende a las compensaciones sin ver su vinculación al papel de Andalucía en su función de suministradora de fuerza de trabajo al capitalismo español y europeo. Es más, no solo no se vinculan las compensaciones a la función específica de Andalucía, sino que ni si quiera se explicita esta función, dando la apariencia de una voluntad política abstracta del centralismo, o una generosidad de la solidaridad territorial. A lo más se habla de “hecho diferencial” sin más.
La explicitación del mencionado hecho diferencial, el suministro de fuerza de trabajo para la acumulación foránea de capital, al que hay que vincular las adecuadas compensaciones; así como la reivindicación de la deuda histórica que surge de la evolución de este hecho diferencial no compensado, son demandas pendientes.
Además, muchas de las formas del salario indirecto, que han venido constituyendo la compensación de Andalucía por su hecho diferencial, como la sanidad y la educación públicas, están siendo cuestionadas; queda por ver -si se desmantela la provisión pública de estos bienes- cómo se hará para establecer las compensaciones al hecho diferencial que permitan la normal reproducción de la fuerza de trabajo.
4. Conclusión
Hemos partido del análisis del mercado laboral andaluz en el período 1977-2022, para concluir en el específico papel que tiene Andalucía en la división regional del trabajo en cuanto suministradora de fuerza de trabajo (hecho diferencial andaluz) al capitalismo español y europeo. Este papel se ha venido manifestando a través de una población, una emigración y un paro masivos.
Ahora bien, el desarrollo fluido de la acumulación de capital en Andalucía tiene como condición que este hecho diferencial tenga una compensación adecuada, la que permite la reproducción de la fuerza de trabajo al nivel de su valor. Bajo las condiciones de la dictadura franquista dicha compensación fue insuficiente como muestran la pobreza y el atraso andaluces. La represión franquista no permitió la expresión del sentimiento andaluz que se origina por el deseo de unos niveles de vida que permitan una vida digna, o sea una reproducción normal de la fuerza de trabajo. Este sentimiento andaluz encontraría su expresión ideológica y política en el andalucismo, arraigado en la clase obrera andaluza y que explosionaría en la transición democrática.
El andalucismo quedaría incorporado a la lucha de clases, como canalización de las demandas de reconocimiento del hecho diferencial y de las compensaciones que le corresponden, en su mayor parte como salario indirecto (educación, sanidad, prestaciones por desempleo, subsidios por desempleo, entre otros). El proceso político implicará la movilización popular y la acción del estado, siendo uno de sus principales resultado la constitución de la representación política del capital autóctono, la autonomía andaluza. El gobierno andaluz habrá de gestionar las diversas formas de la compensación, transferencias nacionales y, posteriormente, fondos europeos, siempre como cristalización de la lucha de clases. Esta vinculación con las instancias estatales, explica el carácter centralista de la autonomía andaluza, y del andalucismo de esta etapa. Algunos asuntos quedan pendientes, el reconocimiento explícito del hecho diferencial, la deuda histórica generada por la falta de una suficiente compensación durante muchos años atrás o el cuestionamiento de las formas públicas del salario indirecto (sanidad, educación). Estos junto a otros temas constituyen la agenda del andalucismo que debe acompañar las demandas de la clase obrera.
Hoy como ayer, el andalucismo reivindicativo requiere la movilización de la clase obrera andaluza para la consecución de sus aspiraciones a una vida mejor, empezando por la reproducción de la fuerza de trabajo al nivel de su valor, pues no otra que la lucha de clases es la forma del avance social en el capitalismo.
(*) Pedro Andrés González Ruiz licenciado en Ciencias Economicas.
Por Pedro Andrés González Ruiz para Canarias-semanal.org.-
3. Andalucismo y lucha de clases.
3.1 La sobreproducción de fuerza de trabajo y los recursos
El papel de Andalucía en la división regional del trabajo en relación con la oferta de fuerza de trabajo (hecho diferencial), tanto por la generación como por la reserva de la misma, supone un gasto de recursos.
Efectivamente, la crianza y formación de la fuerza de trabajo requiere medios de vida y renta, que habrán de llegar a las familias, al sistema sanitario y al sistema educativo, principalmente. De igual forma, una vez producida la fuerza de trabajo, mientras encuentra empleo, también ha de ser mantenida exigiendo, por tanto, recursos para ello. Por su parte, la emigración libera, en lo inmediato, del gasto de mantenimiento de la población afectada, pero tiene un carácter empobrecedor en la medida que Andalucía prepara y gasta recursos en una fuerza de trabajo que rendirá en otras regiones.
El cumplimiento de la función asignada a Andalucía, cuyos beneficiarios son el capital español y europeo, supone un gasto de recursos que, en la medida en que no le son compensados suficientemente, le supone un empobrecimiento. El acumulativo a lo largo del tiempo de las compensaciones insuficientes o no realizadas, dará lugar a la deuda histórica. Así, ambos asuntos, la compensación por el hecho diferencial andaluz y la deuda histórica, se incorporarán a la agenda andalucista siendo objeto de pleito en la lucha de clases.
3.2 Andalucía: subsidio vs compensación
Durante mucho tiempo Andalucía ha sido tildada de sociedad subsidiada porque percibía una serie de transferencias de rentas. Discurso alimentado por las balanzas fiscales. Estadisticas BBV.
El análisis realizado hasta aquí, nos permite afirmar que dichas ayudas han sido, y son, en parte, la compensación a nuestra región por los recursos empleados en el desempeño del papel que se le ha venido asignando en la división regional del trabajo español y europeo en relación a la provisión de fuerza de trabajo (hecho diferencial andaluz).
Porque de no producirse tal compensación, o ésta ser insuficiente, la consecuencia sería una reproducción atrofiada de la fuerza de trabajo vía empobrecimiento general de la clase obrera, dificultando la fluida valorización y acumulación del capital, dentro y fuera de Andalucía.
3.3 Compensación y acción estatal
Pero, dicha compensación oficial presupone el reconocimiento social, al menos tácitamente. La forma que expresa este reconocimiento social de manera más plena es la acción del representante político del capital en sus diversos ámbitos (europeo, nacional, autonómico, provincial y municipal).
Ese es el sentido que tienen las diversas transferencias autonómicas (sanidad, enseñanza, entre otros), prestaciones y subsidios, en función de la población o de cualquier otra variable en términos per cápita, que así reconocen el papel de reservorio demográfico, específicamente de fuerza de trabajo, asignado a Andalucía.
3.4 Acción estatal y lucha de clases
Llegado un punto del desarrollo, bajo las condiciones que la división regional del trabajo impone a Andalucía en cuanto suministradora de fuerza de trabajo, el reconocimiento y la compensación del hecho diferencial andaluz, será la forma en que se exprese la necesidad del capital de una compraventa de la fuerza de trabajo andaluza por su valor.
La manera en que se impone esta necesidad del capital será la lucha de clases, en cuyas reivindicaciones andalucistas estarán implícitos el reconocimiento general y la obtención de compensaciones. Más aún, una vez que la dictadura franquista y la represión que la acompañan, dejan paso a formas políticas en las que las demandas sociales pueden ser expresadas abiertamente. De esta forma, el movimiento regionalista andaluz se extenderá y sus planteamientos, en mayor o menor grado, serán incorporados a la mayoría de agendas políticas y sociales.
3.5 Lucha de clases y andalucismo
Las manifestaciones multitudinarias, la incorporación de reivindicaciones andalucistas más o menos extremas a los programas políticos, las movilizaciones electorales, entre otras, son muestras de que la sociedad, con implicación decidida de la clase obrera, exigen el reconocimiento general que le permita, entre otras cosas, desempeñar el papel asignado en la división regional del trabajo sin el empobrecimiento y atraso en el que venía realizándolo, por tanto, exigen mejoras de su situación (es la manera implícita de exigir compensaciones al hecho diferencial andaluz).
La movilización popular tiene su punto álgido en las manifestaciones multitudinarias del 4 de diciembre de 1977 en las distintas ciudades andaluzas, bajo la consigna de Libertad, Amnistía y Autonomía; posteriormente se pasará a un desarrollo legislativo e institucional (constitución de la Junta preautonómica en abril de 1978), que irá requiriendo el apoyo popular (referéndum autonómico el 28 de febrero de 1980) y finalmente las elecciones al parlamento andaluz de mayo de 1982, a partir de las cuales se constituirá el nuevo gobierno autonómico andaluz. Este “estado” andaluz, que representará políticamente al capital de la región, se desarrollará en un vínculo particular con el estado nacional.
Además, la clase obrera vinculará sus demandas laborales (empleo, salario) a las demandas sociales (educación, sanidad, prestaciones por desempleo) que la hagan salir, y con ella a la mayor parte de la sociedad, de la pobreza a la que parece estar condenada por una acumulación de capital que solo está dispuesta a reconocer su deuda a fuerza de serle exigida en la lucha de clases. Pero, pedir es admitir la “superioridad” del que tiene que dar. Por tanto, se parte de reconocer y aceptar la jerarquía nacional y europea, después.
En este proceso, una de las cuestiones que se plantean es por qué el sentimiento andalucista, cultivado bajo la represión franquista y que luego florecerá súbitamente en la transición, no adoptó, ni llegará a adoptar posteriormente, formas extremas como el soberanismo conformándose con un regionalismo centralista, que no discute la soberanía española, como el autonomismo. Entendemos que el planteamiento desarrollado más arriba puede responder de manera materialista.
Este papel desarrollado por Andalucía en la división regional del trabajo en relación al suministro de fuerza de trabajo (hecho diferencial) es pensado como una especificidad, un sentimiento andalucista. Pero, como ese hecho diferencial para sostenerse en el tiempo, sin afectar a la acumulación de capital, necesita una compensación (y previo reconocimiento, aunque sea implícito), este andalucismo no puede ser rupturista respecto del estado español (o europeo) sino todo lo contrario: ha de reconocer a ambas instancias y plegarse ante ellas, tiene que ser un regionalismo autonomista y no soberanista.
Es más, mientras se mantengan estas condiciones, el desarrollo capitalista andaluz habrá de revestirse políticamente de la forma autonómica referenciada en el estado español y europeo, que son los que le otorgan el reconocimiento general necesario para transferirle las compensaciones que su papel en la división regional del trabajo exige; y cualquier proyecto político que pretenda un apoyo social amplio en Andalucía deberá tenerlo en cuenta.
Otro debate, quizás más ideológico, es el de la consideración de Andalucía como región subsidiada. Esta posición resulta de una mirada parcial, que solo atiende a las compensaciones sin ver su vinculación al papel de Andalucía en su función de suministradora de fuerza de trabajo al capitalismo español y europeo. Es más, no solo no se vinculan las compensaciones a la función específica de Andalucía, sino que ni si quiera se explicita esta función, dando la apariencia de una voluntad política abstracta del centralismo, o una generosidad de la solidaridad territorial. A lo más se habla de “hecho diferencial” sin más.
La explicitación del mencionado hecho diferencial, el suministro de fuerza de trabajo para la acumulación foránea de capital, al que hay que vincular las adecuadas compensaciones; así como la reivindicación de la deuda histórica que surge de la evolución de este hecho diferencial no compensado, son demandas pendientes.
Además, muchas de las formas del salario indirecto, que han venido constituyendo la compensación de Andalucía por su hecho diferencial, como la sanidad y la educación públicas, están siendo cuestionadas; queda por ver -si se desmantela la provisión pública de estos bienes- cómo se hará para establecer las compensaciones al hecho diferencial que permitan la normal reproducción de la fuerza de trabajo.
4. Conclusión
Hemos partido del análisis del mercado laboral andaluz en el período 1977-2022, para concluir en el específico papel que tiene Andalucía en la división regional del trabajo en cuanto suministradora de fuerza de trabajo (hecho diferencial andaluz) al capitalismo español y europeo. Este papel se ha venido manifestando a través de una población, una emigración y un paro masivos.
Ahora bien, el desarrollo fluido de la acumulación de capital en Andalucía tiene como condición que este hecho diferencial tenga una compensación adecuada, la que permite la reproducción de la fuerza de trabajo al nivel de su valor. Bajo las condiciones de la dictadura franquista dicha compensación fue insuficiente como muestran la pobreza y el atraso andaluces. La represión franquista no permitió la expresión del sentimiento andaluz que se origina por el deseo de unos niveles de vida que permitan una vida digna, o sea una reproducción normal de la fuerza de trabajo. Este sentimiento andaluz encontraría su expresión ideológica y política en el andalucismo, arraigado en la clase obrera andaluza y que explosionaría en la transición democrática.
El andalucismo quedaría incorporado a la lucha de clases, como canalización de las demandas de reconocimiento del hecho diferencial y de las compensaciones que le corresponden, en su mayor parte como salario indirecto (educación, sanidad, prestaciones por desempleo, subsidios por desempleo, entre otros). El proceso político implicará la movilización popular y la acción del estado, siendo uno de sus principales resultado la constitución de la representación política del capital autóctono, la autonomía andaluza. El gobierno andaluz habrá de gestionar las diversas formas de la compensación, transferencias nacionales y, posteriormente, fondos europeos, siempre como cristalización de la lucha de clases. Esta vinculación con las instancias estatales, explica el carácter centralista de la autonomía andaluza, y del andalucismo de esta etapa. Algunos asuntos quedan pendientes, el reconocimiento explícito del hecho diferencial, la deuda histórica generada por la falta de una suficiente compensación durante muchos años atrás o el cuestionamiento de las formas públicas del salario indirecto (sanidad, educación). Estos junto a otros temas constituyen la agenda del andalucismo que debe acompañar las demandas de la clase obrera.
Hoy como ayer, el andalucismo reivindicativo requiere la movilización de la clase obrera andaluza para la consecución de sus aspiraciones a una vida mejor, empezando por la reproducción de la fuerza de trabajo al nivel de su valor, pues no otra que la lucha de clases es la forma del avance social en el capitalismo.









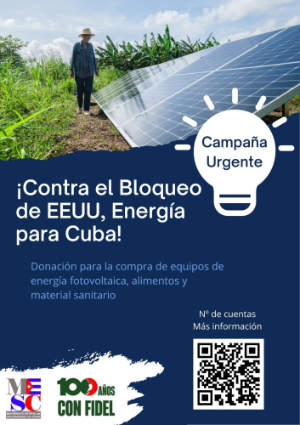



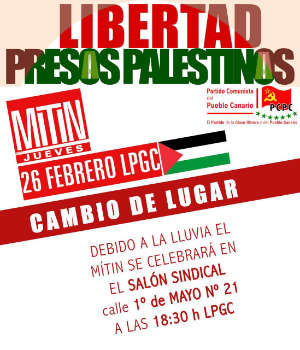













Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.43