
LA "MULTIPOLARIDAD DE LOS BRICS": ANATOMÍA DE UNA NUEVA ILUSIÓN (VÍDEO)
¿Pueden las potencias del capitalismo emergente impulsar el socialismo global?
¿Pueden los" BRICS+" allanar el camino hacia el socialismo, o es solo un espejismo en el escenario global?, se pregunta nuestro colaborador Manuel Medina en este artículo. Con países como Rusia, China, Brasil, Sudáfrica e India a la cabeza, surge la pregunta: ¿Son estas economías capitalistas realmente capaces de desafiar el orden mundial y avanzar hacia un sistema socialista?
POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
En el curso de los intensos debates actuales sobre la geopolítica mundial, ha aparecido una postura según la cual el desarrollo de los BRICS+ (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y sus nuevas incorporaciones), así como el proceso de multipolaridad que se está produciendo en el planeta, podrían ser interpretados como movimientos útiles para allanar el camino que nos podría conducir hacia una sociedad socialista.
Para no pocos, la pérdida de la hegemonía global de Estados Unidos, el debilitamiento del dominio del dólar y el reparto del poder entre diversas potencias son señales inequívocamente positivas, que podrían desencadenar un cambio radical en el sistema global. Sin embargo, desde una perspectiva marxista, esta visión es problemática y está llena de contradicciones.
El argumento que trataremos de defender en este artículo es que tanto los BRICS+ como la multipolaridad son fenómenos esencialmente capitalistas y, por tanto, no pueden ofrecer el marco necesario para la construcción del socialismo.
A lo largo de este mismo artículo trataremos de demostrar por qué este enfoque no solo es erróneo, sino que además desvía peligrosamente la atención de lo que es esencial: la organización y movilización de la clase trabajadora a nivel global.
![[Img #80357]](https://canarias-semanal.org/upload/images/09_2024/3806_703_video.jpg)
¿QUÉ ES LA MULTIPOLARIDAD Y POR QUÉ ALGUNOS LA VINCULAN ERRÓNEAMENTE CON EL SOCIALISMO?
Para entender en qué consiste este debate es importante que comencemos por definir qué hay que interpretar por multipolaridad. Básicamente, el concepto se refiere a un sistema internacional donde ya no hay una única superpotencia que domine el mundo, sino varias potencias que compiten entre sí por la influencia y el control.
En contraste con el mundo unipolar que emergió tras el fin de la Guerra Fría, dominado por Estados Unidos, la multipolaridad busca un equilibrio entre los diferentes actores globales.
Por otra parte, el "grupo BRICS+" es una heterogénea coalición de países, en la que están incluidas potencias emergentes como China, India y Rusia, y otras naciones como Brasil y Sudáfrica, que tratan de cooperar en temas económicos, políticos y financieros.
Recientemente, otros países- Argentina, Etiopía, Irán, Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos- han sido invitados a unirse al grupo. Para algunos analistas, los BRICS+ representan una oportunidad de contrapeso a la influencia imperialista de Occidente. Eso les lleva a pensar que se podría constituir una "base material" para avanzar hacia el socialismo.
EL PROBLEMA DE LAS ALIANZAS CAPITALISTAS EN LOS BRICS+
Sin embargo, la idea de que los BRICS+ puedan ser una plataforma hacia el socialismo adolece de una falla estructural originaria: la mayoría de sus miembros son países capitalistas con agendas nacionales enfocadas a la acumulación de capital y no a la redistribución de la riqueza. Para entender esto desde la perspectiva de un análisis marxista, tendríamos que recordar cómo se definen las clases en función de su relación con los medios de producción. Los países que componen el BRICS+ son naciones gobernadas por élites capitalistas y, en algunos casos, por regímenes autoritarios que oprimen activamente a sus respectivas clases trabajadoras.
Un buen ejemplo de esta contradicción es la India liderada por Narendra Modi. India es uno de los miembros más poderosos del BRICS+, pero su gobierno es ampliamente conocido tanto por su nacionalismo hindutva y su carácter fuertemente represivo con los asalariados, como por su estrecha alianza con las grandes Corporaciones.
No existe el más leve indicio de que Modi pueda estar mínimamente interesado en promover el socialismo en su país o de que la lucha por el socialismo pudiera verse favorecida bajo su mandato. De hecho, su Gobierno se ha caracterizado por la aplicación de políticas drásticamente neoliberales que, favoreciendo a las grandes empresas y al capital privado, han provocado la convocatoria de las huelgas generales más numerosas y participativas que se han producido en todo el mundo en el siglo XXI.
![[Img #80356]](https://canarias-semanal.org/upload/images/09_2024/9623_3666_cita.jpg)
LA IZQUIERDA, RUSIA Y CHINA
En ciertos sectores de la izquierda, persiste una tendencia a idealizar a Rusia y China, asociándolos subconscientemente con el legado de la Unión Soviética o de la China Popular de Mao Tse tung . Esta suerte de acto reflejo parece estar basado en la errónea percepción de que estos países continúan representando una alternativa al capitalismo occidental, debido a su enfrentamiento con los Estados Unidos. Sin embargo, este enfoque pasa olímpicamente por alto la realidad de sus estructuras económicas actuales, que han cambiado radicalmente desde los tiempos del socialismo en la URSS y la China Popular.
- EL CASO DE RUSIA: UN CAPITALISMO OLIGÁRQUICO
La Rusia actual no tiene ninguna relación económica o política con la hoy desaparecida Unión Soviética. Tras la implosión del bloque soviético en 1991, Rusia se transformó, con una velocidad de vértigo, en una economía capitalista oligárquica. El feroz proceso de privatización masiva durante la década de los 90, llevó a la acumulación de riqueza en manos de un reducidísimo grupo de oligarcas que, tomando por asalto el aparato del Estado, se repartieron el control y la propiedad de los sectores clave de la economía del país, como son la energía, la minería y las telecomunicaciones.
El gobierno de Vladímir Putin no ha revertido, en absoluto, estas dinámicas capitalistas. Si bien ha intentado consolidar el poder estatal sobre algunos sectores estratégicos, la de Rusia sigue siendo una economía capitalista, en la que una élite cercana al poder político se enriquece, mientras la mayoría de la población sufre condiciones de trabajo precarias y de bajos salarios. Rusia exporta materias primas, principalmente petróleo y gas, un hecho que la sitúa en el rango de una economía dependiente de los mercados internacionales, lo cual la convierte en un expresivo arquetipo del capitalismo periférico. La estructura económica de Rusia se define por la concentración de capital en manos de unos pocos y una clara orientación hacia el mercado global que la distancia radicalmente de cualquier tipo de modelo socialista.
En el año 2000, Vladímir Putin asumió el poder en una Rusia devastada por el colapso de la Unión Soviética y la transición al capitalismo en los años 90. Esta transición, como difícilmente podía haber sido de otra manera, resultó caótica, con una economía en ruinas, pobreza en aumento y un Estado seriamente debilitado.
Frente a este panorama, Putin, en una operación con cierto parecido a la emprendida siglos antes por Napoleón Bonaparte en 1799, se propuso "poner orden" al caos provocado por aquel proceso contrarrevolucionario del que él mismo había sido partícipe, estabilizando al país y tratando de evitar una posible fragmentación de la Federación, tal y como había sucedido con la disolución de Yugoslavia, en un proceso conocido con el nombre de "balcanización".
Uno de los principales desafíos que Putin se vio obligado a afrontar consistió en tratar de revertir las consecuencias de las privatizaciones masivas que habían enriquecido a unos pocos oligarcas, mientras otros muchos millones de ciudadanos rusos sufrían el desempleo y la pérdida de derechos sociales.
Para ello, la tarea prioritaria de Putin fue consolidar la autoridad del Estado central y controlar las regiones más inestables, como Chechenia, donde los movimientos separatistas ya se habían puesto en marcha. Para lograrlo, Putin combinó medidas duramente represivas con estrategias políticas, campañas militares y negociación de acuerdos que le permitieran preservar la integridad de lo que quedaba de la antigua Federación soviética .
Paralelamente a esta operación de estabilización doméstica, Putin intentó que la nueva Rusia capitalista pudiera integrarse en el "Club de las grandes potencias globales", tratando con ello de mejorar su posición internacional y de formar parte del nuevo hegemón mundial. En esa misma línea, Putin propuso el ingreso de su país en la organización militar de la OTAN, (ver vídeo adjunto), con la esperanza de fortalecer los lazos con Occidente y asegurar la seguridad de Rusia en un entorno global dominado por Estados Unidos y Europa. Esta propuesta, aunque inusual desde la perspectiva actual, tenía sentido para Putin en su intento de reinsertar a Rusia en el escenario capitalista mundial, evitando de paso su aislamiento geopolítico.
Sin embargo, su petición fue rechazada, (ver vídeo adjunto). La OTAN no tomó en serio la solicitud de Rusia, probablemente debido al estado interno en el que se encontraba el país en aquellos momentos. La economía rusa estaba sumida en una profunda crisis, y su influencia militar y política había disminuido drásticamente tras la implosión de la URSS. Para las potencias occidentales, y particularmente para los Estados Unidos, Rusia no representaba un aliado estratégico, sino un rival seriamente debilitado y en fuertes apuros. En lugar de integrar a Rusia, Occidente optó por fortalecer sus propias posiciones, especialmente en Europa del Este, aprovechando la debilidad rusa para potenciar la expansión de la OTAN en el denominado espacio postsoviético. Nada extraño, por otra parte. La historia nos proporciona elocuentes ejemplos de cómo suelen dirimirse situaciones similares entre aquellos países capitalistas que se disputan la hegemonía económica mundial.
Aquel rechazo occidental tuvo un fuerte impacto en la recién entronizada oligarquía rusa, que, al sentirse excluida, se vio empujada a adoptar una política más independiente y, con el tiempo, más confrontativa con Occidente. Esta ruptura se fue profundizando a medida que la OTAN seguía expandiéndose hacia las fronteras rusas, lo que Moscú con toda la razón, percibió como una amenaza directa. En respuesta, Putin buscó construir nuevas alianzas, aumentando la cooperación con países como China y, finalmente, promoviendo el desarrollo de bloques alternativos como el de los BRICS.
Pero Putin no se circunscribió solo a esos objetivos. Aprovechando el desarrollo tecnológico alcanzado por la desaparecida URSS comenzó a reactualizar y hacer uso del poder militar que Rusia todavía conservaba de la época soviética, para proyectar su influencia en conflictos internacionales, como en Siria, territorio donde desafió directamente los intereses occidentales, reforzando la presencia de Rusia en el Medio Oriente. Este cambio en su política exterior marcó el inicio de una nueva etapa de confrontación entre Rusia y Occidente, que en la actualidad se encuentra en plena vigencia.
- CHINA: CAPITALISMO DE ESTADO
Por su parte, China también ha experimentado un giro drástico desde la era de Mao Tse tung. A partir de las reformas de Deng Xiaoping en la década de 1980, China adoptó un modelo de "capitalismo de Estado" que, manteniendo una fachada comunista, funciona realmente sobre la base de la acumulación de capital privado.
Si bien el Estado continúa desempeñando un papel central en determinados sectores estratégicos como la Banca, la energía y las infraestructuras, las empresas privadas y la inversión extranjera desempeñan un papel determinante en su economía.
Multinacionales de todo el mundo trasladaron sus fábricas a China en busca de mano de obra barata. Ese interesado movimiento migratorio empresarial terminó convirtiendo a China en la "fábrica del mundo".
En el curso de todo ese proceso, China ha ido desarrollando una clase capitalista doméstica, poderosísima a nivel mundial, que se simultanea su exitoso crecimiento con la existencia de grandes desigualdades sociales en el país, un hecho que constituye una de las características esenciales de las economías capitalistas.
El modelo chino ha logrado un crecimiento económico ciertamente impresionante, pero a costa de una mayor explotación de los trabajadores y del medioambiente. Su modelo se encuentra a distancias kilométricas de las bases socialistas de la propiedad colectiva de los medios de producción y de la planificación centralizada que caracterizaron a la China de Mao Tse Tung.
El poder económico de China ha crecido de manera vertiginosa en el curso de las últimas décadas, posicionando al país como uno de los actores más importantes de la economía mundial. Desde su apertura a los mercados y a las reformas económicas impulsadas por Deng Xiaoping en la década de los 80 del siglo pasado, China ha transformado su modelo económico de uno comunista, centralmente planificado, a un capitalismo de Estado donde la intervención estatal coexiste con la dinámica arrolladora de grandes empresas privadas con una presencia predominante en el exterior. Esta transición al capitalismo ha generado un crecimiento espectacular, al punto de rivalizar ventajosamente con las principales economías capitalistas del mundo, especialmente con Europa y Estados Unidos.
Tanto Rusia como China son, pues, economías capitalistas que compiten con ferocidad con sus antagonistas occidentales. En Rusia, el capitalismo oligárquico, encabezado por una élite que controla los recursos naturales del país, es dominante. En China, el capitalismo de Estado ha permitido una acumulación masiva de capital con enormes desigualdades sociales.
Por lo tanto, mantener la idea de que estos países siguen la senda trazada por la URSS o la China Popular es un grave error. Ambos han adoptado modelos económicos que, aunque con diferencias, están basados en la lógica del mercado capitalista y la acumulación de capital, lo que los sitúa a ambos en las antípodas del socialismo marxista.
LA MULTIPOLARIDAD Y LOS PELIGROS DE LAS RIVALIDADES INTERIMPERIALISTAS
Si analizamos la historia, podremos constatar como la multipolaridad no es un fenómeno novedoso. Ya ha habido otros muchos momentos en la historia en los que múltiples potencias han competido entre ellas por lograr el dominio global. Un ejemplo clásico fue el período que precedió a la Primera Guerra Mundial, cuando potencias como Alemania, Reino Unido, Francia y Japón luchaban ferozmente por el control de las colonias y los mercados. Lejos de conducir al socialismo, estas rivalidades imperialistas culminaron en una guerra devastadora que no benefició en absoluto a la clase trabajadora. Más bien, intensificó su explotación y perpetuó el dominio del capital.
Entonces, ¿qué es lo que nos cuentan estas referencias históricas sobre la situación actual? En lugar de interpretar la multipolaridad actual como un avance hacia el socialismo es más realista entenderla como una reorganización del poder capitalista global. Las potencias emergentes, como China y Rusia, están compitiendo con Estados Unidos no para desmantelar el capitalismo, sino para la ampliación de sus propios mercados y esferas de influencia en el mundo. Se trata de una lucha despiadada por el control de los recursos y la reproducción del capital, no por la emancipación de los trabajadores.
LAS LECCIONES DE LA HISTORIA: IMPERIALISMO Y REVOLUCIÓN
Lo que desde la perspectiva histórica sí se puede afirmar categóricamente es que las luchas entre potencias imperialistas han sido también, en algunos casos, una oportunidad para la clase trabajadora. Las crisis generadas por estas rivalidades han debilitado a los sistemas capitalistas, abriendo puertas y oportunidades para movimientos revolucionarios. Pero es importante destacar que estas oportunidades solo se han materializado cuando las clases trabajadoras han estado organizadas y preparadas para la acción. El ejemplo más claro de ello fue la Revolución Rusa de 1917, que aprovechó las tensiones generadas por la Primera Guerra Mundial para derrocar a la monarquía de los zares y establecer el primer Estado socialista del mundo.
Sin embargo, esos momentos de crisis no garantizan per se y de forma automática la irrupción repentina de cambios revolucionarios. Para que ello se produzca es necesario que se den una serie de requisitos: que la clase trabajadora se encuentre fuertemente organizada y que, además, sea plenamente consciente de su propia capacidad para cambiar el sistema. Las crisis en sí conducen a una reconfiguración del poder capitalista, pero no a su eliminación. El capitalismo ha demostrado ser capaz de sobrevivir a grandes crisis y guerras, reinventándose para mantener su control sobre la producción y la distribución de la riqueza.
En el caso de la multipolaridad actual, los conflictos entre potencias como Estados Unidos, China y Rusia pueden generar una intensa inestabilidad mundial, pero si no existen movimientos revolucionarios bien organizados y con conciencia no solo de clase, sino también de cuáles deben ser sus objetivos, es poco probable que se puedan producir significativos avances hacia la implantación de una sociedad socialista.
EL FALSO CAMINO DE LA DESDOLARIZACIÓN.
Otro aspecto que algunos defensores de los BRICS+ suelen citar en su glosario argumental es el relacionado con el fenómeno de la desdolarización. Es decir, el proceso mediante el cual algunos países tratan de reducir su dependencia del dólar estadounidense como moneda de referencia en el comercio internacional. La lógica que se sitúa detrás de esta idea es que al debilitarse el poder del dólar también se debilita la hegemonía de Estados Unidos, facilitando el surgimiento de un nuevo orden económico más justo.
Sin embargo, un eventual cambio en la moneda de referencia mundial no representa una verdadera solución al problema estructural del capitalismo. La hegemonía del dólar es solo la expresión del dominio imperialista de los Estados Unidos, pero eliminar su control no cambia el hecho de que el sistema global continúe siendo capitalista. Parece obvio que países como China o Rusia podrían, igualmente, desear reemplazar el dólar por sus propias monedas, pero lo harán para fortalecer su poder económico dentro del sistema capitalista, no para transformarlo en otro con características socialistas.
Un ejemplo de los límites de este enfoque es Irán. Este país, asfixiado por las sanciones económicas de Estados Unidos, ha encontrado en el grupo de los BRICS+ una posible salida para diversificar sus alianzas y aliviar su crisis económica. Sin embargo, esto no significa que Irán por ello se encuentre más cerca del socialismo. De hecho, el Gobierno iraní utiliza los recursos que obtiene a través de estas alianzas para reprimir a su propia clase trabajadora y mantener un sistema capitalista autoritario. En un todavía recientísimo pasado, sus teocráticos dirigentes no dudaron en acabar con la vida de miles de comunistas que se oponían a la explotación ejercida por ese mismo capitalismo autoritario.
EL ÚNICO CAMINO HACIA EL SOCIALISMO: LA ORGANIZACIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA
El principal error en la visión de que la multipolaridad o los BRICS+ podría facilitar un tránsito hacia el socialismo es que ignora el papel central de la clase trabajadora en cualquier cambio revolucionario. Marx y Lenin dejaron claro, basándose en un estudio empírico de la realidad social, que la única clase capaz de derrocar al capitalismo y construir una sociedad socialista es la clase trabajadora organizada. Los cambios en las relaciones internacionales, por sí solos, no nos traerán esas necesarias transformaciones. Lo que se necesita para que ello sea posible es un movimiento consciente, organizado y decidido.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reportado que más del 90% de los empleos en las economías desarrolladas son asalariados. Ello significa que existe un potencial gigantesco para la organización de la clase trabajadora. Sin embargo, para que este potencial se pueda convertir en una realidad tangible es imprescindible un esfuerzo consciente para aumentar la conciencia de clase y fortalecer las organizaciones revolucionarias y sindicales en todo el mundo.
DESVIANDO LA ATENCIÓN DEL VERDADERO OBJETIVO
La multipolaridad y los BRICS+, pues, no pueden considerarse el camino de rosas que nos podría conducir al socialismo. Aunque estos fenómenos pueden ofrecer cierta resistencia al imperialismo occidental, no atacan ni de lejos la raíz del problema: el sistema capitalista global.
Los comunistas y los revolucionarios, realmente interesados por cambiar las bases sobre las que se asienta este sistema económico, no deberían dejarse engatusar por las promesas de las élites capitalistas de otros países. El verdadero poder para cambiar nuestro planeta reside en la clase trabajadora, que debe organizarse y estar presta para luchar por su propia emancipación.
(*) Manuel Medina es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esa misma materia
VÍDEO: PUTIN A CLINTON: "¿BILL, ¿PODRÁ RUSIA ENTRAR EN LA OTAN?"
POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
En el curso de los intensos debates actuales sobre la geopolítica mundial, ha aparecido una postura según la cual el desarrollo de los BRICS+ (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y sus nuevas incorporaciones), así como el proceso de multipolaridad que se está produciendo en el planeta, podrían ser interpretados como movimientos útiles para allanar el camino que nos podría conducir hacia una sociedad socialista.
Para no pocos, la pérdida de la hegemonía global de Estados Unidos, el debilitamiento del dominio del dólar y el reparto del poder entre diversas potencias son señales inequívocamente positivas, que podrían desencadenar un cambio radical en el sistema global. Sin embargo, desde una perspectiva marxista, esta visión es problemática y está llena de contradicciones.
El argumento que trataremos de defender en este artículo es que tanto los BRICS+ como la multipolaridad son fenómenos esencialmente capitalistas y, por tanto, no pueden ofrecer el marco necesario para la construcción del socialismo.
A lo largo de este mismo artículo trataremos de demostrar por qué este enfoque no solo es erróneo, sino que además desvía peligrosamente la atención de lo que es esencial: la organización y movilización de la clase trabajadora a nivel global.
![[Img #80357]](https://canarias-semanal.org/upload/images/09_2024/3806_703_video.jpg)
¿QUÉ ES LA MULTIPOLARIDAD Y POR QUÉ ALGUNOS LA VINCULAN ERRÓNEAMENTE CON EL SOCIALISMO?
Para entender en qué consiste este debate es importante que comencemos por definir qué hay que interpretar por multipolaridad. Básicamente, el concepto se refiere a un sistema internacional donde ya no hay una única superpotencia que domine el mundo, sino varias potencias que compiten entre sí por la influencia y el control.
En contraste con el mundo unipolar que emergió tras el fin de la Guerra Fría, dominado por Estados Unidos, la multipolaridad busca un equilibrio entre los diferentes actores globales.
Por otra parte, el "grupo BRICS+" es una heterogénea coalición de países, en la que están incluidas potencias emergentes como China, India y Rusia, y otras naciones como Brasil y Sudáfrica, que tratan de cooperar en temas económicos, políticos y financieros.
Recientemente, otros países- Argentina, Etiopía, Irán, Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos- han sido invitados a unirse al grupo. Para algunos analistas, los BRICS+ representan una oportunidad de contrapeso a la influencia imperialista de Occidente. Eso les lleva a pensar que se podría constituir una "base material" para avanzar hacia el socialismo.
EL PROBLEMA DE LAS ALIANZAS CAPITALISTAS EN LOS BRICS+
Sin embargo, la idea de que los BRICS+ puedan ser una plataforma hacia el socialismo adolece de una falla estructural originaria: la mayoría de sus miembros son países capitalistas con agendas nacionales enfocadas a la acumulación de capital y no a la redistribución de la riqueza. Para entender esto desde la perspectiva de un análisis marxista, tendríamos que recordar cómo se definen las clases en función de su relación con los medios de producción. Los países que componen el BRICS+ son naciones gobernadas por élites capitalistas y, en algunos casos, por regímenes autoritarios que oprimen activamente a sus respectivas clases trabajadoras.
Un buen ejemplo de esta contradicción es la India liderada por Narendra Modi. India es uno de los miembros más poderosos del BRICS+, pero su gobierno es ampliamente conocido tanto por su nacionalismo hindutva y su carácter fuertemente represivo con los asalariados, como por su estrecha alianza con las grandes Corporaciones.
No existe el más leve indicio de que Modi pueda estar mínimamente interesado en promover el socialismo en su país o de que la lucha por el socialismo pudiera verse favorecida bajo su mandato. De hecho, su Gobierno se ha caracterizado por la aplicación de políticas drásticamente neoliberales que, favoreciendo a las grandes empresas y al capital privado, han provocado la convocatoria de las huelgas generales más numerosas y participativas que se han producido en todo el mundo en el siglo XXI.
![[Img #80356]](https://canarias-semanal.org/upload/images/09_2024/9623_3666_cita.jpg)
LA IZQUIERDA, RUSIA Y CHINA
En ciertos sectores de la izquierda, persiste una tendencia a idealizar a Rusia y China, asociándolos subconscientemente con el legado de la Unión Soviética o de la China Popular de Mao Tse tung . Esta suerte de acto reflejo parece estar basado en la errónea percepción de que estos países continúan representando una alternativa al capitalismo occidental, debido a su enfrentamiento con los Estados Unidos. Sin embargo, este enfoque pasa olímpicamente por alto la realidad de sus estructuras económicas actuales, que han cambiado radicalmente desde los tiempos del socialismo en la URSS y la China Popular.
- EL CASO DE RUSIA: UN CAPITALISMO OLIGÁRQUICO
La Rusia actual no tiene ninguna relación económica o política con la hoy desaparecida Unión Soviética. Tras la implosión del bloque soviético en 1991, Rusia se transformó, con una velocidad de vértigo, en una economía capitalista oligárquica. El feroz proceso de privatización masiva durante la década de los 90, llevó a la acumulación de riqueza en manos de un reducidísimo grupo de oligarcas que, tomando por asalto el aparato del Estado, se repartieron el control y la propiedad de los sectores clave de la economía del país, como son la energía, la minería y las telecomunicaciones.
El gobierno de Vladímir Putin no ha revertido, en absoluto, estas dinámicas capitalistas. Si bien ha intentado consolidar el poder estatal sobre algunos sectores estratégicos, la de Rusia sigue siendo una economía capitalista, en la que una élite cercana al poder político se enriquece, mientras la mayoría de la población sufre condiciones de trabajo precarias y de bajos salarios. Rusia exporta materias primas, principalmente petróleo y gas, un hecho que la sitúa en el rango de una economía dependiente de los mercados internacionales, lo cual la convierte en un expresivo arquetipo del capitalismo periférico. La estructura económica de Rusia se define por la concentración de capital en manos de unos pocos y una clara orientación hacia el mercado global que la distancia radicalmente de cualquier tipo de modelo socialista.
En el año 2000, Vladímir Putin asumió el poder en una Rusia devastada por el colapso de la Unión Soviética y la transición al capitalismo en los años 90. Esta transición, como difícilmente podía haber sido de otra manera, resultó caótica, con una economía en ruinas, pobreza en aumento y un Estado seriamente debilitado.
Frente a este panorama, Putin, en una operación con cierto parecido a la emprendida siglos antes por Napoleón Bonaparte en 1799, se propuso "poner orden" al caos provocado por aquel proceso contrarrevolucionario del que él mismo había sido partícipe, estabilizando al país y tratando de evitar una posible fragmentación de la Federación, tal y como había sucedido con la disolución de Yugoslavia, en un proceso conocido con el nombre de "balcanización".
Uno de los principales desafíos que Putin se vio obligado a afrontar consistió en tratar de revertir las consecuencias de las privatizaciones masivas que habían enriquecido a unos pocos oligarcas, mientras otros muchos millones de ciudadanos rusos sufrían el desempleo y la pérdida de derechos sociales.
Para ello, la tarea prioritaria de Putin fue consolidar la autoridad del Estado central y controlar las regiones más inestables, como Chechenia, donde los movimientos separatistas ya se habían puesto en marcha. Para lograrlo, Putin combinó medidas duramente represivas con estrategias políticas, campañas militares y negociación de acuerdos que le permitieran preservar la integridad de lo que quedaba de la antigua Federación soviética .
Paralelamente a esta operación de estabilización doméstica, Putin intentó que la nueva Rusia capitalista pudiera integrarse en el "Club de las grandes potencias globales", tratando con ello de mejorar su posición internacional y de formar parte del nuevo hegemón mundial. En esa misma línea, Putin propuso el ingreso de su país en la organización militar de la OTAN, (ver vídeo adjunto), con la esperanza de fortalecer los lazos con Occidente y asegurar la seguridad de Rusia en un entorno global dominado por Estados Unidos y Europa. Esta propuesta, aunque inusual desde la perspectiva actual, tenía sentido para Putin en su intento de reinsertar a Rusia en el escenario capitalista mundial, evitando de paso su aislamiento geopolítico.
Sin embargo, su petición fue rechazada, (ver vídeo adjunto). La OTAN no tomó en serio la solicitud de Rusia, probablemente debido al estado interno en el que se encontraba el país en aquellos momentos. La economía rusa estaba sumida en una profunda crisis, y su influencia militar y política había disminuido drásticamente tras la implosión de la URSS. Para las potencias occidentales, y particularmente para los Estados Unidos, Rusia no representaba un aliado estratégico, sino un rival seriamente debilitado y en fuertes apuros. En lugar de integrar a Rusia, Occidente optó por fortalecer sus propias posiciones, especialmente en Europa del Este, aprovechando la debilidad rusa para potenciar la expansión de la OTAN en el denominado espacio postsoviético. Nada extraño, por otra parte. La historia nos proporciona elocuentes ejemplos de cómo suelen dirimirse situaciones similares entre aquellos países capitalistas que se disputan la hegemonía económica mundial.
Aquel rechazo occidental tuvo un fuerte impacto en la recién entronizada oligarquía rusa, que, al sentirse excluida, se vio empujada a adoptar una política más independiente y, con el tiempo, más confrontativa con Occidente. Esta ruptura se fue profundizando a medida que la OTAN seguía expandiéndose hacia las fronteras rusas, lo que Moscú con toda la razón, percibió como una amenaza directa. En respuesta, Putin buscó construir nuevas alianzas, aumentando la cooperación con países como China y, finalmente, promoviendo el desarrollo de bloques alternativos como el de los BRICS.
Pero Putin no se circunscribió solo a esos objetivos. Aprovechando el desarrollo tecnológico alcanzado por la desaparecida URSS comenzó a reactualizar y hacer uso del poder militar que Rusia todavía conservaba de la época soviética, para proyectar su influencia en conflictos internacionales, como en Siria, territorio donde desafió directamente los intereses occidentales, reforzando la presencia de Rusia en el Medio Oriente. Este cambio en su política exterior marcó el inicio de una nueva etapa de confrontación entre Rusia y Occidente, que en la actualidad se encuentra en plena vigencia.
- CHINA: CAPITALISMO DE ESTADO
Por su parte, China también ha experimentado un giro drástico desde la era de Mao Tse tung. A partir de las reformas de Deng Xiaoping en la década de 1980, China adoptó un modelo de "capitalismo de Estado" que, manteniendo una fachada comunista, funciona realmente sobre la base de la acumulación de capital privado.
Si bien el Estado continúa desempeñando un papel central en determinados sectores estratégicos como la Banca, la energía y las infraestructuras, las empresas privadas y la inversión extranjera desempeñan un papel determinante en su economía.
Multinacionales de todo el mundo trasladaron sus fábricas a China en busca de mano de obra barata. Ese interesado movimiento migratorio empresarial terminó convirtiendo a China en la "fábrica del mundo".
En el curso de todo ese proceso, China ha ido desarrollando una clase capitalista doméstica, poderosísima a nivel mundial, que se simultanea su exitoso crecimiento con la existencia de grandes desigualdades sociales en el país, un hecho que constituye una de las características esenciales de las economías capitalistas.
El modelo chino ha logrado un crecimiento económico ciertamente impresionante, pero a costa de una mayor explotación de los trabajadores y del medioambiente. Su modelo se encuentra a distancias kilométricas de las bases socialistas de la propiedad colectiva de los medios de producción y de la planificación centralizada que caracterizaron a la China de Mao Tse Tung.
El poder económico de China ha crecido de manera vertiginosa en el curso de las últimas décadas, posicionando al país como uno de los actores más importantes de la economía mundial. Desde su apertura a los mercados y a las reformas económicas impulsadas por Deng Xiaoping en la década de los 80 del siglo pasado, China ha transformado su modelo económico de uno comunista, centralmente planificado, a un capitalismo de Estado donde la intervención estatal coexiste con la dinámica arrolladora de grandes empresas privadas con una presencia predominante en el exterior. Esta transición al capitalismo ha generado un crecimiento espectacular, al punto de rivalizar ventajosamente con las principales economías capitalistas del mundo, especialmente con Europa y Estados Unidos.
Tanto Rusia como China son, pues, economías capitalistas que compiten con ferocidad con sus antagonistas occidentales. En Rusia, el capitalismo oligárquico, encabezado por una élite que controla los recursos naturales del país, es dominante. En China, el capitalismo de Estado ha permitido una acumulación masiva de capital con enormes desigualdades sociales.
Por lo tanto, mantener la idea de que estos países siguen la senda trazada por la URSS o la China Popular es un grave error. Ambos han adoptado modelos económicos que, aunque con diferencias, están basados en la lógica del mercado capitalista y la acumulación de capital, lo que los sitúa a ambos en las antípodas del socialismo marxista.
LA MULTIPOLARIDAD Y LOS PELIGROS DE LAS RIVALIDADES INTERIMPERIALISTAS
Si analizamos la historia, podremos constatar como la multipolaridad no es un fenómeno novedoso. Ya ha habido otros muchos momentos en la historia en los que múltiples potencias han competido entre ellas por lograr el dominio global. Un ejemplo clásico fue el período que precedió a la Primera Guerra Mundial, cuando potencias como Alemania, Reino Unido, Francia y Japón luchaban ferozmente por el control de las colonias y los mercados. Lejos de conducir al socialismo, estas rivalidades imperialistas culminaron en una guerra devastadora que no benefició en absoluto a la clase trabajadora. Más bien, intensificó su explotación y perpetuó el dominio del capital.
Entonces, ¿qué es lo que nos cuentan estas referencias históricas sobre la situación actual? En lugar de interpretar la multipolaridad actual como un avance hacia el socialismo es más realista entenderla como una reorganización del poder capitalista global. Las potencias emergentes, como China y Rusia, están compitiendo con Estados Unidos no para desmantelar el capitalismo, sino para la ampliación de sus propios mercados y esferas de influencia en el mundo. Se trata de una lucha despiadada por el control de los recursos y la reproducción del capital, no por la emancipación de los trabajadores.
LAS LECCIONES DE LA HISTORIA: IMPERIALISMO Y REVOLUCIÓN
Lo que desde la perspectiva histórica sí se puede afirmar categóricamente es que las luchas entre potencias imperialistas han sido también, en algunos casos, una oportunidad para la clase trabajadora. Las crisis generadas por estas rivalidades han debilitado a los sistemas capitalistas, abriendo puertas y oportunidades para movimientos revolucionarios. Pero es importante destacar que estas oportunidades solo se han materializado cuando las clases trabajadoras han estado organizadas y preparadas para la acción. El ejemplo más claro de ello fue la Revolución Rusa de 1917, que aprovechó las tensiones generadas por la Primera Guerra Mundial para derrocar a la monarquía de los zares y establecer el primer Estado socialista del mundo.
Sin embargo, esos momentos de crisis no garantizan per se y de forma automática la irrupción repentina de cambios revolucionarios. Para que ello se produzca es necesario que se den una serie de requisitos: que la clase trabajadora se encuentre fuertemente organizada y que, además, sea plenamente consciente de su propia capacidad para cambiar el sistema. Las crisis en sí conducen a una reconfiguración del poder capitalista, pero no a su eliminación. El capitalismo ha demostrado ser capaz de sobrevivir a grandes crisis y guerras, reinventándose para mantener su control sobre la producción y la distribución de la riqueza.
En el caso de la multipolaridad actual, los conflictos entre potencias como Estados Unidos, China y Rusia pueden generar una intensa inestabilidad mundial, pero si no existen movimientos revolucionarios bien organizados y con conciencia no solo de clase, sino también de cuáles deben ser sus objetivos, es poco probable que se puedan producir significativos avances hacia la implantación de una sociedad socialista.
EL FALSO CAMINO DE LA DESDOLARIZACIÓN.
Otro aspecto que algunos defensores de los BRICS+ suelen citar en su glosario argumental es el relacionado con el fenómeno de la desdolarización. Es decir, el proceso mediante el cual algunos países tratan de reducir su dependencia del dólar estadounidense como moneda de referencia en el comercio internacional. La lógica que se sitúa detrás de esta idea es que al debilitarse el poder del dólar también se debilita la hegemonía de Estados Unidos, facilitando el surgimiento de un nuevo orden económico más justo.
Sin embargo, un eventual cambio en la moneda de referencia mundial no representa una verdadera solución al problema estructural del capitalismo. La hegemonía del dólar es solo la expresión del dominio imperialista de los Estados Unidos, pero eliminar su control no cambia el hecho de que el sistema global continúe siendo capitalista. Parece obvio que países como China o Rusia podrían, igualmente, desear reemplazar el dólar por sus propias monedas, pero lo harán para fortalecer su poder económico dentro del sistema capitalista, no para transformarlo en otro con características socialistas.
Un ejemplo de los límites de este enfoque es Irán. Este país, asfixiado por las sanciones económicas de Estados Unidos, ha encontrado en el grupo de los BRICS+ una posible salida para diversificar sus alianzas y aliviar su crisis económica. Sin embargo, esto no significa que Irán por ello se encuentre más cerca del socialismo. De hecho, el Gobierno iraní utiliza los recursos que obtiene a través de estas alianzas para reprimir a su propia clase trabajadora y mantener un sistema capitalista autoritario. En un todavía recientísimo pasado, sus teocráticos dirigentes no dudaron en acabar con la vida de miles de comunistas que se oponían a la explotación ejercida por ese mismo capitalismo autoritario.
EL ÚNICO CAMINO HACIA EL SOCIALISMO: LA ORGANIZACIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA
El principal error en la visión de que la multipolaridad o los BRICS+ podría facilitar un tránsito hacia el socialismo es que ignora el papel central de la clase trabajadora en cualquier cambio revolucionario. Marx y Lenin dejaron claro, basándose en un estudio empírico de la realidad social, que la única clase capaz de derrocar al capitalismo y construir una sociedad socialista es la clase trabajadora organizada. Los cambios en las relaciones internacionales, por sí solos, no nos traerán esas necesarias transformaciones. Lo que se necesita para que ello sea posible es un movimiento consciente, organizado y decidido.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reportado que más del 90% de los empleos en las economías desarrolladas son asalariados. Ello significa que existe un potencial gigantesco para la organización de la clase trabajadora. Sin embargo, para que este potencial se pueda convertir en una realidad tangible es imprescindible un esfuerzo consciente para aumentar la conciencia de clase y fortalecer las organizaciones revolucionarias y sindicales en todo el mundo.
DESVIANDO LA ATENCIÓN DEL VERDADERO OBJETIVO
La multipolaridad y los BRICS+, pues, no pueden considerarse el camino de rosas que nos podría conducir al socialismo. Aunque estos fenómenos pueden ofrecer cierta resistencia al imperialismo occidental, no atacan ni de lejos la raíz del problema: el sistema capitalista global.
Los comunistas y los revolucionarios, realmente interesados por cambiar las bases sobre las que se asienta este sistema económico, no deberían dejarse engatusar por las promesas de las élites capitalistas de otros países. El verdadero poder para cambiar nuestro planeta reside en la clase trabajadora, que debe organizarse y estar presta para luchar por su propia emancipación.
(*) Manuel Medina es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esa misma materia
VÍDEO: PUTIN A CLINTON: "¿BILL, ¿PODRÁ RUSIA ENTRAR EN LA OTAN?"











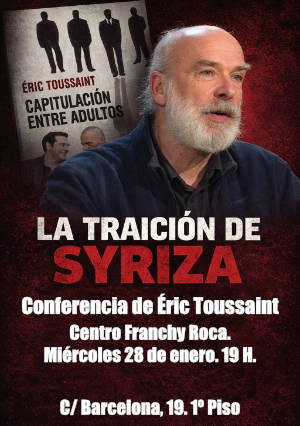

















Chorche | Miércoles, 09 de Octubre de 2024 a las 15:10:36 horas
CUBA SE NOS VA A LOS BRICS, ¿o mejor decir que el bloqueo capitalista la ha obligado?. (Como a Julián Assange para ser libre le ha obligado a declararse culpable) Por ahora va ganando todas las batallas el capital; pero aún no ha ganado la guerra.
Es preciso que los pueblos despierten y se curen del síndrome de Estocolmo para que empecemos a ganar las batallas nosotros.
CUBA pide oficialmente su adhesión a los BRICS.
Cuba ha dado un paso importante en su integración a la economía global. El país caribeño ha solicitado formalmente unirse al grupo de los BRICS como país socio. Esta decisión se produce en un contexto donde los BRICS se han consolidado como una alternativa al G7 y representan una porción mayoritaria de la economía mundial.
La incorporación a los BRICS podría traer beneficios significativos para la isla. Cuba tendría así acceso a nuevos mercados, oportunidades de inversión y cooperación. Esta decisión refleja la búsqueda de Cuba por fortalecer sus relaciones internacionales y diversificar su economía.
Accede para votar (0) (0) Accede para responder