
FELIPE GONZÁLEZ DIAGNOSTICA LA “AUTODESTRUCCIÓN NACIONAL", SENTADO SOBRE EL INCENDIO QUE ÉL MISMO PRENDIÓ
El expresidente lamenta el incendio político sin mencionar el bidón de gasolina que durante decadas estuvo manejando
González asegura que España sufre una pulsión autodestructiva, pero evita mencionar que el modelo político y económico que él defendió dejó las bases del malestar actual. Su llamamiento a la concordia suena como pedir silencio en un edificio que él mismo encendió.
POR ALFIL PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
En un acto cargado de simbolismo generacional y político, Felipe González volvió a ocupar el centro de la escena pública ![[Img #88344]](https://canarias-semanal.org/upload/images/12_2025/4587_8031_alfil.jpg) durante el homenaje celebrado en el Senado al expresidente aragonés Javier Lambán, fallecido recientemente.
durante el homenaje celebrado en el Senado al expresidente aragonés Javier Lambán, fallecido recientemente.
Arropado por figuras históricas del viejo aparato socialista —Alfonso Guerra, Cándido Méndez, Javier Fernández— y acompañado también por dirigentes del actual bloque ultraconservador como Alberto Núñez Feijóo, González aprovechó la ocasión para ofrecer una radiografía del país que, inevitablemente, hablaba tanto de España como de sí mismo.
Desde la tribuna del hemiciclo antiguo, y ante una audiencia nutrida de veteranísimos del vigente Régimen del 78, lanzó su ya célebre advertencia sobre la supuesta “intención autodestructiva” que anida en el corazón de los españoles cada 40 años, denunció también la “polarización que viene de arriba abajo” y reclamó una improbable “tregua de insultos” y la recuperación de los viejos “amores entre hermanos". (PSOE y PP)
Sus palabras, lejos de disiparse como mera anécdota retórica, condensaron la nostalgia, los temores y las contradicciones de un tiempo político que se descompone a ojos vista.
La escena ya es de por sí reveladora: el viejo guardián del Régimen del social-liberalismo español sube al atril, mira al país como quien mira una vajilla rota y sentencia, ceremonioso, que “cada 40 años los españoles queremos tirarlo todo por la borda”.
Podría haber dicho perfectamente que “después de 40 años, mis consensos han comenzado a resquebrajarse estrepitosamente”, pero eligió mantener la tradición histórica: o sea, convertir los problemas de las élites en supuestas patologías nacionales. Lo cual, viniendo de uno de los arquitectos del oligopolio económico y mediático del 78, tiene un mucho de ironía macabra.
González insistió en que la polarización “viene de arriba abajo”. Qué frase tan curiosa en boca de quien se pasó décadas gobernando desde ese “arriba”, sin permitir que ni una brizna de algo viniera desde “abajo”. Salvo la obediencia, claro.
Quizás la frase sea una confesión encubierta, una suerte de lapsus honesto del subconsciente felipista: reconocerse como parte de un arriba que fabricó desigualdad, precariedad, reconversiones salvajes y privatizaciones que hoy continúan marcando la vida de millones de españoles. Polarización, sí, pero no por insultos: por relaciones de clase.
Y llega entonces su escándalo selectivo: la vicepresidenta María Jesús Montero dice que los presupuestos dependen de Puigdemont. González alarmadísimo se echa mano a su blanca cabellera, como si durante su Gobierno los presupuestos no hubieran dependido de las verticales órdenes de Bruselas, del FMI y de los mercados financieros, de quienes siempre presumió ser un alumno ejemplar. Si el actual problema es que las cuentas dependen ahora, coyunturalmente, de un actor político, Puigdemont, el problema de antaño era de mayor envergadura, pues entonces dependían estructuralmente, como por otra lado continúa sucediendo, de unos poderes económicos transnacionales, ante los que él se inclinó sin ninguna clase de titubeos.
El homenaje al desaparecido Lambán funcionó en su discurso como una suerte de escenario sentimental para tratar de reforzar su tesis sobre la Transición que, según él, ahora “ha dejado de estar de moda”.
Claro que no lo está: no se trata de una moda, sino de un agotamiento histórico, estudiado hasta la extenuación por historiadores y variopintos autores críticos, que han explicado con claridad meridiana que se trató de una transición controlada por las élites económicas del franquismo y ejecutada disciplinadamente por un PSOE que previamente había renunciado a dejar paso a cualquier tipo de horizonte socialista real. Que ahora González reduzca esa crítica a simples “modas” pone de manifiesto más su incapacidad para leer el presente, que la solidez de sus presentes valoraciones críticas.
Su propuesta estrella —“un mes sin insultos”— podría tener incluso un encanto naïf si no fuera porque procede del personaje que convirtió la política en un campo de descalificación permanente contra la izquierda real y contra cualquier tipo de disidencia sindical que cuestionara mínimamente al sistema capitalista. González ahora pide "civismo" como quien reclama silencio en un edificio que él mismo contribuyó a incendiar.
El momento más significativo de su intervención en el acto referido no tuvo que ver, sin embargo, con su tono paternalista, ni con su diagnóstico pseudo-histórico, sino con su lamento final: “la esperanza ha desaparecido”, aseguró lacrimógeno. Una frase que casi podría sonar a una autocrítica involuntaria, si no fuera porque Felipe González jamás ha realizado a lo largo de su vida ese tipo de ejercicio.
Que se atreva a decir a estas alturas que “ha desaparecido la esperanza" tiene la misma trágica gracia que escuchar a un pirómano lamentarse del olor a quemado. Fue precisamente él y su proyecto político los que clausuraron los horizontes de transformación y esperanza que terminaron convirtiendo a la socialdemocracia española en una oficina de gestión del capitalismo, en la que quedó institucionalizada la resignación como cultura política de este país.
Pero González en su intervencion no habló del futuro ni del presente: habló del mundo que él había ayudado a construir y que ahora se está cayendo a trozos. La nostalgia que transmitió en el acto no fue por Lambán, ni siquiera por la Transición. Fue por aquella época en la que el mismo y sus élites imponían consensos sin discusión.
Ahora, cuando ese monopolio se tambalea, González lo llama “autodestrucción”. Pero se trata de un truco de vieja data. Ya desde los tiempos de "Su Excelencia el Generalísimo" se echaba oportunamente mano al anuncio de la hecatombe como argumento de persuasión para lograr que el terror cundiera entre el personal.
Sin embargo, lo verdaderamente “autodestructivo” no es que el país desee sacudirse de los tutelajes de hombres providenciales, sino que aquellos quienes lo gobernaron durante décadas pretendan seguir imponiendo lecturas caducas, diagnósticos falsos y un paternalismo que ya pocos son los que compran.
Si hay algo que España está destruyendo, no es a sí misma, sino al edificio ideológico que tan laboriosamente construyó el felipismo.
POR ALFIL PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
En un acto cargado de simbolismo generacional y político, Felipe González volvió a ocupar el centro de la escena pública ![[Img #88344]](https://canarias-semanal.org/upload/images/12_2025/4587_8031_alfil.jpg) durante el homenaje celebrado en el Senado al expresidente aragonés Javier Lambán, fallecido recientemente.
durante el homenaje celebrado en el Senado al expresidente aragonés Javier Lambán, fallecido recientemente.
Arropado por figuras históricas del viejo aparato socialista —Alfonso Guerra, Cándido Méndez, Javier Fernández— y acompañado también por dirigentes del actual bloque ultraconservador como Alberto Núñez Feijóo, González aprovechó la ocasión para ofrecer una radiografía del país que, inevitablemente, hablaba tanto de España como de sí mismo.
Desde la tribuna del hemiciclo antiguo, y ante una audiencia nutrida de veteranísimos del vigente Régimen del 78, lanzó su ya célebre advertencia sobre la supuesta “intención autodestructiva” que anida en el corazón de los españoles cada 40 años, denunció también la “polarización que viene de arriba abajo” y reclamó una improbable “tregua de insultos” y la recuperación de los viejos “amores entre hermanos". (PSOE y PP)
Sus palabras, lejos de disiparse como mera anécdota retórica, condensaron la nostalgia, los temores y las contradicciones de un tiempo político que se descompone a ojos vista.
La escena ya es de por sí reveladora: el viejo guardián del Régimen del social-liberalismo español sube al atril, mira al país como quien mira una vajilla rota y sentencia, ceremonioso, que “cada 40 años los españoles queremos tirarlo todo por la borda”.
Podría haber dicho perfectamente que “después de 40 años, mis consensos han comenzado a resquebrajarse estrepitosamente”, pero eligió mantener la tradición histórica: o sea, convertir los problemas de las élites en supuestas patologías nacionales. Lo cual, viniendo de uno de los arquitectos del oligopolio económico y mediático del 78, tiene un mucho de ironía macabra.
González insistió en que la polarización “viene de arriba abajo”. Qué frase tan curiosa en boca de quien se pasó décadas gobernando desde ese “arriba”, sin permitir que ni una brizna de algo viniera desde “abajo”. Salvo la obediencia, claro.
Quizás la frase sea una confesión encubierta, una suerte de lapsus honesto del subconsciente felipista: reconocerse como parte de un arriba que fabricó desigualdad, precariedad, reconversiones salvajes y privatizaciones que hoy continúan marcando la vida de millones de españoles. Polarización, sí, pero no por insultos: por relaciones de clase.
Y llega entonces su escándalo selectivo: la vicepresidenta María Jesús Montero dice que los presupuestos dependen de Puigdemont. González alarmadísimo se echa mano a su blanca cabellera, como si durante su Gobierno los presupuestos no hubieran dependido de las verticales órdenes de Bruselas, del FMI y de los mercados financieros, de quienes siempre presumió ser un alumno ejemplar. Si el actual problema es que las cuentas dependen ahora, coyunturalmente, de un actor político, Puigdemont, el problema de antaño era de mayor envergadura, pues entonces dependían estructuralmente, como por otra lado continúa sucediendo, de unos poderes económicos transnacionales, ante los que él se inclinó sin ninguna clase de titubeos.
El homenaje al desaparecido Lambán funcionó en su discurso como una suerte de escenario sentimental para tratar de reforzar su tesis sobre la Transición que, según él, ahora “ha dejado de estar de moda”.
Claro que no lo está: no se trata de una moda, sino de un agotamiento histórico, estudiado hasta la extenuación por historiadores y variopintos autores críticos, que han explicado con claridad meridiana que se trató de una transición controlada por las élites económicas del franquismo y ejecutada disciplinadamente por un PSOE que previamente había renunciado a dejar paso a cualquier tipo de horizonte socialista real. Que ahora González reduzca esa crítica a simples “modas” pone de manifiesto más su incapacidad para leer el presente, que la solidez de sus presentes valoraciones críticas.
Su propuesta estrella —“un mes sin insultos”— podría tener incluso un encanto naïf si no fuera porque procede del personaje que convirtió la política en un campo de descalificación permanente contra la izquierda real y contra cualquier tipo de disidencia sindical que cuestionara mínimamente al sistema capitalista. González ahora pide "civismo" como quien reclama silencio en un edificio que él mismo contribuyó a incendiar.
El momento más significativo de su intervención en el acto referido no tuvo que ver, sin embargo, con su tono paternalista, ni con su diagnóstico pseudo-histórico, sino con su lamento final: “la esperanza ha desaparecido”, aseguró lacrimógeno. Una frase que casi podría sonar a una autocrítica involuntaria, si no fuera porque Felipe González jamás ha realizado a lo largo de su vida ese tipo de ejercicio.
Que se atreva a decir a estas alturas que “ha desaparecido la esperanza" tiene la misma trágica gracia que escuchar a un pirómano lamentarse del olor a quemado. Fue precisamente él y su proyecto político los que clausuraron los horizontes de transformación y esperanza que terminaron convirtiendo a la socialdemocracia española en una oficina de gestión del capitalismo, en la que quedó institucionalizada la resignación como cultura política de este país.
Pero González en su intervencion no habló del futuro ni del presente: habló del mundo que él había ayudado a construir y que ahora se está cayendo a trozos. La nostalgia que transmitió en el acto no fue por Lambán, ni siquiera por la Transición. Fue por aquella época en la que el mismo y sus élites imponían consensos sin discusión.
Ahora, cuando ese monopolio se tambalea, González lo llama “autodestrucción”. Pero se trata de un truco de vieja data. Ya desde los tiempos de "Su Excelencia el Generalísimo" se echaba oportunamente mano al anuncio de la hecatombe como argumento de persuasión para lograr que el terror cundiera entre el personal.
Sin embargo, lo verdaderamente “autodestructivo” no es que el país desee sacudirse de los tutelajes de hombres providenciales, sino que aquellos quienes lo gobernaron durante décadas pretendan seguir imponiendo lecturas caducas, diagnósticos falsos y un paternalismo que ya pocos son los que compran.
Si hay algo que España está destruyendo, no es a sí misma, sino al edificio ideológico que tan laboriosamente construyó el felipismo.

















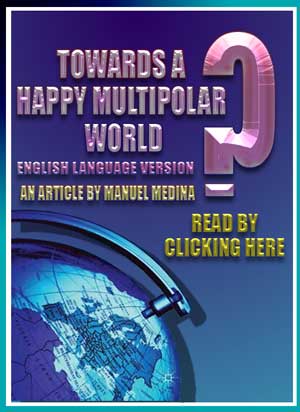

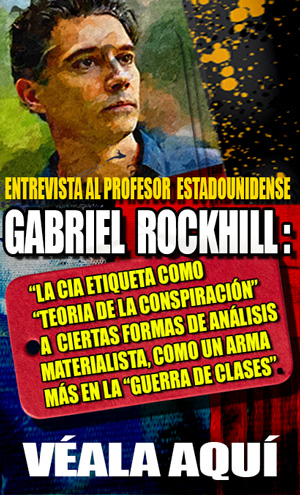







Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.161