
RELATOS: "ENTRE LA LEALTAD Y EL MENDRUGO" (SONORIZADO)
Una incierta elección.
En 1945 el Régimen español hacía seis años que había ganado la Guerra Civil, pero había transcurrido tan solo uno desde su derrota política de la II Guerra Mundial. Tanto uno como otro conflicto bélico convirtieron a España en un país devastado en términos económicos, sociales y humanos. La infraestructura, la industria y la agricultura sufrieron tales daños que arrastraron a la sociedad española a una escasez de alimentos tan grave que posiblemente careciera de precedentes similares en el curso de los 100 años precedentes. Es en este contexto histórico, y cumpliendo una pena en una prisión española, dónde nuestro colaborador M. Relti ubica al personaje objeto de su relato, al que sitúa ante una incierta encrucijada, similar a la que se encontraron durante aquellos dramáticos años millones de españoles. Unos pocos afrontaron el reto. Otros, en cambio, sucumbieron.
Por M. RELTI PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
Unos pocos presos recibían de sus familiares más próximos nutridos paquetes repletos de provisiones. Chorizos, pan de molde o algunas frutas intencionadamente verdes para que pudieran madurar con el tiempo, a las que se agregaba alguna barra de chocolate.
Pero yo nunca recibí nada. También es verdad que yo no tenía a nadie en la calle que lo pudiera hacer. La policía me había detenido en una ciudad que apenas conocía. Además, yo era un apestado, un preso político con el que nadie deseaba que lo relacionaran. De manera que tuve que acostumbrarme a la comida, tan escasa como inmunda, que nos servían cada día nuestros carceleros a la hora del almuerzo.
La sensación de encontrarme siempre al borde del hambre hizo que la comida se convirtiera para mí en una obsesiva pesadilla. Ver cómo otro preso se echaba a la boca un trozo de mendrugo mientras nos encontrábamos en el patio me suscitaba ansiedad y un profundo desasosiego. La sola visión de algún tipo de comida que me fuera inasequible provocaba que los más próximos a mí pudieran escuchar la sinfonía dolorida que entonaban los armoniosos movimientos de mis tripas.
Hoy, escuchar a mis nietas quejarse de que están pasando hambre cuando hacen dietas para mantener la línea me provoca un descojono compulsivo. Al comprobar mi reacción, me miran desconcertadas sin llegar a entender de qué me río. Pero la cuestión es que mis nietas no tienen la menor idea de lo que es el hambre.
Tener hambre es algo similar a unos zapatos con las suelas agujereadas. Cuando los agujeros de las suelas evidencian que eres tan pobre que ni siquiera puedes pagarte un zapatero que te las remiende, te acompaña siempre la sensación de que todo el mundo, aunque nadie pueda ver esos agujeros, sabe que eres un indigente al que los calcetines le rozan el pavimento mientras camina. En cambio, cuando los agujeros de las suelas son tan solo el resultado de tus descuidos domésticos, ni reparas en ello. El hambre verdadera no solo te tortura las tripas, sino también el alma. En algo parecido consiste la diferencia entre las dietas de mis nietas y el hambre que yo pasé en prisión durante los duros años de la postguerra española.
Como si de una obra de arte se tratara, me había quedado absorto ante la imagen de aquel mendrugo negro, salteado de betas amarillentas. La textura no obedecía a que sus migas estuvieran mezcladas con pasas. Su feo pigmento era el natural testimonio del tiempo que había transcurrido desde el lejano día en el que el panadero lo había amasado.
Pero la cuestión era que se trataba de un pan ajeno que, por mucho que deseara, no era mío. Era de uno de mis compañeros de celda, que confiaba tanto en mí que ni siquiera me ocultaba el lugar donde lo escondía.
![[Img #74572]](https://canarias-semanal.org/upload/images/03_2023/7503_mendru.jpg)
Aquella noche al compañero se lo habían llevado a la destartalada enfermería de la prisión porque, repentinamente, sufrió un intenso dolor en la cintura. Posiblemente no se trataba de nada grave. Un cólico nefrítico o una apendicitis, quizás.
Yo sabía que él escondía los restos de la comida que le enviaba su familia en una especie de pequeño hatillo de tela que, cada noche, aprovechando sigilosamente la oscuridad de la celda, escondía tras un azulejo desprendido de la pared más próxima a su litera. En aquel hatillo no solo guardaba los mendrugos, duros como piedras, que luego roía sin apenas hacer ruido, sino también los mohosos cuadraditos sobrantes de alguna tableta de chocolate, alguna que otra nuez y pequeños trozos de un queso duro pero con un aroma capaz de romperme el alma.
Mi litera se encontraba justo encima de la suya. Una vez que nos cortaban la luz, la celda se convertía en algo tan densamente oscuro que ni siquiera era posible adivinar nada de lo que allí dentro se encontraba. Pero los efectos psicológicos causados por mi inanición habían hecho que conociera palmo a palmo, y sin posibles errores, toda la geografía que me podría conducir hasta aquel ladrillo despendolado que, como si de un fortín se tratara, servía para defender de los hambrientos unos manjares más imaginados que reales.
Deslicé el brazo hacia abajo, extraje el ladrillo y me hice con el hatillo de tela. Tuve la sensación de que los catorce ojos de los otros siete que compartían conmigo la celda se encontraban escrutando acusadores cuáles estaban siendo mis movimientos.
Aunque algunos de ellos roncaban yo estaba convencido de que lo estaban simulando para sorprenderme en mi fechoría. Desaté cuidadosamente el envoltorio de tela y, aunque por la densa negrura de la oscuridad no podía ver nada, me pareció estar contemplando un desbordante cuerno de manjares. Metí las narices en el atillo y aspiré una y otra vez, una y otra vez, hasta lograr emborrachar a todas y cada una de mis neuronas olfatorias.
Con la uña de mi meñique rasguñé levemente la dura superficie del mendrugo, me eché a la boca las minúsculas migajas resultantes, cerré el envoltorio de tela y lo devolví lentamente al escondrijo de mi compañero de celda.
Una vez concluida la operación, me fundí de nuevo en la almohada, sintiendo la saciedad complaciente y satisfecha de haber participado en un pantagruélico banquete. Pero, sobre todo, sintiendo el orgullo infinito de no haber traicionado a un amigo.
Por M. RELTI PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-
Unos pocos presos recibían de sus familiares más próximos nutridos paquetes repletos de provisiones. Chorizos, pan de molde o algunas frutas intencionadamente verdes para que pudieran madurar con el tiempo, a las que se agregaba alguna barra de chocolate.
Pero yo nunca recibí nada. También es verdad que yo no tenía a nadie en la calle que lo pudiera hacer. La policía me había detenido en una ciudad que apenas conocía. Además, yo era un apestado, un preso político con el que nadie deseaba que lo relacionaran. De manera que tuve que acostumbrarme a la comida, tan escasa como inmunda, que nos servían cada día nuestros carceleros a la hora del almuerzo.
La sensación de encontrarme siempre al borde del hambre hizo que la comida se convirtiera para mí en una obsesiva pesadilla. Ver cómo otro preso se echaba a la boca un trozo de mendrugo mientras nos encontrábamos en el patio me suscitaba ansiedad y un profundo desasosiego. La sola visión de algún tipo de comida que me fuera inasequible provocaba que los más próximos a mí pudieran escuchar la sinfonía dolorida que entonaban los armoniosos movimientos de mis tripas.
Hoy, escuchar a mis nietas quejarse de que están pasando hambre cuando hacen dietas para mantener la línea me provoca un descojono compulsivo. Al comprobar mi reacción, me miran desconcertadas sin llegar a entender de qué me río. Pero la cuestión es que mis nietas no tienen la menor idea de lo que es el hambre.
Tener hambre es algo similar a unos zapatos con las suelas agujereadas. Cuando los agujeros de las suelas evidencian que eres tan pobre que ni siquiera puedes pagarte un zapatero que te las remiende, te acompaña siempre la sensación de que todo el mundo, aunque nadie pueda ver esos agujeros, sabe que eres un indigente al que los calcetines le rozan el pavimento mientras camina. En cambio, cuando los agujeros de las suelas son tan solo el resultado de tus descuidos domésticos, ni reparas en ello. El hambre verdadera no solo te tortura las tripas, sino también el alma. En algo parecido consiste la diferencia entre las dietas de mis nietas y el hambre que yo pasé en prisión durante los duros años de la postguerra española.
Como si de una obra de arte se tratara, me había quedado absorto ante la imagen de aquel mendrugo negro, salteado de betas amarillentas. La textura no obedecía a que sus migas estuvieran mezcladas con pasas. Su feo pigmento era el natural testimonio del tiempo que había transcurrido desde el lejano día en el que el panadero lo había amasado.
Pero la cuestión era que se trataba de un pan ajeno que, por mucho que deseara, no era mío. Era de uno de mis compañeros de celda, que confiaba tanto en mí que ni siquiera me ocultaba el lugar donde lo escondía.
![[Img #74572]](https://canarias-semanal.org/upload/images/03_2023/7503_mendru.jpg)
Aquella noche al compañero se lo habían llevado a la destartalada enfermería de la prisión porque, repentinamente, sufrió un intenso dolor en la cintura. Posiblemente no se trataba de nada grave. Un cólico nefrítico o una apendicitis, quizás.
Yo sabía que él escondía los restos de la comida que le enviaba su familia en una especie de pequeño hatillo de tela que, cada noche, aprovechando sigilosamente la oscuridad de la celda, escondía tras un azulejo desprendido de la pared más próxima a su litera. En aquel hatillo no solo guardaba los mendrugos, duros como piedras, que luego roía sin apenas hacer ruido, sino también los mohosos cuadraditos sobrantes de alguna tableta de chocolate, alguna que otra nuez y pequeños trozos de un queso duro pero con un aroma capaz de romperme el alma.
Mi litera se encontraba justo encima de la suya. Una vez que nos cortaban la luz, la celda se convertía en algo tan densamente oscuro que ni siquiera era posible adivinar nada de lo que allí dentro se encontraba. Pero los efectos psicológicos causados por mi inanición habían hecho que conociera palmo a palmo, y sin posibles errores, toda la geografía que me podría conducir hasta aquel ladrillo despendolado que, como si de un fortín se tratara, servía para defender de los hambrientos unos manjares más imaginados que reales.
Deslicé el brazo hacia abajo, extraje el ladrillo y me hice con el hatillo de tela. Tuve la sensación de que los catorce ojos de los otros siete que compartían conmigo la celda se encontraban escrutando acusadores cuáles estaban siendo mis movimientos.
Aunque algunos de ellos roncaban yo estaba convencido de que lo estaban simulando para sorprenderme en mi fechoría. Desaté cuidadosamente el envoltorio de tela y, aunque por la densa negrura de la oscuridad no podía ver nada, me pareció estar contemplando un desbordante cuerno de manjares. Metí las narices en el atillo y aspiré una y otra vez, una y otra vez, hasta lograr emborrachar a todas y cada una de mis neuronas olfatorias.
Con la uña de mi meñique rasguñé levemente la dura superficie del mendrugo, me eché a la boca las minúsculas migajas resultantes, cerré el envoltorio de tela y lo devolví lentamente al escondrijo de mi compañero de celda.
Una vez concluida la operación, me fundí de nuevo en la almohada, sintiendo la saciedad complaciente y satisfecha de haber participado en un pantagruélico banquete. Pero, sobre todo, sintiendo el orgullo infinito de no haber traicionado a un amigo.

















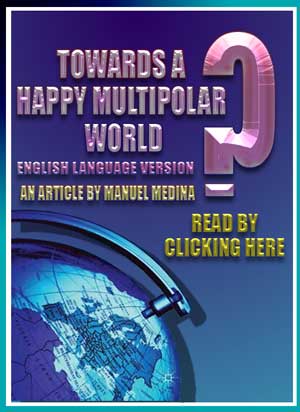

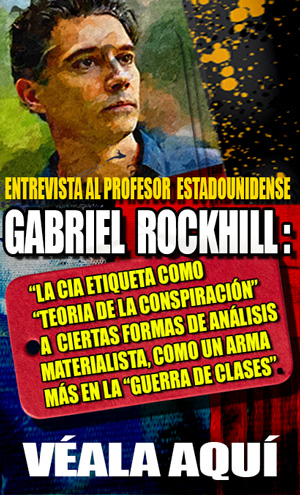







Josefina | Miércoles, 05 de Julio de 2023 a las 14:19:33 horas
Me encanta este cuento. ¡pone los pelos de punta!
Accede para votar (0) (0) Accede para responder