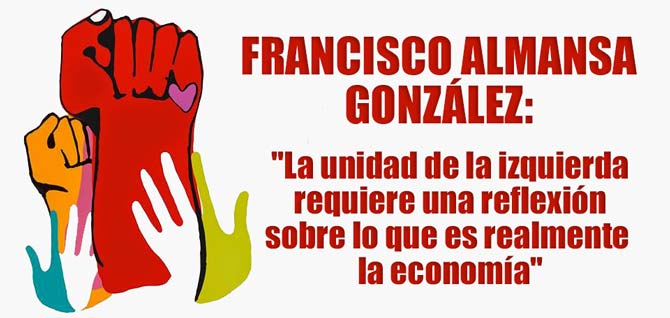
¿POR QUÉ NO SE UNE LA IZQUIERDA?
"Es fundamental desarrollar una ciencia para sustraernos de la dominación ideológica que padecemos"
Para abordar un tema que continúa resultando, qué duda cabe, polémico, es necesario comenzar por remontarnos - afirma Francisco Almansa González - al auténtico origen de la izquierda o aquello que promovió la unión de los trabajadores para construir un nuevo mundo; esto es: el pensamiento de Karl Marx. Y hablamos de su pensamiento porque lo que el filósofo alemán creó no fue otra cosa que una ciencia o, más bien, una ciencia social (...).
Por FRANCISCO ALMANSA GONZÁLEZ (*) PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Para abordar un tema que continúa resultando, qué duda cabe, polémico, es necesario comenzar por remontarnos al auténtico origen de la izquierda o aquello que promovió la unión de los trabajadores para construir un nuevo mundo; esto es: el pensamiento de Karl Marx. Y hablamos de su pensamiento porque lo que el filósofo alemán creó no fue otra cosa que una ciencia o, más bien, una ciencia social.
No obstante, cuando aquí hablamos de ciencia no lo hacemos considerándola, ni mucho menos, como la abstracción de una práctica, sino como algo íntimamente unido a ella. De hecho, en algunas ocasiones, estas elaboraciones teóricas que se abstraen de la práctica, con el tiempo quedan reducidas a lo que podríamos llamar una “moral de ocasión”. Así, desde el momento en el partimos de una práctica que carece de visión holística (o del todo social), juzgamos como “mal” aquello que se opone a dicha práctica, mientras que lo contrario queda establecido como “bien”, de tal manera que la ciencia es sustituida por una supuesta moral que, aparentemente, refuerza esta forma de actuación disociada de la teoría. En el caso que nos ocupa, es decir, el de la ciencia marxista, podemos decir que nos hemos “moralizado” en el peor sentido de la palabra, ya que es evidente que la izquierda, actualmente, se limita a hablar de “buenos” y “malos” en lugar de centrarse, como ciencia, en cómo arreglar la realidad social.
Por el contrario, podemos afirmar que la ciencia, en el momento en que se despoja de la moral, se convierte en un lenguaje propiamente utópico, es decir, aquel que define las posibilidades que se pueden cumplir y las que no. Lo que queremos decir es que una profundización en el objeto de lo que vendría a ser esta ciencia de la izquierda solo puede llegar a la conclusión de que se trata de la ciencia acerca del ser humano: la que nos permitiría conocernos como tales y, por tanto, como seres sociales, con el fin de elaborar una sociedad propiamente humana y acorde con la naturaleza. No obstante, debido a que no existe todavía tal ciencia, acabamos decantándonos únicamente por las consideraciones exclusivamente morales: acabar con las injusticias, mejorar la vida de la gente, etc.
En este sentido, uno de los mayores retos con que se encuentra en la actualidad el marxismo es que el hueco que provoca la pregunta acerca de qué somos está totalmente vacío. Esto supone un problema no solamente científico, sino también moral, que debe de ser necesariamente resuelto para avanzar en el camino de la revolución. Y decimos que también moral porque, en tanto no suplamos dicho vacío, este se completa con la moral dominante y, como consecuencia, no solo no solucionamos los problemas del mundo actual, sino que, a veces, incluso los empeoramos.
Debe tenerse en cuenta que una de las razones por las que el marxismo ha sido considerado como una ciencia es, precisamente, porque ha sido capaz de sustraerse de la moralidad de su tiempo. En el prólogo de El capital, Marx nos dice:
Unas palabras para evitar posibles interpretaciones falsas. A los capitalistas y propietarios de tierra no los he pintado de color de rosa. Pero aquí se habla de las personas sólo como personificación de categorías económicas, como portadores de determinadas relaciones e intereses de clase. Mi punto de vista, que enfoca el desarrollo de la formación económica de la sociedad como un proceso histórico-natural, puede menos que ningún otro hacer responsable al individuo de unas relaciones de las cuales socialmente es producto, aunque subjetivamente pueda estar muy por encima de ellas.
En este párrafo, bastante olvidado, Marx afirma que no tiene nada contra de los capitalistas como personas, sino contra las relaciones impuestas por el capital, en las cuales estos quedan reducidos a la condición de instrumentos al igual que los trabajadores. Es decir, el autor manifiesta la comprensión del hecho de que, si cualquiera de nosotros naciese en el seno de la clase explotadora, sería muy probable que actuásemos como cualquiera de sus miembros. No tener en cuenta esta importante apreciación nos hace derivar hacia un maniqueísmo barato que nos impide avanzar en la senda de la transformación social, puesto que nos aleja de la ciencia y nos introduce en el terreno de la ideología moral de nuestro tiempo.
Ahora bien, si efectivamente el marxismo es una ciencia, es obvio que tendríamos que clarificar, en primer lugar, cuáles son sus presupuestos, y para ello es necesario recordar que nos encontramos frente a una ciencia de la praxis. Gramsci nos decía que todo ser humano es un filósofo, en el sentido de que lo que aprendemos por la experiencia podemos aplicarlo a multitud de situaciones, lo cual no es otra cosa que la creación de una micro-teoría. Esto sucede, fundamentalmente, por el hecho de que nuestro lenguaje es universal, es decir, no limitado al aquí y al ahora, sino que nos permite trasmitir una experiencia para llevar a cabo multitud de realizaciones posibles. De esta manera, a través de la experiencia y de la universalidad de nuestro pensamiento-lenguaje, podemos decir que somos creadores de ciencias, por medio de las cuales avanzamos en la realización de nuevas posibilidades.
El problema se ha presentado, sin embargo, cuando el marxismo se ha despojado de su faceta teórica y se ha centrado exclusivamente en la praxis. Como consecuencia, esa praxis, abstraída de la teoría que la alimenta, debería dejar de denominarse como tal. En su lugar podríamos hablar únicamente de política, pues la práctica, ciega respecto a los fundamentos teóricos necesarios para la praxis social, ha devenido en mera política relativa a “medidas sociales”.
En un principio, la izquierda había considerado la política como un instrumento de la ciencia para transformar el mundo, pero no para mejorarlo de forma limitada y parcial. Sin embargo, desde el momento en el que los marxistas nos transformamos en seres eminentemente políticos, limitamos este campo de acción a lo inmediato o al corto plazo. Este nuevo enfoque derivó en el deseo de arreglar aspectos concretos y, por tanto, dispersos. Y la consecuencia ha sido que nos encontramos intentando arreglar, precisamente, aquello que queríamos cambiar. En este sentido, podemos afirmar que la izquierda ha olvidado el plano universal a partir del cual elaborar un proyecto (socialista, comunista...) que tenía que realizarse necesariamente.
Ahora bien, cualquier praxis social necesita inevitablemente de una economía. No obstante, en el sentido en el que hemos hablado anteriormente, la izquierda cae exclusivamente en el juego de la política, es decir, mejorar la vida de los trabajadores y ser, a su vez, más competitivos como país. Pero las leyes económicas con las que se persigue alcanzar dichos objetivos serán, necesariamente, aquellas que funcionan conforme a la revalorización permanente del capital. Esto nos conduce a un círculo vicioso: al querer arreglar este mundo lo volvemos, en realidad, más conservador, de manera que, dentro del capitalismo hegemónico en el que nos desenvolvemos (no el de la periferia, el cual concentra las miserias invisibles para su núcleo dominante), contribuimos a crear una serie de “beneficios” particulares para un mundo particular, a la vez que despojamos a la otra parte de los medios y recursos que necesitan de forma mucho más perentoria. Esta práctica política (que no praxis) se apoya en la que viene denominándose “ciencia económica”. Sin embargo, esta no es sino un conjunto de técnicas formalizadas para que, mediante la competencia, la propiedad capitalista pueda crecer ilimitadamente. Por tanto, es fundamental comprender que las “ciencias económicas” no son realmente ciencias, máxime cuando estas tienen unos efectos prácticos que impiden el salto cualitativo necesario para la superación del capitalismo, pues la experiencia nos ha demostrado que cuantas más “conquistas sociales” alcanzamos, más conquistados somos por el sistema.
Por otro lado, es fundamental recordar que el denominado Estado del Bienestar no surgió de la buena voluntad de los partidos dominantes o de la autodenominada izquierda aliada de los anteriores para alcanzar este objetivo, sino de la presión externa (proveniente sobre todo del mundo socialista) y de la consecuente necesidad de “racionalización” del capitalismo para su supervivencia. Y es que, realmente, este sistema ha alcanzado su límite de estabilidad (siempre precario) con dicho Estado de Bienestar, mientras que en el primer capitalismo —el descrito por Marx—, al no contar con un Estado regulador, se exacerbaron las contradicciones entre capital y trabajo hasta el punto de conducir a la primera revolución socialista triunfante.
Todo sistema se desarrolla hasta encontrar su forma más plena, pero el capitalismo carece, precisamente, de dicha forma, dado que al ser su ley ‘crecimiento o desvalorización’, se ha convertido en un devorador de culturas y de naturaleza. De ahí que la guerra sea un componente esencial de esta “economía”. Igualmente, la exigencia permanente de evitar su desvalorización le lleva a promover y estimular de forma permanente un consumo ilimitado. De ahí que podamos concluir que hay muy poca Tierra para tanto capitalismo, ya que, finalmente, este debe apoderarse de lo que considera como “tierra de nadie” (en la actualidad, Ucrania, Siria, Libia y un largo etcétera). Es decir, toda aquella donde se localizan los recursos de los que precisa su insaciable voracidad.
En definitiva, la unidad de la izquierda requiere, fundamentalmente, de una reflexión acerca de lo que es realmente la economía. En una primera observación sobre ella, y al contrario de los que consideran que el libre mercado es la manifestación más clara de apertura, debemos señalar que una economía abierta es aquella en la que sus partes no compiten entre sí, sino que cada una apoya a las demás. De ahí que podamos encontrar economías de pequeño formato que, a pesar de su posible carácter autárquico o del escaso desarrollo de sus fuerzas productivas, no constituirían sistemas cerrados, sino que funcionarían de forma similar a como trabaja nuestro cuerpo, donde cada órgano afirma a los demás y permite la unidad del todo.
Por el contrario, una economía cerrada (y la capitalista lo es especialmente) supone esencialmente la competencia entre partes y, por tanto, la necesidad de crecimiento constante. Es lo que ya Marx reflejó en su fórmula D-M-D' (Dinero-Mercancía-Dinero). En estas condiciones, el dinero no es únicamente un sistema de cambio, sino el mismo fundamento del sistema por medio del interés, a través del cual el capitalista financiero sigue comprando el futuro de la humanidad (y eso a pesar de que hace ya siglos que algunos agudos observadores se alarmaron de que mediante el préstamo con interés se estuviera comprando y vendiendo el tiempo mismo).
Como consecuencia, es necesario reflexionar acerca de si la consecución de “mejoras sociales” mediante una economía cerrada es realmente una mejora social, en el sentido de que, a cambio, esquilmamos la naturaleza y a los pueblos desposeídos. Y puesto que esto es evidente desde hace ya bastante tiempo, debemos preguntarnos por qué, a pesar de todo, continuamos por este camino. A lo que respondemos que, principalmente, se debe a que la izquierda no ha desarrollado lo que denominaríamos Economía de la vida, es decir, la economía propia del socialismo o, más bien, del comunismo. La economía planificada de los países socialistas constituyó, en su momento, un enorme avance en este sentido, aunque con importantes limitaciones por el contexto de presión externa y el escaso tiempo habido para su desarrollo teórico y práctico. De manera que, hasta el momento, contamos únicamente con el embrión (valiosísimo, no cabe duda) de lo que debería ser la auténtica economía propia del ser humano.
Mientras tanto, sería importante que algunas conquistas sociales fuesen denominadas “conquistas sociales del capitalismo imperialista”, puesto que se han conseguido solo en determinados momentos y lugares del núcleo hegemónico del capitalismo, además de que han tenido consecuencias destructivas en múltiples aspectos. Han sido interesadas desde el momento en que han constituido concesiones con vistas a adaptar mejor al trabajador colectivo al propio sistema. Y el consumo desorbitado que han generado ciertas alzas de rentas no ha devastado únicamente elementos objetivos como la naturaleza o la cultura y recursos de otros pueblos, sino también subjetivos. Nunca ha existido, por ejemplo, un nivel de estrés como el que vivimos en la actualidad, reflejo de la distorsión de los ritmos naturales de nuestro cuerpo, así como de los propios del trabajo colectivo. Esta situación significa, entre otras muchas cuestiones, que los ritmos de reproducción social y los ritmos de reproducción de la naturaleza han entrado en un conflicto insoluble que no admite paliativos.
En definitiva, podemos concluir que la práctica ciega que permite los compromisos políticos y que carece de fundamento científico, tanto respecto a la economía como a la naturaleza social del ser humano, es la principal causa de la imposibilidad de unión. Para superar esta situación es imprescindible una investigación profunda en torno a lo que significa, precisamente, que seamos seres sociales, ya que la ausencia de un lenguaje marxista al respecto ha provocado que se adopte el dominante (es decir, el posmoderno). Para este, el ser humano ha quedado exento de identidad y, por tanto, convertido en cualquier cosa que interese a la clase dominante.
El marxismo, en sus orígenes, se propuso una ciencia de la totalidad o del trabajador colectivo, y planteó, por primera vez, lo que podríamos denominar una “teo-praxis”: unión de teoría y praxis por la que no cabe pensar si no se trabaja y no se puede trabajar si no se piensa. Esta conjunción abrió un abanico de posibilidades inexploradas que, en la actualidad, se ha sustituido por la afirmación posmoderna de que ‘todo es política’, es decir, luchas parciales dentro del sistema.
Es fundamental, por tanto, el desarrollo de una ciencia propia y, especialmente, de una economía que sea capaz de sustraernos de la total dominación ideológica que padecemos. Esta tiene su principal exponente en la teoría económica capitalista que fundamenta el pensamiento único actual: la revalorización permanente del capital como condición absoluta para la consecución de cualquier avance o conquista “social”.
![[Img #74318]](https://canarias-semanal.org/upload/images/02_2023/5280_6387_filosofo.jpg) (*) Francisco Almansa González. Filósofo y presidente de la asociación Aletheia (Córdoba).
(*) Francisco Almansa González. Filósofo y presidente de la asociación Aletheia (Córdoba).
Por FRANCISCO ALMANSA GONZÁLEZ (*) PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Para abordar un tema que continúa resultando, qué duda cabe, polémico, es necesario comenzar por remontarnos al auténtico origen de la izquierda o aquello que promovió la unión de los trabajadores para construir un nuevo mundo; esto es: el pensamiento de Karl Marx. Y hablamos de su pensamiento porque lo que el filósofo alemán creó no fue otra cosa que una ciencia o, más bien, una ciencia social.
No obstante, cuando aquí hablamos de ciencia no lo hacemos considerándola, ni mucho menos, como la abstracción de una práctica, sino como algo íntimamente unido a ella. De hecho, en algunas ocasiones, estas elaboraciones teóricas que se abstraen de la práctica, con el tiempo quedan reducidas a lo que podríamos llamar una “moral de ocasión”. Así, desde el momento en el partimos de una práctica que carece de visión holística (o del todo social), juzgamos como “mal” aquello que se opone a dicha práctica, mientras que lo contrario queda establecido como “bien”, de tal manera que la ciencia es sustituida por una supuesta moral que, aparentemente, refuerza esta forma de actuación disociada de la teoría. En el caso que nos ocupa, es decir, el de la ciencia marxista, podemos decir que nos hemos “moralizado” en el peor sentido de la palabra, ya que es evidente que la izquierda, actualmente, se limita a hablar de “buenos” y “malos” en lugar de centrarse, como ciencia, en cómo arreglar la realidad social.
Por el contrario, podemos afirmar que la ciencia, en el momento en que se despoja de la moral, se convierte en un lenguaje propiamente utópico, es decir, aquel que define las posibilidades que se pueden cumplir y las que no. Lo que queremos decir es que una profundización en el objeto de lo que vendría a ser esta ciencia de la izquierda solo puede llegar a la conclusión de que se trata de la ciencia acerca del ser humano: la que nos permitiría conocernos como tales y, por tanto, como seres sociales, con el fin de elaborar una sociedad propiamente humana y acorde con la naturaleza. No obstante, debido a que no existe todavía tal ciencia, acabamos decantándonos únicamente por las consideraciones exclusivamente morales: acabar con las injusticias, mejorar la vida de la gente, etc.
En este sentido, uno de los mayores retos con que se encuentra en la actualidad el marxismo es que el hueco que provoca la pregunta acerca de qué somos está totalmente vacío. Esto supone un problema no solamente científico, sino también moral, que debe de ser necesariamente resuelto para avanzar en el camino de la revolución. Y decimos que también moral porque, en tanto no suplamos dicho vacío, este se completa con la moral dominante y, como consecuencia, no solo no solucionamos los problemas del mundo actual, sino que, a veces, incluso los empeoramos.
Debe tenerse en cuenta que una de las razones por las que el marxismo ha sido considerado como una ciencia es, precisamente, porque ha sido capaz de sustraerse de la moralidad de su tiempo. En el prólogo de El capital, Marx nos dice:
Unas palabras para evitar posibles interpretaciones falsas. A los capitalistas y propietarios de tierra no los he pintado de color de rosa. Pero aquí se habla de las personas sólo como personificación de categorías económicas, como portadores de determinadas relaciones e intereses de clase. Mi punto de vista, que enfoca el desarrollo de la formación económica de la sociedad como un proceso histórico-natural, puede menos que ningún otro hacer responsable al individuo de unas relaciones de las cuales socialmente es producto, aunque subjetivamente pueda estar muy por encima de ellas.
En este párrafo, bastante olvidado, Marx afirma que no tiene nada contra de los capitalistas como personas, sino contra las relaciones impuestas por el capital, en las cuales estos quedan reducidos a la condición de instrumentos al igual que los trabajadores. Es decir, el autor manifiesta la comprensión del hecho de que, si cualquiera de nosotros naciese en el seno de la clase explotadora, sería muy probable que actuásemos como cualquiera de sus miembros. No tener en cuenta esta importante apreciación nos hace derivar hacia un maniqueísmo barato que nos impide avanzar en la senda de la transformación social, puesto que nos aleja de la ciencia y nos introduce en el terreno de la ideología moral de nuestro tiempo.
Ahora bien, si efectivamente el marxismo es una ciencia, es obvio que tendríamos que clarificar, en primer lugar, cuáles son sus presupuestos, y para ello es necesario recordar que nos encontramos frente a una ciencia de la praxis. Gramsci nos decía que todo ser humano es un filósofo, en el sentido de que lo que aprendemos por la experiencia podemos aplicarlo a multitud de situaciones, lo cual no es otra cosa que la creación de una micro-teoría. Esto sucede, fundamentalmente, por el hecho de que nuestro lenguaje es universal, es decir, no limitado al aquí y al ahora, sino que nos permite trasmitir una experiencia para llevar a cabo multitud de realizaciones posibles. De esta manera, a través de la experiencia y de la universalidad de nuestro pensamiento-lenguaje, podemos decir que somos creadores de ciencias, por medio de las cuales avanzamos en la realización de nuevas posibilidades.
El problema se ha presentado, sin embargo, cuando el marxismo se ha despojado de su faceta teórica y se ha centrado exclusivamente en la praxis. Como consecuencia, esa praxis, abstraída de la teoría que la alimenta, debería dejar de denominarse como tal. En su lugar podríamos hablar únicamente de política, pues la práctica, ciega respecto a los fundamentos teóricos necesarios para la praxis social, ha devenido en mera política relativa a “medidas sociales”.
En un principio, la izquierda había considerado la política como un instrumento de la ciencia para transformar el mundo, pero no para mejorarlo de forma limitada y parcial. Sin embargo, desde el momento en el que los marxistas nos transformamos en seres eminentemente políticos, limitamos este campo de acción a lo inmediato o al corto plazo. Este nuevo enfoque derivó en el deseo de arreglar aspectos concretos y, por tanto, dispersos. Y la consecuencia ha sido que nos encontramos intentando arreglar, precisamente, aquello que queríamos cambiar. En este sentido, podemos afirmar que la izquierda ha olvidado el plano universal a partir del cual elaborar un proyecto (socialista, comunista...) que tenía que realizarse necesariamente.
Ahora bien, cualquier praxis social necesita inevitablemente de una economía. No obstante, en el sentido en el que hemos hablado anteriormente, la izquierda cae exclusivamente en el juego de la política, es decir, mejorar la vida de los trabajadores y ser, a su vez, más competitivos como país. Pero las leyes económicas con las que se persigue alcanzar dichos objetivos serán, necesariamente, aquellas que funcionan conforme a la revalorización permanente del capital. Esto nos conduce a un círculo vicioso: al querer arreglar este mundo lo volvemos, en realidad, más conservador, de manera que, dentro del capitalismo hegemónico en el que nos desenvolvemos (no el de la periferia, el cual concentra las miserias invisibles para su núcleo dominante), contribuimos a crear una serie de “beneficios” particulares para un mundo particular, a la vez que despojamos a la otra parte de los medios y recursos que necesitan de forma mucho más perentoria. Esta práctica política (que no praxis) se apoya en la que viene denominándose “ciencia económica”. Sin embargo, esta no es sino un conjunto de técnicas formalizadas para que, mediante la competencia, la propiedad capitalista pueda crecer ilimitadamente. Por tanto, es fundamental comprender que las “ciencias económicas” no son realmente ciencias, máxime cuando estas tienen unos efectos prácticos que impiden el salto cualitativo necesario para la superación del capitalismo, pues la experiencia nos ha demostrado que cuantas más “conquistas sociales” alcanzamos, más conquistados somos por el sistema.
Por otro lado, es fundamental recordar que el denominado Estado del Bienestar no surgió de la buena voluntad de los partidos dominantes o de la autodenominada izquierda aliada de los anteriores para alcanzar este objetivo, sino de la presión externa (proveniente sobre todo del mundo socialista) y de la consecuente necesidad de “racionalización” del capitalismo para su supervivencia. Y es que, realmente, este sistema ha alcanzado su límite de estabilidad (siempre precario) con dicho Estado de Bienestar, mientras que en el primer capitalismo —el descrito por Marx—, al no contar con un Estado regulador, se exacerbaron las contradicciones entre capital y trabajo hasta el punto de conducir a la primera revolución socialista triunfante.
Todo sistema se desarrolla hasta encontrar su forma más plena, pero el capitalismo carece, precisamente, de dicha forma, dado que al ser su ley ‘crecimiento o desvalorización’, se ha convertido en un devorador de culturas y de naturaleza. De ahí que la guerra sea un componente esencial de esta “economía”. Igualmente, la exigencia permanente de evitar su desvalorización le lleva a promover y estimular de forma permanente un consumo ilimitado. De ahí que podamos concluir que hay muy poca Tierra para tanto capitalismo, ya que, finalmente, este debe apoderarse de lo que considera como “tierra de nadie” (en la actualidad, Ucrania, Siria, Libia y un largo etcétera). Es decir, toda aquella donde se localizan los recursos de los que precisa su insaciable voracidad.
En definitiva, la unidad de la izquierda requiere, fundamentalmente, de una reflexión acerca de lo que es realmente la economía. En una primera observación sobre ella, y al contrario de los que consideran que el libre mercado es la manifestación más clara de apertura, debemos señalar que una economía abierta es aquella en la que sus partes no compiten entre sí, sino que cada una apoya a las demás. De ahí que podamos encontrar economías de pequeño formato que, a pesar de su posible carácter autárquico o del escaso desarrollo de sus fuerzas productivas, no constituirían sistemas cerrados, sino que funcionarían de forma similar a como trabaja nuestro cuerpo, donde cada órgano afirma a los demás y permite la unidad del todo.
Por el contrario, una economía cerrada (y la capitalista lo es especialmente) supone esencialmente la competencia entre partes y, por tanto, la necesidad de crecimiento constante. Es lo que ya Marx reflejó en su fórmula D-M-D' (Dinero-Mercancía-Dinero). En estas condiciones, el dinero no es únicamente un sistema de cambio, sino el mismo fundamento del sistema por medio del interés, a través del cual el capitalista financiero sigue comprando el futuro de la humanidad (y eso a pesar de que hace ya siglos que algunos agudos observadores se alarmaron de que mediante el préstamo con interés se estuviera comprando y vendiendo el tiempo mismo).
Como consecuencia, es necesario reflexionar acerca de si la consecución de “mejoras sociales” mediante una economía cerrada es realmente una mejora social, en el sentido de que, a cambio, esquilmamos la naturaleza y a los pueblos desposeídos. Y puesto que esto es evidente desde hace ya bastante tiempo, debemos preguntarnos por qué, a pesar de todo, continuamos por este camino. A lo que respondemos que, principalmente, se debe a que la izquierda no ha desarrollado lo que denominaríamos Economía de la vida, es decir, la economía propia del socialismo o, más bien, del comunismo. La economía planificada de los países socialistas constituyó, en su momento, un enorme avance en este sentido, aunque con importantes limitaciones por el contexto de presión externa y el escaso tiempo habido para su desarrollo teórico y práctico. De manera que, hasta el momento, contamos únicamente con el embrión (valiosísimo, no cabe duda) de lo que debería ser la auténtica economía propia del ser humano.
Mientras tanto, sería importante que algunas conquistas sociales fuesen denominadas “conquistas sociales del capitalismo imperialista”, puesto que se han conseguido solo en determinados momentos y lugares del núcleo hegemónico del capitalismo, además de que han tenido consecuencias destructivas en múltiples aspectos. Han sido interesadas desde el momento en que han constituido concesiones con vistas a adaptar mejor al trabajador colectivo al propio sistema. Y el consumo desorbitado que han generado ciertas alzas de rentas no ha devastado únicamente elementos objetivos como la naturaleza o la cultura y recursos de otros pueblos, sino también subjetivos. Nunca ha existido, por ejemplo, un nivel de estrés como el que vivimos en la actualidad, reflejo de la distorsión de los ritmos naturales de nuestro cuerpo, así como de los propios del trabajo colectivo. Esta situación significa, entre otras muchas cuestiones, que los ritmos de reproducción social y los ritmos de reproducción de la naturaleza han entrado en un conflicto insoluble que no admite paliativos.
En definitiva, podemos concluir que la práctica ciega que permite los compromisos políticos y que carece de fundamento científico, tanto respecto a la economía como a la naturaleza social del ser humano, es la principal causa de la imposibilidad de unión. Para superar esta situación es imprescindible una investigación profunda en torno a lo que significa, precisamente, que seamos seres sociales, ya que la ausencia de un lenguaje marxista al respecto ha provocado que se adopte el dominante (es decir, el posmoderno). Para este, el ser humano ha quedado exento de identidad y, por tanto, convertido en cualquier cosa que interese a la clase dominante.
El marxismo, en sus orígenes, se propuso una ciencia de la totalidad o del trabajador colectivo, y planteó, por primera vez, lo que podríamos denominar una “teo-praxis”: unión de teoría y praxis por la que no cabe pensar si no se trabaja y no se puede trabajar si no se piensa. Esta conjunción abrió un abanico de posibilidades inexploradas que, en la actualidad, se ha sustituido por la afirmación posmoderna de que ‘todo es política’, es decir, luchas parciales dentro del sistema.
Es fundamental, por tanto, el desarrollo de una ciencia propia y, especialmente, de una economía que sea capaz de sustraernos de la total dominación ideológica que padecemos. Esta tiene su principal exponente en la teoría económica capitalista que fundamenta el pensamiento único actual: la revalorización permanente del capital como condición absoluta para la consecución de cualquier avance o conquista “social”.
![[Img #74318]](https://canarias-semanal.org/upload/images/02_2023/5280_6387_filosofo.jpg) (*) Francisco Almansa González. Filósofo y presidente de la asociación Aletheia (Córdoba).
(*) Francisco Almansa González. Filósofo y presidente de la asociación Aletheia (Córdoba).









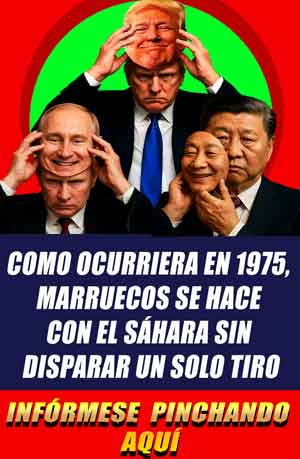















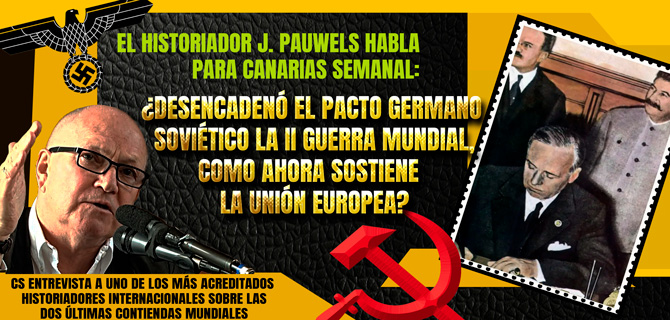





Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.140