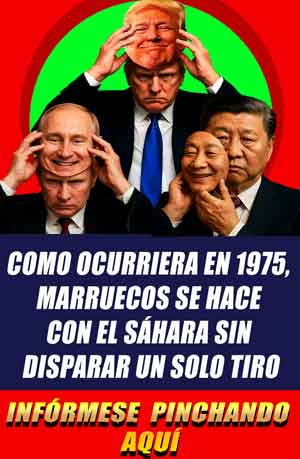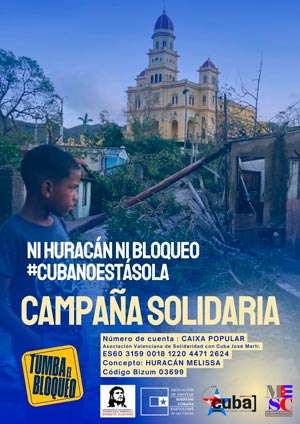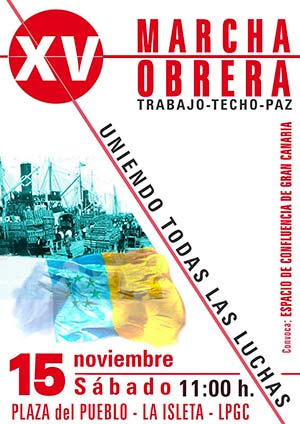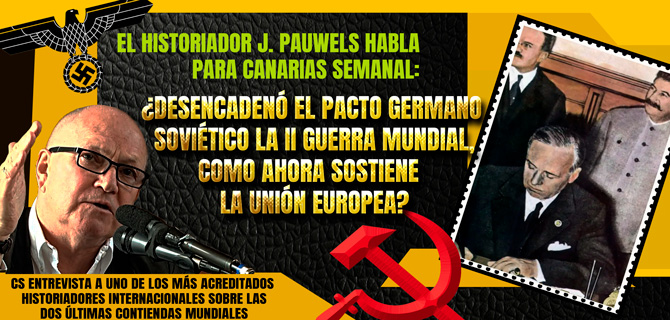LA SITUACIÓN DE LA CLASE OBRERA ESPAÑOLA Y EL INFORME FOESSA
"En España crece la macroeconomía mientras aumenta la vulnerabilidad social"
El IX Informe FOESSA de 2025 me ha traído al recuerdo -escribe P.A. González Ruiz - la obra de Federico Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, que allá por 1845 expusiera y denunciara las condiciones de vida de la clase obrera de Inglaterra (...).
P. A. GONZÁLEZ RUIZ (*) PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El IX Informe FOESSA de 2025 me ha traído al recuerdo la obra de Federico Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, que allá por 1845 expusiera y denunciara las condiciones de vida de la clase obrera de Inglaterra. Desde la salud hasta las condiciones de trabajo, pasando por la educación, la vivienda, Engels desgrana la miserable vida de las familias generadoras de la riqueza social, que la clase burguesa se apropiaba despiadadamente. Además, cuenta que el maquinismo, la revolución industrial, que multiplicó varias veces la producción material, significó un mayor empobrecimiento para la clase trabajadora.
Quién es FOESSA y por qué hace un informe
Igual de desgarrador y demoledor es el nuevo Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España (https://www.foessa.es/ix-informe/) que, elaborado por más de quinientos voluntarios, académicos y técnicos, y con más de 700 páginas, nos proporciona la fundación. Además, el informe se acompaña de un resumen de más de 100 páginas (https://www.caritas.es/main-files/uploads/2025/10/IX-Informe-FOESSA-resumen.pdf), en el que nos hemos basado para esta entrada, así como informes regionales que se publicarán próximamente.
Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA) es una fundación promovida por Cáritas Española, vinculada a Caritas Internationalis, una organización de carácter humanitario, creada en Alemania (1897) y perteneciente a la Iglesia Católica.
Tal como se indica en la Presentación el Informe analiza y comprende las transformaciones sociales de nuestro país para contribuir activamente a su mejora proponiendo un giro hacia un nuevo modelo que ponga la justicia social y el bien común en el centro de las políticas públicas.
Por nuestra parte, divulgamos las conclusiones del informe y más adelante haremos una modesta aportación al debate que plantea. Ni que decir tiene que nuestra exposición no hace justicia al informe, rico en datos (evolución y comparación con la UE) y en descripciones.
A continuación presentamos una síntesis de los apartados que aparecen en el Resumen del Informe FOESSA.
Una sociedad en transformación
España se nos presenta como una sociedad con grandes contradicciones: crece la macroeconomía (incluso el empleo) mientras aumenta la vulnerabilidad social; vivimos una modernización tecnológica a la vez que se agranda la inseguridad, la incertidumbre y la polarización. Ello está configurando la sociedad del desasosiego, en la que la exclusión deja de ser un accidente y se constituye en un rasgo estructural del modelo socioeconómico español.
Señala una serie de grandes transformaciones sociales que se han dado en las últimas décadas: recomposición de clases (de la clase media y disolución de la identidad obrera), expansión de la educación universitaria, transición migratoria (dejamos de emigrar para recibir inmigrantes), incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral (perduran la doble jornada y las desigualdades de género), revolución tecnológica, el empleo ya no garantiza la integración, la vivienda se ha convertido en factor de exclusión, el envejecimiento poblacional junto a la baja natalidad cuestionan la sostenibilidad del bienestar, cambio cultural (pluralismo, secularización y diversidad familiar).
Todo ello ha provocado un cambio en la cohesión social caracterizada por identidades troceadas y debilitamiento de los lazos de solidaridad.
Desigualdad y estructura social
En este bloque se expone una radiografía de las brechas socioeconómicas y de la creciente polarización de rentas y patrimonios.
1. Desigualdad estructural persistente, a pesar del crecimiento macroeconómico a partir de 2015, evidenciando la inefectividad de las políticas redistributivas. El índice de Gini en 2024 ascendió a 33,1 superior al 32,4 de 2007.
2. Vivienda (hipotecas, alquileres, desahucios, sintecho): eje central de la nueva desigualdad (jóvenes). Es un factor que limita la autonomía y movilidad social. El porcentaje de población que destina más del 40 por ciento de sus ingresos a vivienda fue en 2024 de casi el 30 (en 2007 era el 22%).
3. Sistema redistributivo con escasa capacidad correctora: las prestaciones contributivas (pensiones, desempleo) funcionan, pero las no contributivas (familia, vivienda, ingreso mínimo) son insuficientes y fragmentadas, perjudicando a la infancia. Además, el sistema fiscal menos progresivo de lo que se dice. La eficacia redistributiva (reducción de pobreza gracias a transferencias sociales) fue en 2024 del 21 por ciento (en 2007 fue del 31%).
4. Pobreza crónica y multidimensional: la pobreza relativa (ingresos inferiores al 60% de la renta mediana) fue en 2024 de casi el 21 por ciento (en 2007 no llegaba al 20%); la pobreza persistente (seguir más de cuatro años seguidos en la pobreza) estaba en el 10,4% de los hogares (en 2007 eran el 7,6%).
5. Concentración de riqueza y fragilidad económica. El 10 por ciento más rico concentra más de la mitad del patrimonio nacional (en 2007 poseía el 44%); casi la mitad de hogares carece de ahorros para afrontar un mes de imprevistos. Los nuevos empleos son precarios.
6. El origen familiar determina el destino social, desmintiendo la idea de que la posición socioeconómica depende del esfuerzo personal (meritocracia) y la reproducción intergeneracional de la desigualdad. El porcentaje de personas que superaban el nivel educativo y ocupacional de sus padres fue en 2024 del 34 por ciento (en 2007 del 43%).
7. Desigualdad territorial y transición energética. El mapa español de la pobreza no ha cambiado: el norte rico y el sur (Andalucía, Extremadura, Canarias) pobre (mayor concentración de la exclusión). Así la tasa AROPE (mide el riesgo de pobreza y exclusión) en Andalucía pasó de 34% en 2007 a 35,6% en 2024. Por otro lado, la transición energética penaliza a los hogares vulnerables elevando sus costes de energía y movilidad.
8. La infancia y la juventud como grandes perdedores. La fractura generacional es alarmante: la infancia significa un tercio de la exclusión severa, unos 2,5 millones de jóvenes están instalados en la precariedad estructural, a la vez que los mayores de 65 años (pensiones y vivienda en propiedad) son el grupo con menor exclusión. La exclusión severa en menores de 16 años pasó de 6,8% (2007) a 15,4% en 2024.
Síntesis de la evolución (2007-2024)
Dimensión
2007
2015
2024
Tendencia
Índice Gini
32,4
34,7
33,1
Desigualdad estructural persistente
Sobreesfuerzo vivienda (%)
22
30
29
Encarecimiento estable
Eficacia redistributiva (%)
31
25
21
Caída continuada
Pobreza relativa (%)
19,7
22,3
20,8
Ligera mejora desde 2015
Pobreza persistente (%)
7,6
—
10,4
Más cronificada
Riqueza 10 % superior (%)
44
49
52
Creciente concentración
Movilidad ascendente (%)
43
36
34
Descenso estructural
Pobreza energética (%)
14
18
19
Sin revertir la subida
Exclusión severa infantil (%)
6,8
13,5
15,4
Duplicada en 17 años
La dinámica de la exclusión social en España
El tercer capítulo examina los resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA) que, desde 2007, mide 37 indicadores de exclusión (empleo, vivienda, salud, educación, redes, etc). A partir de estos indicadores se construyen los índices de exclusión, cuyos resultados aparecen en la tabla (indicar que en 2018 hay un cambio en la metodología, lo que no permite comparar con rigor con datos anteriores).
Según la serie, cada crisis amplía la fractura social y las recuperaciones no consiguen cerrarla. En 2024 la exclusión severa era un 52 por ciento superior a la de 2007.
La exclusión no es un fracaso individual sino el resultado de estructuras económicas y políticas que generan vulnerabilidad. La exclusión severa afecta al 9 por ciento (más de 4 millones de personas), y la exclusión moderada a un tercio de la población.
El empleo ya no protege; asistimos a una polarización laboral en la que coexisten empleos altamente cualificados bien pagados junto a una mayoría de trabajos precarios, parciales y mal remunerados.
Los servicios sociales son insuficientes; la vivienda actúa como trampa que absorbe la mayor parte del ingreso abocando a la inseguridad alimentaria o material; la inseguridad residencial (hipotecas cuantiosas, alquileres por las nubes, desahucios, sin techo) impacta directamente en la salud mental y las posibilidades de emprender un proyecto vital autónomo para los jóvenes; los hijos de padres con baja formación y que trabajan antes de los 18 años duplican el riesgo de repetir el ciclo de exclusión; solo el 3 por ciento de los hogares en exclusión severa pueden permitirse clases de idiomas externas frente al 15 por ciento de los integrados.
En la sociedad hiperconectada aparece el muro de la brecha digital (falta de conectividad o de competencias digitales) que limita el acceso al empleo, la educación y los servicios públicos, mostrándose otro determinante de la exclusión.
La exclusión se agrava en las nuevas generaciones: en 2024 la infancia (15,4%) y la juventud (11%) viven en exclusión severa, el doble que en 2007.
Aparecen nuevos fenómenos que amplían el mapa de la exclusión: la inseguridad alimentaria afecta al 38 por ciento de los hogares mientras las ayudas son fragmentadas y asistenciales; el 21 por ciento no puede mantener una temperatura adecuada (pobreza energética); el 17 por ciento padece privación material; una buena parte de los hogares vive sin red financiera (endeudamiento y falta de activos).
Situación FOESSA (hogares)
2007
2013
2018*
2024
Integración plena
46,3 %
36,7 %
49,0 %
45,0 %
Integración precaria
37,8 %
41,2 %
34,6 %
35,7 %
Exclusión moderada
10,3 %
13,3 %
10,1 %
10,5 %
Exclusión severa
5,6 %
8,7 %
6,3 %
8,8 %
Las políticas sociales en España
El Estado de Bienestar, que goza de fuerte respaldo ciudadano, funciona a baja intensidad y amenazado (geopolítica, privatizaciones, individualismo, debilidad fiscal).
El sistema sanitario acusa fracturas estructurales y dinámicas privatizadoras; el modelo de cuidados debe transitar del hogar a la responsabilidad comunitaria; la vivienda exige respuesta decidida, estructural y coordinada; las pensiones requieren un pacto intergeneracional; y el Ingreso Mínimo Vital, aunque duplica cobertura, arrastra problemas de acceso, permanencia y desigualdades territoriales. El capítulo cierra con una reforma fiscal pendiente: demandas crecientes del bienestar chocan con una base fiscal obsoleta e insuficiente, principal grieta estructural del modelo.
Confianza en el modelo de bienestar y capital social
Se extiende la percepción de una democracia ineficaz y desconectada, que alimenta desafección y desapego institucional además de erosionar el compromiso cívico. A la vez hay un amplio respaldo a sanidad, educación y pensiones, lo que preserva una legitimidad social estable, pero sostenerla requiere reconstruir la confianza en el sistema fiscal. La participación asociativa cae y la pobreza agrava el aislamiento. La juventud es pesimista ante la precariedad laboral, las dificultades con la vivienda y las dudas sobre las pensiones. La proliferación de noticias falsas polariza y socava la credibilidad informativa erosionando la verdad compartida necesario para el diálogo democrático.
Termina el apartado reclamando corresponsabilidad y consensos estables para un proyecto de bienestar común legítimo y sostenible.
El futuro que estamos construyendo
Estamos en la sociedad del miedo, en la que la inseguridad se normaliza, se alimenta el “sálvese quien pueda” y erosiona la confianza democrática. El Informe aboga por lógicas predistributivas que prevengan la desigualdad, así como la producción de lo común regulando complementariamente lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo. Plantea reconocernos interdependientes y ecodependientes, recuperar la ética del trabajo desligado del empleo, rechazar el falso debate sociedad vs estado. Propone, finalmente, entrar en la lógica de lo común para profundizar la democracia. Llama a desacelerar frente a la vida acelerada, las identidades excluyentes y las noticias falsas. Invita a reaccionar individual y colectivamente, superar el repliegue y construir un futuro justo, sostenible y común.
Propuestas inmediatas y operativas
Extractamos algunas de las propuestas inmediatas que se plantean en el Informe:
- Empleo: reducir la temporalidad y la parcialidad involuntaria, fortalecer la negociación colectiva, acompañar el trabajo con formación y cuidados.
- Ingresos: ampliar y simplificar el Ingreso Mínimo Vital, y vincularlo a itinerarios personalizados de inserción; aumentar las prestaciones familiares y la cobertura infantil.
- Vivienda: expandir el parque público de alquiler; regular precios en zonas tensionadas; coordinar políticas territoriales diferenciadas.
- Salud: reducir listas de espera y desplegar una estrategia nacional de salud mental comunitaria.
- Educación: universalizar la educación infantil y combatir la segregación escolar; reducir abandono temprano.
- Igualdad y transición energética. Políticas específicas para mujeres, población gitana y migrante. Transición energética justa con participación de comunidades locales.
- Reforma fiscal y predistributiva: fiscalidad progresiva real, políticas que prevengan la desigualdad para evitar intentar corregirla ex post.
(*) P. A. González Ruiz, autor del blog Criticonomía.
P. A. GONZÁLEZ RUIZ (*) PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El IX Informe FOESSA de 2025 me ha traído al recuerdo la obra de Federico Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, que allá por 1845 expusiera y denunciara las condiciones de vida de la clase obrera de Inglaterra. Desde la salud hasta las condiciones de trabajo, pasando por la educación, la vivienda, Engels desgrana la miserable vida de las familias generadoras de la riqueza social, que la clase burguesa se apropiaba despiadadamente. Además, cuenta que el maquinismo, la revolución industrial, que multiplicó varias veces la producción material, significó un mayor empobrecimiento para la clase trabajadora.
Quién es FOESSA y por qué hace un informe
Igual de desgarrador y demoledor es el nuevo Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España (https://www.foessa.es/ix-informe/) que, elaborado por más de quinientos voluntarios, académicos y técnicos, y con más de 700 páginas, nos proporciona la fundación. Además, el informe se acompaña de un resumen de más de 100 páginas (https://www.caritas.es/main-files/uploads/2025/10/IX-Informe-FOESSA-resumen.pdf), en el que nos hemos basado para esta entrada, así como informes regionales que se publicarán próximamente.
Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA) es una fundación promovida por Cáritas Española, vinculada a Caritas Internationalis, una organización de carácter humanitario, creada en Alemania (1897) y perteneciente a la Iglesia Católica.
Tal como se indica en la Presentación el Informe analiza y comprende las transformaciones sociales de nuestro país para contribuir activamente a su mejora proponiendo un giro hacia un nuevo modelo que ponga la justicia social y el bien común en el centro de las políticas públicas.
Por nuestra parte, divulgamos las conclusiones del informe y más adelante haremos una modesta aportación al debate que plantea. Ni que decir tiene que nuestra exposición no hace justicia al informe, rico en datos (evolución y comparación con la UE) y en descripciones.
A continuación presentamos una síntesis de los apartados que aparecen en el Resumen del Informe FOESSA.
Una sociedad en transformación
España se nos presenta como una sociedad con grandes contradicciones: crece la macroeconomía (incluso el empleo) mientras aumenta la vulnerabilidad social; vivimos una modernización tecnológica a la vez que se agranda la inseguridad, la incertidumbre y la polarización. Ello está configurando la sociedad del desasosiego, en la que la exclusión deja de ser un accidente y se constituye en un rasgo estructural del modelo socioeconómico español.
Señala una serie de grandes transformaciones sociales que se han dado en las últimas décadas: recomposición de clases (de la clase media y disolución de la identidad obrera), expansión de la educación universitaria, transición migratoria (dejamos de emigrar para recibir inmigrantes), incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral (perduran la doble jornada y las desigualdades de género), revolución tecnológica, el empleo ya no garantiza la integración, la vivienda se ha convertido en factor de exclusión, el envejecimiento poblacional junto a la baja natalidad cuestionan la sostenibilidad del bienestar, cambio cultural (pluralismo, secularización y diversidad familiar).
Todo ello ha provocado un cambio en la cohesión social caracterizada por identidades troceadas y debilitamiento de los lazos de solidaridad.
Desigualdad y estructura social
En este bloque se expone una radiografía de las brechas socioeconómicas y de la creciente polarización de rentas y patrimonios.
1. Desigualdad estructural persistente, a pesar del crecimiento macroeconómico a partir de 2015, evidenciando la inefectividad de las políticas redistributivas. El índice de Gini en 2024 ascendió a 33,1 superior al 32,4 de 2007.
2. Vivienda (hipotecas, alquileres, desahucios, sintecho): eje central de la nueva desigualdad (jóvenes). Es un factor que limita la autonomía y movilidad social. El porcentaje de población que destina más del 40 por ciento de sus ingresos a vivienda fue en 2024 de casi el 30 (en 2007 era el 22%).
3. Sistema redistributivo con escasa capacidad correctora: las prestaciones contributivas (pensiones, desempleo) funcionan, pero las no contributivas (familia, vivienda, ingreso mínimo) son insuficientes y fragmentadas, perjudicando a la infancia. Además, el sistema fiscal menos progresivo de lo que se dice. La eficacia redistributiva (reducción de pobreza gracias a transferencias sociales) fue en 2024 del 21 por ciento (en 2007 fue del 31%).
4. Pobreza crónica y multidimensional: la pobreza relativa (ingresos inferiores al 60% de la renta mediana) fue en 2024 de casi el 21 por ciento (en 2007 no llegaba al 20%); la pobreza persistente (seguir más de cuatro años seguidos en la pobreza) estaba en el 10,4% de los hogares (en 2007 eran el 7,6%).
5. Concentración de riqueza y fragilidad económica. El 10 por ciento más rico concentra más de la mitad del patrimonio nacional (en 2007 poseía el 44%); casi la mitad de hogares carece de ahorros para afrontar un mes de imprevistos. Los nuevos empleos son precarios.
6. El origen familiar determina el destino social, desmintiendo la idea de que la posición socioeconómica depende del esfuerzo personal (meritocracia) y la reproducción intergeneracional de la desigualdad. El porcentaje de personas que superaban el nivel educativo y ocupacional de sus padres fue en 2024 del 34 por ciento (en 2007 del 43%).
7. Desigualdad territorial y transición energética. El mapa español de la pobreza no ha cambiado: el norte rico y el sur (Andalucía, Extremadura, Canarias) pobre (mayor concentración de la exclusión). Así la tasa AROPE (mide el riesgo de pobreza y exclusión) en Andalucía pasó de 34% en 2007 a 35,6% en 2024. Por otro lado, la transición energética penaliza a los hogares vulnerables elevando sus costes de energía y movilidad.
8. La infancia y la juventud como grandes perdedores. La fractura generacional es alarmante: la infancia significa un tercio de la exclusión severa, unos 2,5 millones de jóvenes están instalados en la precariedad estructural, a la vez que los mayores de 65 años (pensiones y vivienda en propiedad) son el grupo con menor exclusión. La exclusión severa en menores de 16 años pasó de 6,8% (2007) a 15,4% en 2024.
Síntesis de la evolución (2007-2024)
|
Dimensión |
2007 |
2015 |
2024 |
Tendencia |
|---|---|---|---|---|
|
Índice Gini |
32,4 |
34,7 |
33,1 |
Desigualdad estructural persistente |
|
Sobreesfuerzo vivienda (%) |
22 |
30 |
29 |
Encarecimiento estable |
|
Eficacia redistributiva (%) |
31 |
25 |
21 |
Caída continuada |
|
Pobreza relativa (%) |
19,7 |
22,3 |
20,8 |
Ligera mejora desde 2015 |
|
Pobreza persistente (%) |
7,6 |
— |
10,4 |
Más cronificada |
|
Riqueza 10 % superior (%) |
44 |
49 |
52 |
Creciente concentración |
|
Movilidad ascendente (%) |
43 |
36 |
34 |
Descenso estructural |
|
Pobreza energética (%) |
14 |
18 |
19 |
Sin revertir la subida |
|
Exclusión severa infantil (%) |
6,8 |
13,5 |
15,4 |
Duplicada en 17 años |
La dinámica de la exclusión social en España
El tercer capítulo examina los resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA) que, desde 2007, mide 37 indicadores de exclusión (empleo, vivienda, salud, educación, redes, etc). A partir de estos indicadores se construyen los índices de exclusión, cuyos resultados aparecen en la tabla (indicar que en 2018 hay un cambio en la metodología, lo que no permite comparar con rigor con datos anteriores).
Según la serie, cada crisis amplía la fractura social y las recuperaciones no consiguen cerrarla. En 2024 la exclusión severa era un 52 por ciento superior a la de 2007.
La exclusión no es un fracaso individual sino el resultado de estructuras económicas y políticas que generan vulnerabilidad. La exclusión severa afecta al 9 por ciento (más de 4 millones de personas), y la exclusión moderada a un tercio de la población.
El empleo ya no protege; asistimos a una polarización laboral en la que coexisten empleos altamente cualificados bien pagados junto a una mayoría de trabajos precarios, parciales y mal remunerados.
Los servicios sociales son insuficientes; la vivienda actúa como trampa que absorbe la mayor parte del ingreso abocando a la inseguridad alimentaria o material; la inseguridad residencial (hipotecas cuantiosas, alquileres por las nubes, desahucios, sin techo) impacta directamente en la salud mental y las posibilidades de emprender un proyecto vital autónomo para los jóvenes; los hijos de padres con baja formación y que trabajan antes de los 18 años duplican el riesgo de repetir el ciclo de exclusión; solo el 3 por ciento de los hogares en exclusión severa pueden permitirse clases de idiomas externas frente al 15 por ciento de los integrados.
En la sociedad hiperconectada aparece el muro de la brecha digital (falta de conectividad o de competencias digitales) que limita el acceso al empleo, la educación y los servicios públicos, mostrándose otro determinante de la exclusión.
La exclusión se agrava en las nuevas generaciones: en 2024 la infancia (15,4%) y la juventud (11%) viven en exclusión severa, el doble que en 2007.
Aparecen nuevos fenómenos que amplían el mapa de la exclusión: la inseguridad alimentaria afecta al 38 por ciento de los hogares mientras las ayudas son fragmentadas y asistenciales; el 21 por ciento no puede mantener una temperatura adecuada (pobreza energética); el 17 por ciento padece privación material; una buena parte de los hogares vive sin red financiera (endeudamiento y falta de activos).
|
Situación FOESSA (hogares) |
2007 |
2013 |
2018* |
2024 |
|---|---|---|---|---|
|
Integración plena |
46,3 % |
36,7 % |
49,0 % |
45,0 % |
|
Integración precaria |
37,8 % |
41,2 % |
34,6 % |
35,7 % |
|
Exclusión moderada |
10,3 % |
13,3 % |
10,1 % |
10,5 % |
|
Exclusión severa |
5,6 % |
8,7 % |
6,3 % |
8,8 % |
Las políticas sociales en España
El Estado de Bienestar, que goza de fuerte respaldo ciudadano, funciona a baja intensidad y amenazado (geopolítica, privatizaciones, individualismo, debilidad fiscal).
El sistema sanitario acusa fracturas estructurales y dinámicas privatizadoras; el modelo de cuidados debe transitar del hogar a la responsabilidad comunitaria; la vivienda exige respuesta decidida, estructural y coordinada; las pensiones requieren un pacto intergeneracional; y el Ingreso Mínimo Vital, aunque duplica cobertura, arrastra problemas de acceso, permanencia y desigualdades territoriales. El capítulo cierra con una reforma fiscal pendiente: demandas crecientes del bienestar chocan con una base fiscal obsoleta e insuficiente, principal grieta estructural del modelo.
Confianza en el modelo de bienestar y capital social
Se extiende la percepción de una democracia ineficaz y desconectada, que alimenta desafección y desapego institucional además de erosionar el compromiso cívico. A la vez hay un amplio respaldo a sanidad, educación y pensiones, lo que preserva una legitimidad social estable, pero sostenerla requiere reconstruir la confianza en el sistema fiscal. La participación asociativa cae y la pobreza agrava el aislamiento. La juventud es pesimista ante la precariedad laboral, las dificultades con la vivienda y las dudas sobre las pensiones. La proliferación de noticias falsas polariza y socava la credibilidad informativa erosionando la verdad compartida necesario para el diálogo democrático.
Termina el apartado reclamando corresponsabilidad y consensos estables para un proyecto de bienestar común legítimo y sostenible.
El futuro que estamos construyendo
Estamos en la sociedad del miedo, en la que la inseguridad se normaliza, se alimenta el “sálvese quien pueda” y erosiona la confianza democrática. El Informe aboga por lógicas predistributivas que prevengan la desigualdad, así como la producción de lo común regulando complementariamente lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo. Plantea reconocernos interdependientes y ecodependientes, recuperar la ética del trabajo desligado del empleo, rechazar el falso debate sociedad vs estado. Propone, finalmente, entrar en la lógica de lo común para profundizar la democracia. Llama a desacelerar frente a la vida acelerada, las identidades excluyentes y las noticias falsas. Invita a reaccionar individual y colectivamente, superar el repliegue y construir un futuro justo, sostenible y común.
Propuestas inmediatas y operativas
Extractamos algunas de las propuestas inmediatas que se plantean en el Informe:
- Empleo: reducir la temporalidad y la parcialidad involuntaria, fortalecer la negociación colectiva, acompañar el trabajo con formación y cuidados.
- Ingresos: ampliar y simplificar el Ingreso Mínimo Vital, y vincularlo a itinerarios personalizados de inserción; aumentar las prestaciones familiares y la cobertura infantil.
- Vivienda: expandir el parque público de alquiler; regular precios en zonas tensionadas; coordinar políticas territoriales diferenciadas.
- Salud: reducir listas de espera y desplegar una estrategia nacional de salud mental comunitaria.
- Educación: universalizar la educación infantil y combatir la segregación escolar; reducir abandono temprano.
- Igualdad y transición energética. Políticas específicas para mujeres, población gitana y migrante. Transición energética justa con participación de comunidades locales.
- Reforma fiscal y predistributiva: fiscalidad progresiva real, políticas que prevengan la desigualdad para evitar intentar corregirla ex post.